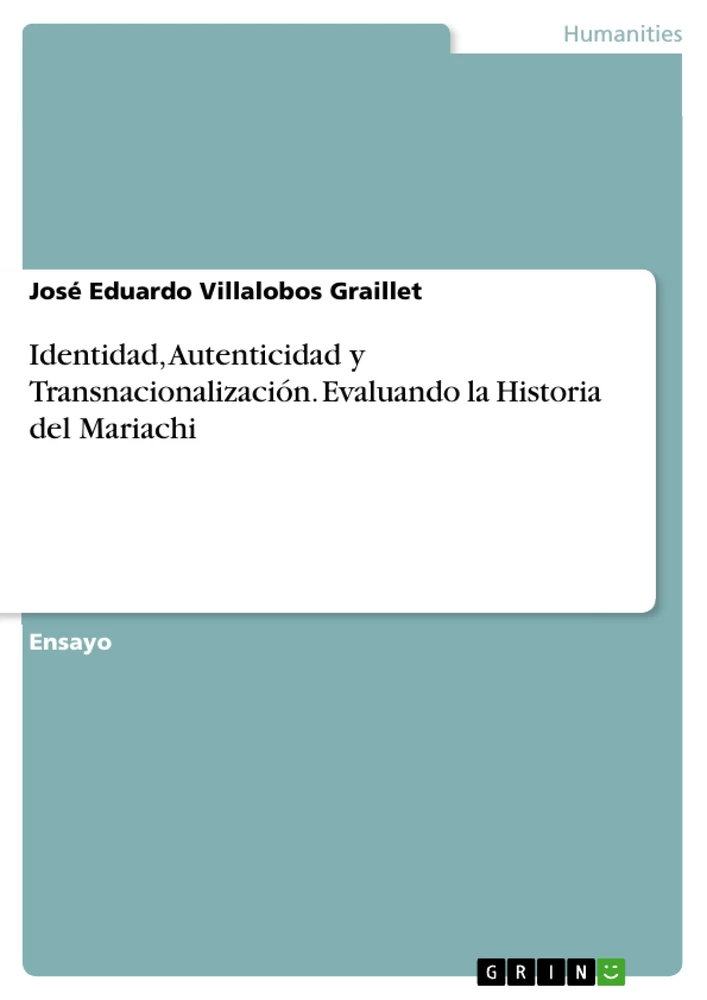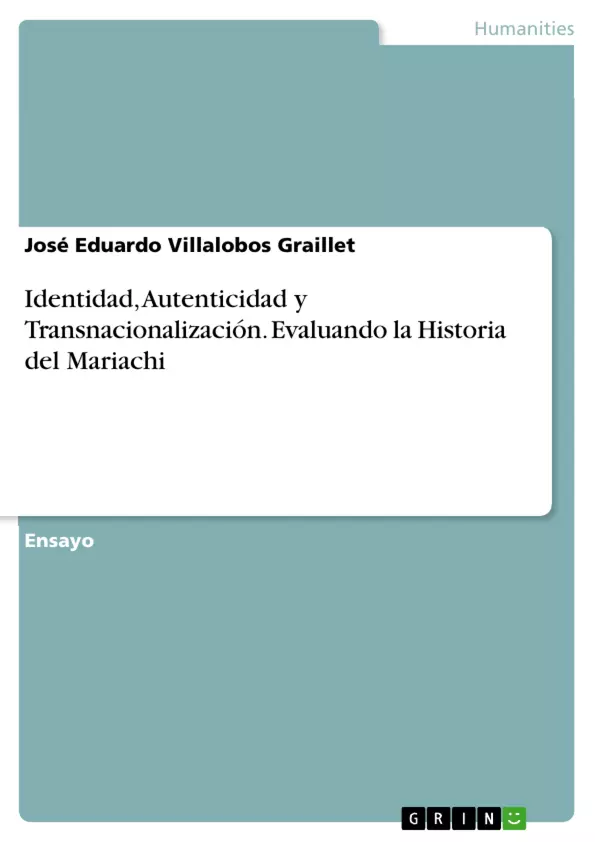El proyecto de la modernidad trajo consigo una temporalidad discursiva e histórica en la que tienen lugar la reconstrucción y la reinvención permanente del sujeto social (“el yo”) y su presente. En respuesta a este flujo moderno, la sociedad junto con el Estado han creado mitos como la identidad nacional y valores como la autenticidad, de acuerdo a Trilling con el propósito de dar continuidad (reconocimiento) a la agencia poscolonial, no sin antes revaluar los contenidos de su legado cultural y, posteriormente, ubicarlos en un “sitio enunciativo híbrido” como reflejo de la historia de América Latina.
Sin embargo, a raíz de la globalización y las fuerzas homogeneizadoras que conlleva este fenómeno, la época en la que vivimos se caracteriza por ser discontinua, inestable, fragmentada, además de dar la sensación de vacío en varias estructuras de nuestras vidas que van desde las relaciones sociales hasta las tradiciones culturales. Esto se puede considerar como una especie de crisis en la que los hombres están en constante búsqueda de su identidad cultural, de ahí que sea crucial “la consideración de la autenticidad en la práctica de la conservación [de valores sociales y culturales, propiedades, bienes… para] clarificar e iluminar la memoria colectiva de [una nación y de la humanidad en general ante estos problemas]”.
En este artículo se razona sobre la expresión histórica del mariachi (su construcción y su transformación con el tiempo), uno de los bienes culturales de México que en el año 2011 fue añadido a la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esto con la finalidad de comprender cómo llegó a ser un producto genuino (auténtico) de su tiempo y símbolo de la identidad mexicana y cómo, actualmente, con la globalización se ha vuelto el emblema del mundo latino.
La mayor contribución de este artículo a la literatura existente es la reinterpretación de la historia de este bien intangible que muestra, a pesar de su constante innovación, la vigencia del espíritu lo originó – el cual determina su autenticidad - y la importancia de salvaguardarlo.
Indice
1. Introducción
2. Patrimonio cultural inmaterial
3. Antecedentes
3.1. La herencia africana
3.2. La apropiación del objeto cultural mestizo por la burguesía
4. La identidad mexicana: el surgimiento del mariachi como símbolo nacional
4.1. Del mariachi antiguo al mariachi moderno
4.2. La difusión (trans)nacional de la mexicanidad fabricada por el cine
5. La transnacionalización del mariachi
6. Conclusión
Referencias Bibliográficas
1. Introducción
El proyecto de la modernidad trajo consigo una temporalidad discursiva e histórica en la que tienen lugar la reconstrucción y la reinvención permanente del sujeto social (“el yo”) y su presente (Bhabha 289). En respuesta a este flujo moderno, la sociedad junto con el Estado han creado mitos como la identidad nacional y valores como la autenticidad, de acuerdo a Trilling (en Heath y Potter 269) con el propósito de dar continuidad (reconocimiento) a la agencia poscolonial, no sin antes revaluar los contenidos de su legado cultural y, posteriormente, ubicarlos en un “sitio enunciativo híbrido” (291) como reflejo de la historia de América Latina. Sin embargo, a raíz de la globalización y las fuerzas homogeneizadoras que conlleva este fenómeno, la época en la que vivimos se caracteriza por ser discontinua, inestable, fragmentada, además de dar la sensación de vacío en varias estructuras de nuestras vidas que van desde las relaciones sociales hasta las tradiciones culturales (Hall 600). Esto se puede considerar como una especie de crisis en la que los hombres están en constante búsqueda de su identidad cultural, de ahí que sea crucial “la consideración de la autenticidad en la práctica de la conservación [de valores sociales y culturales, propiedades, bienes… para] clarificar e iluminar la memoria colectiva de [una nación y de la humanidad en general ante estos problemas]” (UNESCO “El documento de Nara” 1).
En este artículo se razona sobre la expresión histórica del mariachi (su construcción y su transformación con el tiempo), uno de los bienes culturales de México que en el año 2011 fue añadido a la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esto con la finalidad de comprender cómo llegó a ser un producto genuino (auténtico) de su tiempo y símbolo de la identidad mexicana y cómo, actualmente, con la globalización se ha vuelto el emblema del mundo latino. La mayor contribución de este artículo a la literatura existente es la reinterpretación de la historia de este bien intangible que muestra, a pesar de su constante innovación, la vigencia del espíritu lo originó – el cual determina su autenticidad (Sarmiento 23)- y la importancia de salvaguardarlo.
2. Patrimonio cultural inmaterial
De acuerdo a la UNESCO, los bienes inmateriales se refieren a las expresiones y a las características culturales de cada comunidad del mundo, en las que se incluyen valores, tradiciones, técnicas y costumbres que en conjunto son aprendidos y practicados a través de la oralidad y la gestualidad de una generación a otra “[…] para crear un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente” (5). El mariachi es el género musical representativo por excelencia de la identidad nacional y del folclore de México, ya que es catalogado como una expresión cultural o tradición y, al mismo tiempo, una institución por la difusión de valores culturales vigentes en la conciencia colectiva de esta nación (Jáuregui “El mariachi: símbolo nacional de México” 222). Por lo tanto, se le considera a este un bien inmaterial -considerado así por la ejecución de música de cuerdas y de trompeta, así como por la lírica y la voz de sus intérpretes- con cuya práctica en la actualidad se mantienen vivas las expresiones orales, se promueve el respeto a sus orígenes y creadores, se reafirma la identidad de su pueblo y se contribuye a la integración social en la mayoría de las celebraciones cívicas y/o religiosas en todo el territorio mexicano. De tal manera, la inclusión del mariachi en la Lista Representativa es un paso importante en su historia, ya que destaca el valor excepcional que posee dentro y fuera de la cuna que lo vio nacer, en las regiones de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán (UNESCO “Nomination form” 2).
3. Antecedentes
Para comenzar, es necesario mencionar que el concepto de patrimonio o herencia se refiere al entorno creado y construido en el que se desarrolla la vida social de una comunidad y en el que el objeto cultural adquiere su sentido histórico y valor estético (Sarmiento 26). Tal como afirma Bhabha, en las siguientes líneas pondremos una escena del pasado como símbolo y memoria en la textualidad del presente para comprender el significado de este bien cultural (297). De ahí la importancia de mencionar el contexto en el cual se produjo el mariachi, una de las modalidades de la música de Hispanoamérica, como tradición e identidad microregional. Sus orígenes se remontan a la inserción de música e instrumentos (la viola, la guitarra y la vihuela de arco) (Roubina 58), danzas profanas y cortesanas populares en España (la pavana, la gallarda, la zarabanda y la chacona) al México colonial (Robles s.f.). A partir de entonces, estos elementos artísticos españoles se fusionan, además de reinterpretarse, con las tradiciones musicales o patrones rítmicos de los esclavos de origen africano y asiático quienes fueron traídos a la Nueva España a partir del siglo XVI hasta principios del XIX, de acuerdo a Velázquez e Iturralde (63-4) y Carrillo (82), provocando la aparición de nuevos instrumentos como la vihuela, la tambora, el tololoche, el guitarrón de górgoro y la guitarra panzona (UNESCO “Nomination form” 5). Por lo tanto, se puede hacer la analogía del proceso de “hibridización” del que habla García Canclini y el sitio enunciativo híbrido o el espacio extra-territorial donde habita la cultura (Bhabha 9) con la fusión de las representaciones musicales de los grupos étnicos que habitaban en ese territorio, pues este término no se limita exclusivamente a las mezclas raciales y a los movimientos simbólicos (en Pulido 107).
Con lo que respecta a la autenticidad hasta este punto de la historia, algunos antropólogos y etnólogos puristas o esencialistas pondrían bajo escrutinio el origen híbrido del mariachi si tomamos en cuenta la discusión de Cohen sobre este asunto, porque es un producto cultural que resulta de las influencias de la vida moderna con la llegada de los europeos a América y no un elemento “puro”, “auténtico” o “exótico” de la etapa histórica anterior (376), refiriéndose a la era precolombina, al indigenismo, “[…] donde lo popular se autoctonizaba en la forma localista y no se pensaba como una categoría histórica, es decir, como un proceso y que como tal se va hibridizando” (de Toro 36). No obstante, hay que recalcar que este discurso esencialista o excluyente no es del todo aplicable para la historia de México y el resto de Latinoamérica, sobre todo si consideramos que la autenticidad es una construcción social (Wilson y Ypeij 8), un valor de la modernidad que surgió con la invención de la naciones vistas como comunidades imaginadas (Anderson 25). Por lo tanto, la hibridez cultural se puede considerar también como algo auténtico con lo que empezamos a escribir nuestra historia desde el espacio colonial “cuyo progreso futuro debe ser asegurado en la modernidad” (Bhabha 295).
3.1. La herencia africana
En el caso del mariachi, la hibridización no es signo de exclusión de las designaciones de origen de los elementos que lo componen, sino es un todo que mantiene de algún modo la diferencia, sin una jerarquía supuesta o impuesta (20) “de las tres líneas de posibilidad creativa: la europea, la indígena y la negra” (Vega 157). A este respecto, el antropólogo J. Arturo Chamorro, en la difícil tarea de determinar el grado de la influencia africana en el mariachi – tomando en cuenta que fue el resultado de una fusión cultural y sus particularidades no resultan ser obvias- en un estudio etnográfico afirma que hay correspondencia entre las características musicales del occidente africano (Guinea, Costa de Marfil y Mali) con los del son mexicano -un estilo del mariachi- en varios niveles como:
[…] los rasgos rítmicos en instrumentos de cuerda y tambores [,] el lenguaje del tamboreo como sustituto del lenguaje hablado [,] los toques de llamada [en tambores] [,] la improvisación de instrumentos de cuerda [,] e inclusive el papel [de] los músicos contadores de historias tanto entre los esclavos del periodo colonial como entre los actuales troveros o cantores -narradores de algunas regiones afromestizas- . (en Rodríguez 14)
Preguntas frecuentes sobre el Mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial
¿De qué trata este documento?
Este documento es un análisis académico sobre el mariachi, su historia, su evolución y su significado como patrimonio cultural inmaterial, tanto en México como a nivel internacional.
¿Cuál es el objetivo principal de este artículo?
El objetivo es comprender cómo el mariachi llegó a ser un producto genuino de su tiempo y un símbolo de la identidad mexicana, y cómo, actualmente, con la globalización, se ha convertido en un emblema del mundo latino.
¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO?
Según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las expresiones y características culturales de cada comunidad, incluyendo valores, tradiciones, técnicas y costumbres transmitidas oralmente y gestualmente de generación en generación.
¿Por qué el mariachi es considerado patrimonio cultural inmaterial?
El mariachi es considerado patrimonio cultural inmaterial por ser un género musical representativo de la identidad nacional y del folclore de México, difundiendo valores culturales en la conciencia colectiva de la nación. Su ejecución musical, lírica y voz de sus intérpretes contribuyen a mantener vivas las expresiones orales, promoviendo el respeto a sus orígenes y reafirmando la identidad del pueblo mexicano.
¿Cuáles son los antecedentes del mariachi?
Los orígenes del mariachi se remontan a la fusión de música e instrumentos españoles (como la viola, la guitarra y la vihuela de arco) con las tradiciones musicales y patrones rítmicos de esclavos africanos y asiáticos en la Nueva España (México colonial).
¿Cómo influyó la herencia africana en el mariachi?
La herencia africana influyó en el mariachi a través de rasgos rítmicos en instrumentos de cuerda y tambores, el lenguaje del tamboreo, los toques de llamada en tambores, la improvisación de instrumentos de cuerda y el papel de los músicos como narradores de historias.
¿Qué papel juega la hibridación en la historia del mariachi?
La hibridación, o mezcla de elementos culturales, es fundamental en la historia del mariachi. Representa la fusión de influencias europeas, indígenas y africanas, creando un producto cultural auténtico que refleja la historia colonial y la formación de la identidad mexicana mestiza.
¿Cómo se relaciona la autenticidad con el mariachi?
La autenticidad del mariachi no se limita a un origen "puro" o "exótico", sino que se entiende como una construcción social que surgió con la invención de las naciones y la valoración de la cultura propia. La hibridez cultural se considera auténtica como parte de la historia y evolución del mariachi.
¿Qué significa la transnacionalización del mariachi?
La transnacionalización del mariachi se refiere a su difusión y adopción a nivel internacional, convirtiéndose en un símbolo del mundo latino y superando sus orígenes puramente mexicanos. Esta expansión implica una reinterpretación y adaptación del mariachi en diferentes contextos culturales, manteniendo al mismo tiempo su esencia original.
- Citar trabajo
- José Eduardo Villalobos Graillet (Autor), 2015, Identidad, Autenticidad y Transnacionalización. Evaluando la Historia del Mariachi, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303950