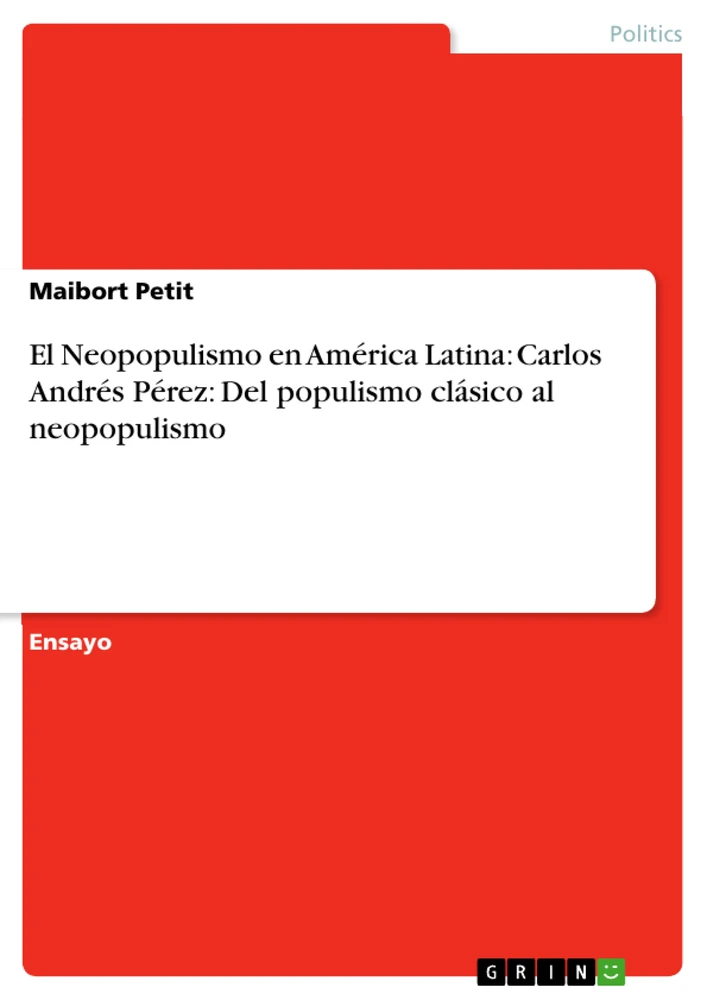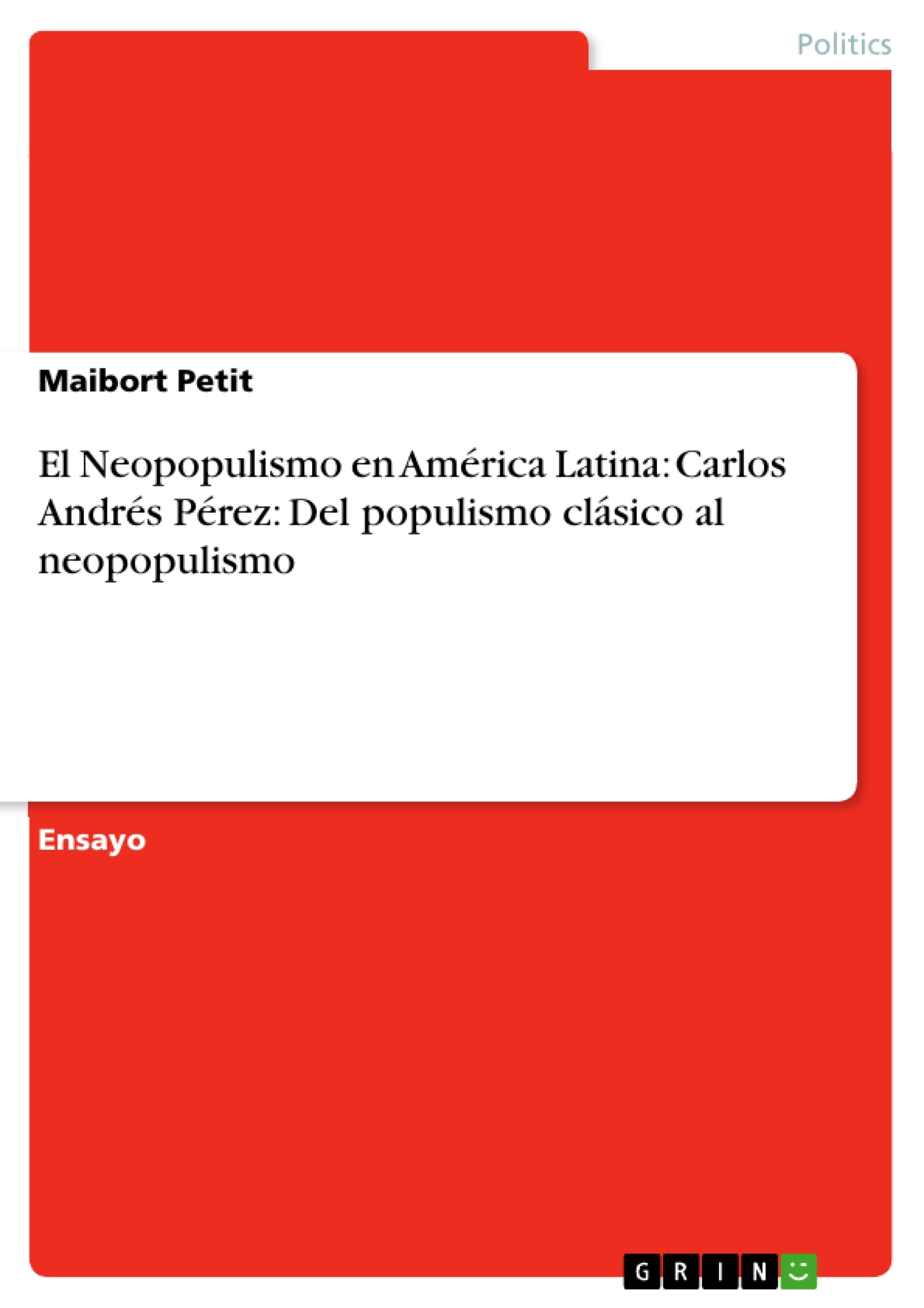En el presente estudio se analizará el liderazgo de ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez durante sus dos gestiones gubernamentales. (1974-1979)El presidente, Pérez acometió una serie de políticas sociales y económicas que están enmarcadas dentro de la pirámide de categorías que los expertos en populismo han elaborado de base para explicar el fenómeno.
Durante su segunda presidencia (1989-1993), Pérez no parecía encajar, con gran facilidad, en “el molde explicativo” de neopopulismo, por aquello de la “antipolítica”, sin embargo, suele calificarse como neopopulista por el mantenimiento de su personalismo, por poner en marcha el paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional de corte neoliberal, sin abandonar sus compromiso con las redes clientelares que caracterizan los mecanismos de distribución de la renta petrolera en Venezuela. La política neoliberal, la falta de consenso en la aplicación de reformas económicas que implicaban sacrificios sociales, el desencanto y frustración de las masas empobrecidas y excluidas y la pérdida de viejas identidades parecieron influir de manera directa en el ocaso de un líder que fue considerado, por muchos teóricos y analistas, un fenómeno político de gran significación en la Venezuela Contemporánea.
El trabajo consta de cuatro partes. En la primera, haremos una revisión teórica del fenómeno del populismo clásico, y sus principales categorías para luego estudiar, en la segunda parte del trabajo, las principales categorías de análisis populista que pueden aplicarse a Carlos Andrés Pérez I, con una mirada atenta a ciertos elementos culturales y sociales de la Venezuela de la década de los setenta, mirada que no puede llevarnos sino a la revisión de las políticas puestas en marcha en el modelo de democracia pactista representativa, y la condición de país petrolero.
En la tercera parte, trabajaremos lo relativo al concepto de neopopulismo y Carlos Andrés Pérez II (1989-1993), estudiaremos la realidad que reinó en la Venezuela de los noventa. La cuarta parte incluye una serie de reflexiones donde se mencionan las consecuencias que pueden extraerse de las dos experiencias de gobierno de Pérez y que nos sumergen en las disyuntivas que parecen estar presente a lo largo de Latinoamérica como son los problemas de representatividad, la fragilidad institucional, la ciudadanía, la ingobernabilidad y el futuro incierto de la democracia en el subcontinente.
Inhaltsverzeichnis
- Introducción
- Algunas consideraciones teóricas acerca del populismo y el neopopulismo
- Contexto histórico y relación de las categorías de análisis con el fenómeno en estudio: Carlos Andrés Pérez I y II:
- Populismo y neopulismo
- El partido de corte populista
- El carisma y el personalismo del líder
- El discurso del líder
- Pérez I: Una visión del populista clásico
- Pérez II: Neoliberal y Neopupulista
- Algunas reflexiones a manera de conclusión
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
El objetivo principal de este ensayo es analizar el liderazgo del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, durante sus dos gestiones gubernamentales. Se pretende comprender la evolución del fenómeno populista en Venezuela, incluyendo la figura de Pérez y su trayectoria tanto como "populista clásico" como "neopopulista".
- El populismo clásico y su evolución en Venezuela
- El rol del carisma y el personalismo en el liderazgo político
- Las redes clientelares como herramienta de la política populista
- El impacto del neoliberalismo y las políticas del Fondo Monetario Internacional en el fenómeno populista
- El legado político de Carlos Andrés Pérez en el contexto del populismo venezolano
Zusammenfassung der Kapitel
El ensayo se centra en analizar las características y la evolución del populismo en Venezuela, a través del estudio de las dos presidencias de Carlos Andrés Pérez. El trabajo explora las raíces del populismo clásico en Venezuela, mostrando cómo el carisma y el personalismo del líder, junto con el uso de las redes clientelares, contribuyeron al desarrollo de un "pueblo" con una identidad política basada en las emociones y la fidelidad al líder. La obra también analiza las políticas neoliberales implementadas por Pérez durante su segunda presidencia y su impacto en el fenómeno populista, destacando las tensiones y contradicciones que surgieron entre el neoliberalismo y el populismo, y el desencanto de las masas frente a las políticas de ajuste económico. El análisis se centra en los principales elementos de las dos presidencias de Pérez, sin revelar conclusiones definitivas sobre la naturaleza del populismo o el legado de Pérez.
Schlüsselwörter
El ensayo explora el complejo fenómeno del populismo en Venezuela, con foco en el liderazgo de Carlos Andrés Pérez y su evolución desde el populismo clásico hasta el neopopulismo. Los términos clave incluyen: populismo, neopopulismo, carisma, personalismo, redes clientelares, neoliberalismo, Fondo Monetario Internacional, Venezuela, Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, y el rol de la política en la construcción de la identidad nacional.
Preguntas frecuentes
¿Quién fue Carlos Andrés Pérez en la política venezolana?
Fue un influyente político venezolano que ejerció la presidencia en dos períodos (1974-1979 y 1989-1993), representando la transición del populismo clásico al neopopulismo.
¿Qué diferencia su primer gobierno del segundo?
El primero se caracterizó por un populismo clásico basado en la renta petrolera, mientras que el segundo implementó medidas neoliberales dictadas por el FMI, manteniendo rasgos neopopulistas.
¿Cómo influyó el carisma de Pérez en su liderazgo?
Su carisma y personalismo fueron claves para construir una identidad política emocional con las masas, facilitando la distribución de recursos a través de redes clientelares.
¿Por qué fracasó su segundo mandato?
El desencanto de las masas empobrecidas ante las reformas económicas de ajuste y la falta de consenso político llevaron a una crisis de gobernabilidad y al ocaso de su carrera.
¿Qué es el neopopulismo en el contexto latinoamericano?
Es un fenómeno donde líderes carismáticos aplican políticas económicas neoliberales sin abandonar las estructuras de poder personalistas y clientelares tradicionales.
- Arbeit zitieren
- Magister Maibort Petit (Autor:in), 2009, El Neopopulismo en América Latina: Carlos Andrés Pérez: Del populismo clásico al neopopulismo, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154337