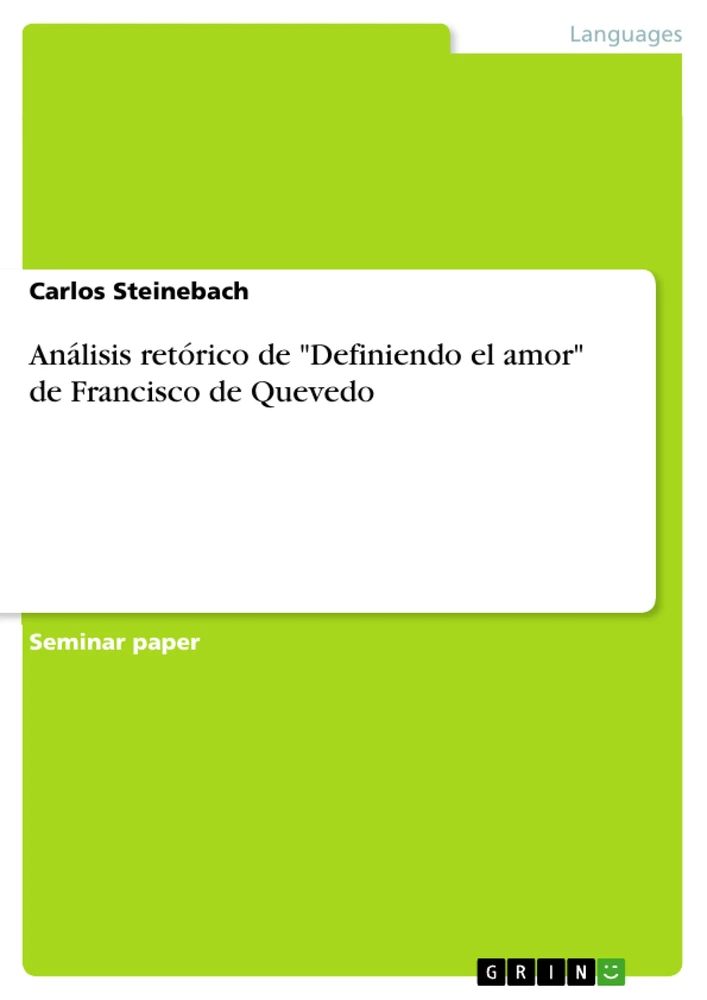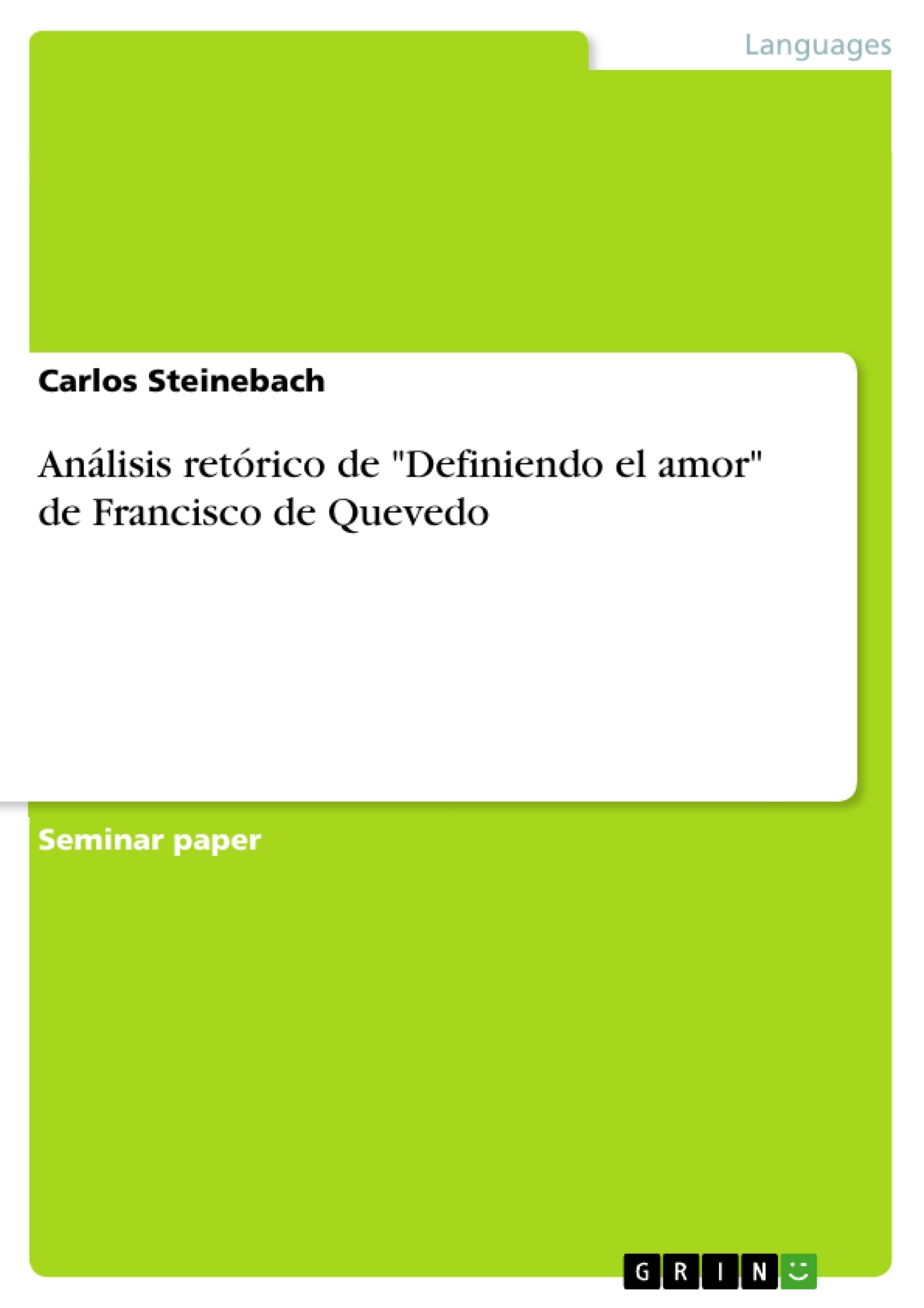En este trabajo se va realizar un análisis retórico del poema “Definiendo el amor” de Francisco de Quevedo. Este análisis consiste en tres partes: la inventio, en la que se analizará el proceso del encuentro de argumentos, la dispositio, en la cual se investigará cómo los argumentos fueron ordenados y finalmente la elocutio, en la que se comentará cómo los argumentos fueron revestidos con palabras.
Inhaltsverzeichnis (Índice)
- Introducción y localización de la obra
- Introducción al análisis
- Inventio
- Dispositio
- Elocutio
- Conclusión
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y Temas Principales)
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis retórico del soneto "Definiendo el amor" de Francisco de Quevedo, explorando su inventio, dispositio y elocutio. Se busca comprender cómo Quevedo construye su argumento sobre la naturaleza del amor y los recursos retóricos empleados para lograrlo.
- Definición del amor como tópico literario.
- Análisis de la estructura del soneto y su disposición.
- Estudio de los recursos estilísticos y figuras retóricas utilizadas.
- Exploración de la quaestio simplex infinita como marco analítico.
- La construcción argumentativa a través de comparaciones y antítesis.
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de los Capítulos)
Introducción y localización de la obra: Este capítulo introduce el análisis retórico del soneto "Definiendo el amor" de Francisco de Quevedo, dividiendo el análisis en tres partes: inventio, dispositio y elocutio. Se contextualiza el soneto dentro de la poesía amorosa de Quevedo y la época barroca del siglo XVI, estableciendo el marco para el análisis posterior. Se destaca la complejidad del tema, la definición del amor, y cómo este reto se abordará desde una perspectiva retórica.
Introducción al análisis: Se define la quaestio del poema como una quaestio simplex infinita, debido a la naturaleza general y abstracta de la pregunta "¿Qué es el amor?". Se analiza la naturaleza del tema, su carácter general y abstracto, y cómo esto diferencia el enfoque de este análisis retórico respecto a otros enfoques literarios. Este capítulo prepara el terreno para el análisis de los componentes retóricos del soneto.
Inventio: Se centra en el análisis de los tópicos y lugares presentes en el poema. El tópico central es, como se indica en el título, la definición del amor, un tema tratado por autores clásicos y modernos, estableciendo así su legitimidad literaria. La dificultad de aplicar los loci de personas y cosas se discute, dada la ausencia de personajes concretos. Se justifica la "Definición del amor" como el único tópico relevante del poema.
Dispositio: Este capítulo analiza la estructura del soneto, su esquema métrico (endecasílabo con rima consonante abba cddc efe fef), y su disposición bipartita (dos cuartetos y dos tercetos). Se observa cómo el desarrollo de la idea de definir el amor se realiza a través de comparaciones y antítesis en los cuartetos, buscando una conclusión en los tercetos. Se analiza el uso del ordo artificialis en la estructura del poema, destacando la ausencia de una introducción explicita y la falta de referencias temporales que lo confirman.
Elocutio: Se inicia el análisis de la elocutio, enfocándose en la clasificación de los estilos. Se menciona la existencia de tres tipos estilísticos que enmarcan el análisis del "color de las palabras", aunque el texto no detalla dichos tipos. Este capítulo, al ser incompleto en el texto original, sólo presenta una breve introducción al análisis de la elocutio.
Schlüsselwörter (Palabras clave)
Análisis retórico, Francisco de Quevedo, "Definiendo el amor", soneto, inventio, dispositio, elocutio, tópico literario, quaestio simplex infinita, barroco, poesía amorosa, comparaciones, antítesis, ordo artificialis.
Preguntas Frecuentes: Análisis Retórico del Soneto "Definiendo el Amor" de Francisco de Quevedo
¿De qué trata este análisis?
Este análisis se centra en un estudio retórico del soneto "Definiendo el Amor" de Francisco de Quevedo. Se examina la obra a través de las tres partes clásicas de la retórica: inventio (invención), dispositio (disposición) y elocutio (elocución). El objetivo es comprender cómo Quevedo construye su argumento sobre la naturaleza del amor y los recursos retóricos que utiliza.
¿Cuáles son los objetivos del análisis?
El análisis busca definir el amor como tópico literario, analizar la estructura del soneto y su disposición, estudiar los recursos estilísticos y figuras retóricas empleados, explorar la "quaestio simplex infinita" como marco analítico, y examinar la construcción argumentativa a través de comparaciones y antítesis.
¿Qué temas principales se abordan?
Los temas principales incluyen la definición del amor como tópico literario dentro de la poesía de Quevedo y el Barroco, el análisis de la estructura del soneto (endecasílabo con rima consonante abba cddc efe fef), el estudio de las figuras retóricas utilizadas (comparaciones, antítesis), y la aplicación del concepto de "quaestio simplex infinita" para entender la pregunta abierta "¿Qué es el amor?".
¿Cómo se estructura el análisis?
El análisis se divide en capítulos que cubren: Introducción y localización de la obra (contexto histórico y literario), Introducción al análisis (definición de la "quaestio"), Inventio (análisis de los tópicos y lugares comunes), Dispositio (análisis de la estructura y disposición del soneto), Elocutio (análisis de los recursos estilísticos, aunque este capítulo permanece incompleto en el texto original), y finalmente, una conclusión.
¿Qué es la "quaestio simplex infinita" en este contexto?
En este análisis, la "quaestio simplex infinita" se refiere a la naturaleza abierta e indefinida de la pregunta "¿Qué es el amor?". Esta característica de la pregunta influye en el enfoque del análisis retórico, diferenciándolo de otros enfoques literarios.
¿Qué tipo de recursos retóricos se analizan?
El análisis explora recursos como las comparaciones y las antítesis, fundamentalmente en la construcción argumentativa del soneto. También se menciona el análisis del estilo ("color de las palabras"), aunque esta parte del análisis de la elocutio es incompleta.
¿Se analiza la estructura del soneto?
Sí, el análisis examina la estructura métrica del soneto (endecasílabo con rima consonante abba cddc efe fef) y su disposición bipartita (dos cuartetos y dos tercetos). Se analiza cómo el desarrollo de la idea se realiza a través de las comparaciones y antítesis en los cuartetos, buscando una conclusión en los tercetos. Se menciona también el "ordo artificialis", aunque se destaca la falta de una introducción explícita y referencias temporales que lo confirmen.
¿Cuáles son las palabras clave del análisis?
Las palabras clave incluyen: análisis retórico, Francisco de Quevedo, "Definiendo el amor", soneto, inventio, dispositio, elocutio, tópico literario, quaestio simplex infinita, barroco, poesía amorosa, comparaciones, antítesis, ordo artificialis.
- Quote paper
- Carlos Steinebach (Author), 2010, Análisis retórico de "Definiendo el amor" de Francisco de Quevedo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167065