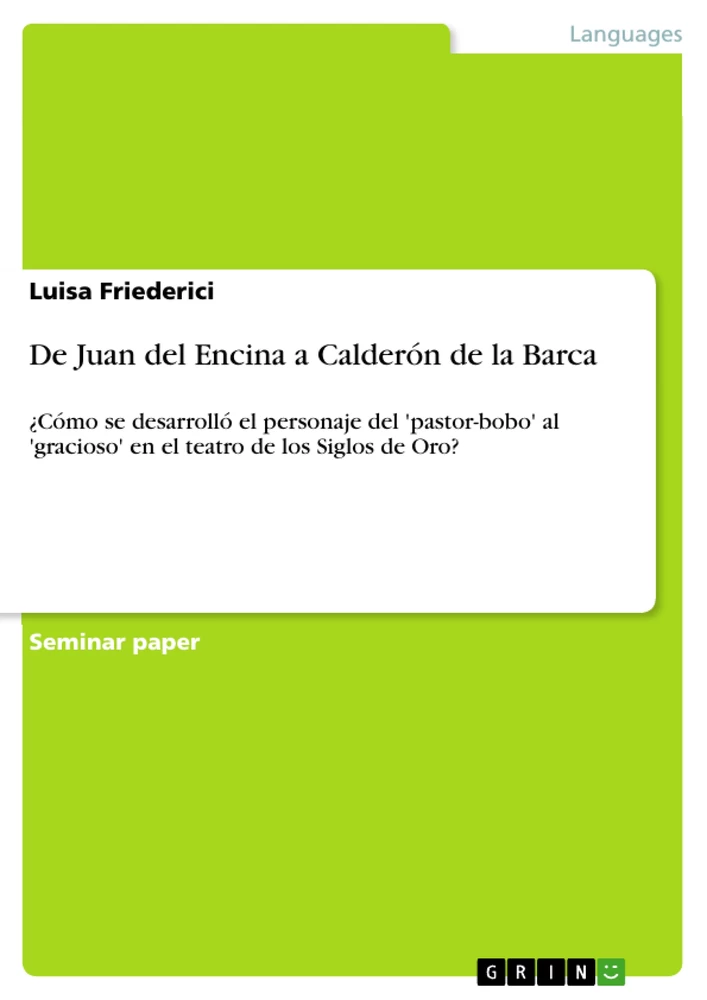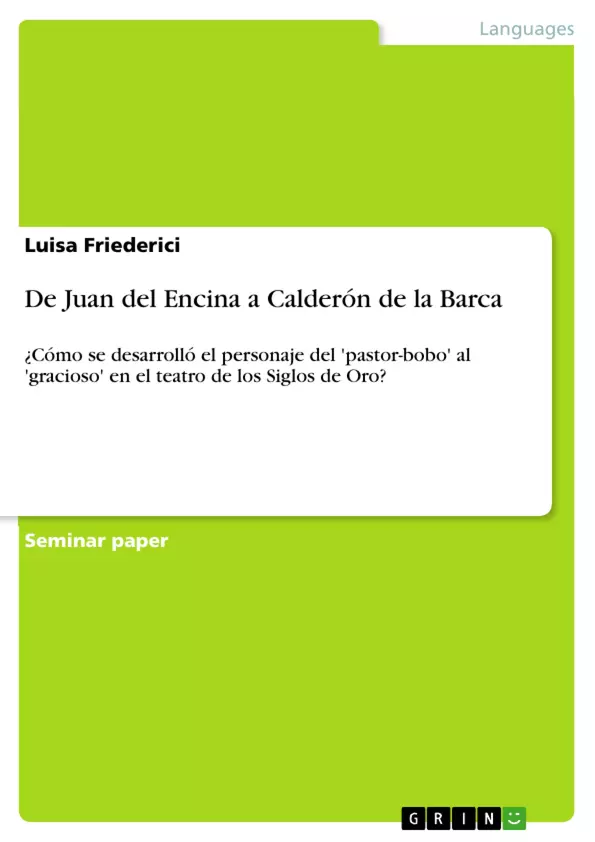Este trabajo trata del desarrollo del bobo al gracioso en el teatro del Siglo de Oro. La autora analiza las obras de Juan del Encina, Bartolomé de Torres Naharro, Lope de Rueda, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Cervantes.
Inhaltsverzeichnis (Índice)
- Introducción
- El desarrollo del personaje
- El teatro pre-lopesco
- El pastor-bobo en la obra de Juan del Encina
- El pastor-bobo en la obra de Bartolomé de Torres Naharro
- El bobo en la obra de Lope de Rueda
- El bobo en los Entremeses de Miguel de Cervantes
- El gracioso en la obra de Lope de Vega
- El gracioso en la obra de Tirso de Molina
- El gracioso en la obra de Calderón de la Barca
- El teatro pre-lopesco
- Conclusión
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y Temas Principales)
Este trabajo se centra en la evolución del personaje del pastor bobo, desde el teatro prerrenacentista hasta el gracioso en las obras de Lope de Vega, Calderón y Tirso de Molina. Se analizan las características y funciones de este personaje a lo largo del tiempo, para comprender su desarrollo y las razones detrás de su evolución.
- Evolución del personaje del pastor-bobo al gracioso.
- Análisis de las características y funciones del personaje en diferentes obras.
- Influencia del contexto social y cultural en la transformación del personaje.
- Comparación entre las representaciones del personaje en autores clave del Siglo de Oro.
- El papel del personaje cómico en la estructura dramática.
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de Capítulos)
Introducción: Esta introducción contextualiza el estudio, destacando la importancia del teatro del Siglo de Oro español y la admiración que generó en autores como Clarín. Define el periodo del Siglo de Oro, delimitándolo entre 1492 y 1681, y explica la evolución del teatro desde sus inicios en espacios religiosos y cortesanos hasta la consolidación del corral de comedias y la diversificación del público. Se establece la intención del trabajo de analizar la evolución del personaje del pastor-bobo al gracioso.
El desarrollo del personaje: Este capítulo introduce el concepto del "pastor-bobo" como un personaje rústico y simple, frecuentemente asociado a la jerga sayaguesa y el humor. Se establecen las características principales del personaje: rusticidad, ignorancia, superstición y rudeza, y se anticipa su evolución a través de diferentes autores del Siglo de Oro.
El teatro pre-lopesco: Este apartado explora la presencia del pastor-bobo en las obras de Juan del Encina, Bartolomé Torres Naharro y Lope de Rueda. Se analiza cómo Encina, considerado precursor del teatro español, utiliza al pastor-bobo con un papel limitado, principalmente en escenas cómicas, aunque ya con los elementos característicos del personaje. Torres Naharro, por su parte, sistematiza el uso del pastor-bobo en el introito, aprovechando su figura para conectar con el público y marcar la diferencia social. Finalmente, se observa que en la obra de Lope de Rueda, aunque ya no se encuentra el pastor-bobo, sí aparecen personajes cómicos de clase baja que cumplen funciones similares dentro de la estructura dramática.
Schlüsselwörter (Palabras clave)
Teatro del Siglo de Oro, pastor-bobo, gracioso, comedia española, Juan del Encina, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, evolución del personaje, función cómica, teatro prerrenacentista, barroco.
Preguntas Frecuentes: Evolución del Personaje del Pastor Bobo al Gracioso en el Teatro del Siglo de Oro
¿De qué trata este trabajo de investigación?
Este trabajo analiza la evolución del personaje del pastor bobo, presente en el teatro prerrenacentista, hasta su transformación en el gracioso en las obras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca durante el Siglo de Oro español. Se examinan las características, funciones y evolución del personaje a lo largo del tiempo, considerando la influencia del contexto social y cultural.
¿Qué autores se estudian en este trabajo?
El estudio abarca un amplio espectro de autores, incluyendo a Juan del Encina, Bartolomé de Torres Naharro, Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Se analiza cómo cada uno de ellos utiliza y desarrolla el personaje cómico, desde sus inicios como pastor-bobo hasta su consolidación como gracioso.
¿Qué es un "pastor-bobo"?
El "pastor-bobo" es un personaje rústico y simple, a menudo asociado a la jerga sayaguesa y el humor. Se caracteriza por su rusticidad, ignorancia, superstición y rudeza. Su presencia en el teatro pre-lopesco sienta las bases para la evolución posterior hacia el personaje del "gracioso".
¿Cuál es la diferencia entre el "pastor-bobo" y el "gracioso"?
Aunque ambos son personajes cómicos, el "pastor-bobo" es un personaje más simple y rústico, mientras que el "gracioso" es una figura más compleja y sofisticada, con mayor desenvoltura y agudeza verbal. La transformación refleja la evolución del teatro y los cambios sociales del Siglo de Oro.
¿Qué aspectos se analizan en el desarrollo del personaje?
El análisis se centra en la evolución del personaje desde sus orígenes, incluyendo la identificación de sus características principales en cada etapa, su función dentro de la obra dramática, la influencia del contexto social y cultural en su transformación, y una comparación de su representación en autores clave del Siglo de Oro.
¿Qué temas principales se abordan en el trabajo?
Los temas principales son la evolución del personaje del pastor-bobo al gracioso, el análisis de sus características y funciones en diferentes obras, la influencia del contexto sociocultural en su transformación, la comparación entre su representación en autores clave del Siglo de Oro y el papel del personaje cómico en la estructura dramática.
¿Qué estructura tiene el documento?
El documento se divide en una introducción, un capítulo central sobre el desarrollo del personaje (incluyendo el teatro pre-lopesco), y una conclusión. También incluye un índice, objetivos y temas principales, un resumen de capítulos y palabras clave.
¿Qué período abarca el estudio?
El estudio se centra en el Siglo de Oro español, un período que se delimita aproximadamente entre 1492 y 1681. Se analiza la evolución del teatro desde sus inicios en espacios religiosos y cortesanos hasta la consolidación del corral de comedias.
¿Cuáles son las palabras clave del trabajo?
Las palabras clave incluyen: Teatro del Siglo de Oro, pastor-bobo, gracioso, comedia española, Juan del Encina, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, evolución del personaje, función cómica, teatro prerrenacentista, barroco.
- Quote paper
- Luisa Friederici (Author), 2009, De Juan del Encina a Calderón de la Barca, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180127