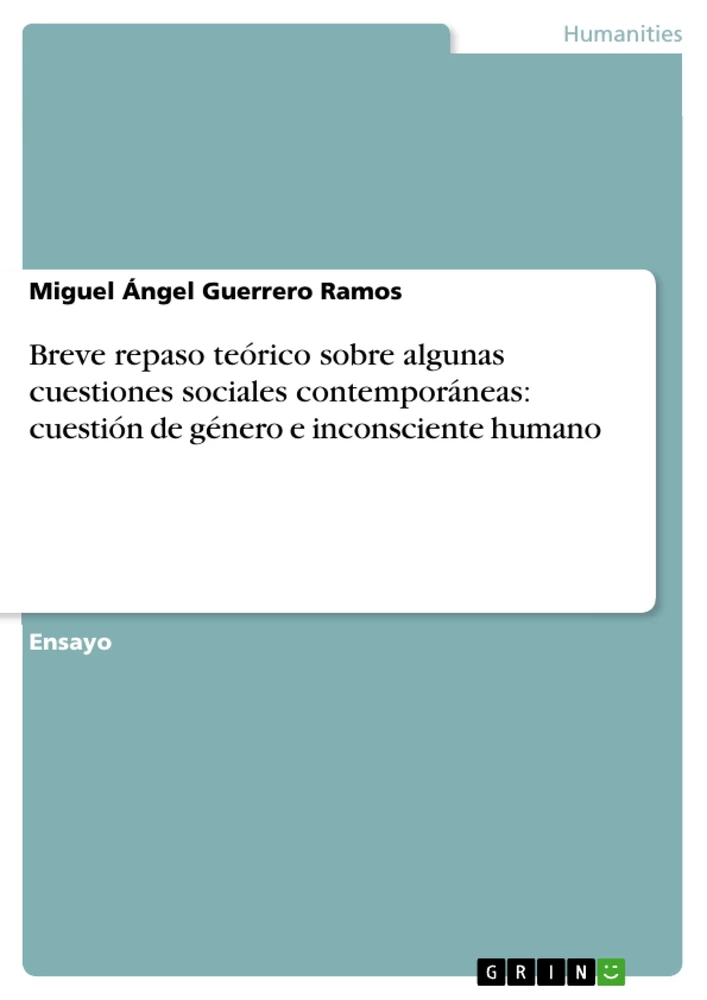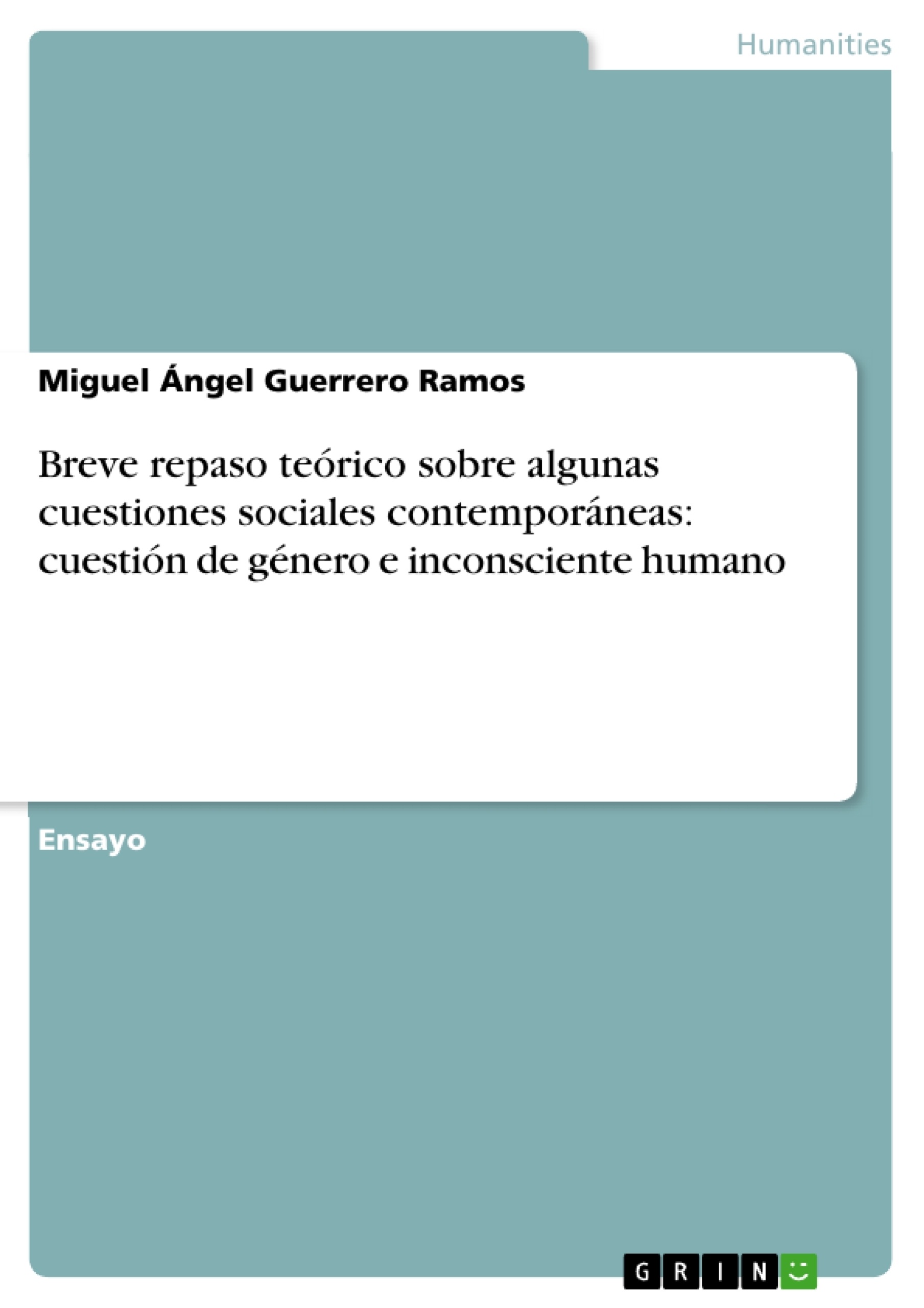Este es un texto que habla sobre los paradigmas y las visiones particularistas e ideológicas que se desprenden del uso limitado del término género, en muchos de los actuales estudios académicos y en su posterior utilización en el diseño y despliegue de políticas públicas e informaciones en los medios de comunicación. Unos paradigmas y unas ideologías que tienden a victimizar la condición femenina y a feminizar las más precarias condiciones de la realidad social, y que en muchos espacios del entorno humano relacional, como por ejemplo el jurídico, tienden a generar un desequilibrio y una parcialización de la aplicación y uso de la misma justicia. Unas ideas que se presentan de forma reflexiva y problematizadora y que invitan al debate, sobre todo en lo que se refiere a la consecución de una justicia democrática y civil que sea mucho más humana que la actual. Una justicia que esté determinada por la idea de plena gobernanza, que piense en el bienestar psicológico de los niños, y que no esté ideológicamente influenciada por intereses que inciten al rechazo jurídico, a la exclusión académica, y a la criminalización de toda una condición humana.
(Nota: en el presente texto no se busca en ningún momento, entre sus ideas, mantener o perpetuar ningún tipo de sistema de dominación tradicional, no se busca atacar a ningún grupo en particular de la sociedad, sino, en lugar de ello, buscar, lo que desde luego también podría ser ideología, la meta, por ahora lejana, de una plena integración humana. Una integración donde las diferencias no sean razón de peso para dejar de entendernos entre todos. Este texto, por tanto, contiene en sus líneas la idea de que todos debemos trabajar juntos en pro de un futuro mejor, sin privilegiar o condenar ninguna condición humana, y mirando al futuro con la fuerza de una esperanza renovadora. Tampoco se ataca el trabajo de grandes luchadoras mujeres, que con su esfuerzo, perseverancia, agudeza y tesón, lograron en su respectivo momento, grandes avances que benefician a la especie humana en su generalidad, y en la búsqueda de unos caminos llenos de comprensión y unidad. Tampoco se busca fomentar la intolerancia ante quienes tienen visiones distintas del mundo. Claro, el futuro pertenece tanto a hombres como mujeres, y la idea de trabajar por él debería conseguirse con una verdadera igualdad que no se esconda tras intereses particularistas y con una verdadera equidad llena de compromiso y plena aceptación de todas las condiciones).
De cómo el término “género” se ha ido convirtiendo en una categoría conceptual inmersa en influencias de poder e intereses particularistas
(Breves apuntes para una justicia sin categorizaciones conceptuales parcializadas y excesivamente delimitadas)
Hoy en día existe un gran número de políticas públicas y programas sociales que se desarrollan y se implementan teniendo en cuenta una gran cantidad de estudios y análisis sociales, todos ellos, realizados desde lo que se ha dado en llamar “una visión o perspectiva de género”. Dichos estudios y dichos análisis, cabe decir, cada día tienen más peso y financiamiento en el sector gubernamental, son citados en los más importantes medios de comunicación del mundo y avalados por muchos colectivos que poseen sus propios intereses y desean reconfigurar ciertas relaciones de poder en el espacio social. Los matices epistemológicos que sobre el término de “género” existen hoy por hoy son muy ricos y variados y han contribuido a desnaturalizar muchos paradigmas. Han contribuido, de hecho, a que podamos entender mucho a mejor a nuestras actuales sociedades e incluso a las mismas personas que viven en este mundo. No obstante, es un hecho que dicha categorización conceptual se ha ido convirtiendo de una u otra forma, en muchos casos, en una herramienta analítica mucho más apropiada para defender ciertas ideas y ciertas posturas que para analizar la misma realidad social, es decir, se ha ido convirtiendo en una herramienta cada vez más ideológica y cada vez menos inter y transdisciplinar. Incluso en el mismo sector o espacio académico, el término “género” es el que permite mantener el financiamiento de muchos estudios en todo un campo de estudio que necesita avalarse a sí mismo mediante un discurso social. De ahí que la pregunta que inmediatamente surge es la de, ¿quién se cerciora de que dichos estudios no están sesgados, quién se cerciora de que se estudie tanto los problemas y fenómenos que atañen tanto a hombres como a mujeres? ¿O será que se privilegia una mirada, una visión o un paradigma dentro de dichos estudios?
La idea que al respecto se presenta en este texto es la de que muchos de esos estudios privilegian y trabajan en base a un paradigma y dicho paradigma es el de la “feminización de la pobreza, el maltrato y la precariedad”. Tomando como punto de partida dicho paradigma, y reduciendo un problema tan complejo como lo es el de los efectos negativos de las migraciones a una feminización de la mano de obra en el mundo, muchos de esos estudios tienen desde sus inicios una visión excesivamente delimitada. Una visión excesivamente delimitada tanto en los enfoques como en los sujetos de estudio (pues casi siempre se refieren a mujeres), a raíz de lo cual se puede llegar a decir que muchos de esos estudios se encuentran enormemente sesgados. Además, que al delimitar enormemente las causas estructurales de los problemas que plantean, ya que los enfoques que manejan no son siempre del todo completos y transdiciplinares por razones que se expondrán más adelante, lo que en verdad hacen, se podría afirmar, es contribuir a reproducir una y otra vez la realidad que han llamado “feminización de la pobreza y el maltrato”.
Ahora bien, hay que dejar en claro que no es el propósito de las presentes líneas y del presente esfuerzo reflexivo, no es propiamente el de cuestionar los trabajos académicos que se realizan con un denominado “enfoque de género”, ni cuestionar tampoco el rigor conceptual y académico increíblemente grande que ellos poseen, ni tampoco el de negar el hecho de que muchos de dichos trabajos han resultado sumamente valiosos y reveladores frente a la realidad social. El propósito de este esfuerzo interpretativo y de opinión, es, simplemente, el de señalar un hecho muy concreto. El hecho de que muchos de esos trabajos han contribuido no solo a desnaturalizar ciertos paradigmas sino a reproducir algunos otros y que, por eso mismo, el término género tiene muchas veces una utilización ideológica y sexista inmersa que se manifiesta, desde luego, en uno que otro interés particularista. Se puede decir incluso que dicho término también es utilizado con fines populistas y electorales, ya que muchos políticos afirman tener una visión de género en los programas de gobierno que presentan, por ejemplo, en sus distintas campañas (sin mencionar en detalle, por cierto, toda la serie de relaciones e influencias que hay detrás de ello). Ahora, que los intereses particularistas que se encuentran tras la utilización ideológica del término género, haya permeado el espacio político no es la principal preocupación que se expondrá en este texto. La principal preocupación es que dicha utilización y los esquemas y constructos simbólicos que subyacen tras dicha utilización, han permeado y se han apoderado en un alto grado del campo social de lo jurídico, y eso, como se verá más adelante, genera que la justicia no opere de forma igualitaria. Más exactamente, lo que genera es que la justica no trate a ciudadanos, como afirma la ley, sino a hombres, por un lado, y a mujeres por el otro. Una situación en la que, de acuerdo con muchas personas del común y a algunos analistas que han empezado a denunciar esto, afecta principalmente a nuestros niños y niñas.
La feminización de todas las condiciones precarias como victimización de un género humano y criminalización del otro
Hay que decir, sobre el término de “feminización de la pobreza”, que este es una categoría conceptual empleada principalmente para mencionar el hecho de que la mayoría de los pobres en el mundo son de sexo femenino, es decir, que la pobreza afecta mayoritariamente a las mujeres (Aguilar, 2011). Al respecto existen muchas cifras por parte de Naciones Unidas y de muchas otras instituciones que avalan dichos datos. Unas cifras que son incluso sumamente preocupantes. Debido a ello, muchos trabajos académicos buscar estudiar las causas estructurales de la pobreza en las mujeres para solucionar específicamente eso, es decir, la pobreza en las mujeres, convirtiéndose cada vez más y más este problema en un asunto de máxima prioridad por parte de Naciones Unidas, y dejando un poco de lado el hecho de lo que se debe combatir es la pobreza en sí misma[1] y en todas sus manifestaciones como fenómeno multidimensional que es (CEPAL, 2012).
Gran parte de este asunto de la predominancia del paradigma de la feminización de la pobreza y otras condiciones precarias, es muy similar a lo que el sociólogo Francis Chateauraynaud (2011) menciona, aplicando la llamada sociología de las controversias, a lo que sucede en el ámbito argumentativo y sociológico de lo ambiental. Él dice, para ilustrar este punto, que “lo ambiental es así aprehendido esencialmente bajo la lógica del riesgo, imponiendo entonces gradualmente al principio de precaución como el régimen político y cognitivo dominante[2] ” (Chateauraynaud: 2011, p. 14-15). Pues bien, en lo que atañe a los programas sociales y al entendimiento del maltrato, ha sucedido algo muy semejante. Ha sucedido que se ha ido imponiendo desde hace unos años a la feminización de la pobreza y el maltrato como un régimen político y cognitivo, si no dominante, por lo menos sí con un gran peso decisivo y consultor. Además, que la idea de feminización misma se inscribe de una u otra forma, en el paradigma de luchas por lo que parece éticamente correcto, y hoy en día nada parece más correcto que luchar contra el maltrato a las mujeres, y no contra el maltrato en sus términos más generales. Este último punto se presenta hoy día de una forma tal, que ya ha surgido incluso el término de “feminicidio”, para categorizar a aquellas mujeres que son asesinadas por su propia condición de mujeres (aunque, a decir verdad, en los noticieros, se nombra como feminicidio a cualquier tipo de muerte violenta que haya sufrido cualquier mujer en cualquier parte, ya sea por robo o hasta por accidente vehicular, eso, cabe decir, con afanes populistas por parte de dichos noticieros. Es decir, con afanes de mostrar que informan desde lo políticamente correcto).
El paradigma de la feminización de la pobreza, por tanto, también está fuertemente inmerso en la dimensión axiológica de la realidad humana contemporánea. Ahora, que Naciones Unidas dé una alerta respecto a la pobreza de las mujeres, la cual es sumamente preocupante, es porque hubo un primer grupo de “emisores de dichas alertas”. De acuerdo con Francis Chateauraynaud, el “éxito de una alerta, aun de aquellas de apariencia puramente técnica, radica siempre en el estado de las relaciones de fuerzas entre múltiples actores que aseguran una mínima distribución de poderes y saberes, de procedimientos y competencias (2011). Y en este tema que nos compete, los emisores de alertas, son los analistas que trabajan bajo el concepto de género. Dichos analistas pueden entonces asegurarse que habrá un discurso que legitime su alerta porque poseen cierta distribución de poderes y saberes, en este caso, opino yo que predominantemente de saberes, y, de acuerdo con pensadores y analistas como Foucault (1991), el saber constituye una gran fuente de poder. De hecho, el saber siempre ha sido enormemente instrumentalizado por grupos e instituciones determinados para legitimar ciertas dominaciones o ideas específicas. De ahí que el autor mencionado hable del saber-poder.
Ahora bien, hablar de poder, en términos de Foucault (1991), involucra que se mencione a las tecnologías de poder de las cuales se valen muchos grupos, aun cuando dichos grupos sean minoritarios y altamente excluidos, para legitimar y ejercer el poder (ya que el poder, de acuerdo con Foucault, más que una condición es un ejercicio mismo, aunque también, creo yo, puede ser catalogado como un paradigma e incluso como un gran metarrelato, quizás el más grande e importante de la sociedad occidental, y claro, cualquier grupo cuyos discursos manejen componentes ideológicos, querrán estar lo más que se pueda en los marcos que permiten ejercer poder). Al respecto, se dice que:
Las tecnologías de poder, permiten el control externo del individuo a partir del ejercicio de poder normalizador, es decir, de la utilización de ciertos estándares a partir de los cuales la población queda impelida a mantenerse dentro de los márgenes estipulados de la “normalidad” a riesgo de padecer exclusiones derivadas de su incumplimiento (Bravo, 2012, p. 150).
[...]
[1] A manera de ejemplo para ilustrar lo que se ha dicho acerca de la creciente importancia de combatir la pobreza exclusiva y particularmente en las mujeres, tenemos que “En la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, se afirmó que el setenta por ciento de los pobres del mundo eran mujeres. En esta Conferencia se acordó que la Plataforma de Acción dedicará una de las doce áreas críticas, a la erradicación de la pobreza que enfrentan las mujeres (Wikipedia: Feminización de la pobreza). Naciones Unidas, por su parte, reconoció en el 2009 que «las crisis financieras y económicas» tenían «efectos particulares sobre las cuestiones de género y constituían una carga desproporcionada para las mujeres, en particular las mujeres pobres, migrantes y pertenecientes a minorías» (Wikipedia: Feminización de la pobreza).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tema principal del texto "De cómo el término 'género' se ha ido convirtiendo en una categoría conceptual inmersa en influencias de poder e intereses particularistas"?
El texto analiza cómo el término "género", aunque útil para desnaturalizar paradigmas y comprender la sociedad, se ha convertido en una herramienta ideológica para defender posturas particulares, a menudo sesgando estudios y políticas públicas. Se cuestiona si estos estudios priorizan una visión particular y si abordan equitativamente problemas que afectan tanto a hombres como a mujeres.
¿Cuál es la preocupación central del autor con respecto al uso del término "género"?
La principal preocupación es que el uso ideológico del término "género" ha permeado el campo jurídico, lo que impide que la justicia opere de forma igualitaria. En lugar de tratar a ciudadanos, la justicia, según el autor, trata a hombres y mujeres por separado, lo que puede afectar negativamente a niños y niñas.
¿Qué se entiende por "feminización de la pobreza" en el contexto del texto?
La "feminización de la pobreza" se refiere a la predominancia de mujeres entre las personas que viven en la pobreza. El autor argumenta que enfocarse exclusivamente en la pobreza femenina puede desviar la atención de la pobreza en sí misma como un fenómeno multidimensional.
¿Cómo se relaciona el concepto de "feminización de la pobreza" con la sociología de las controversias?
El autor establece un paralelismo con la sociología de las controversias, señalando que la feminización de la pobreza se ha impuesto como un "régimen político y cognitivo", similar a cómo el "principio de precaución" domina el ámbito ambiental. Esto significa que la lucha contra el maltrato a las mujeres se considera éticamente correcta, eclipsando otras formas de maltrato.
¿Qué papel juegan los "emisores de alertas" en la promoción del paradigma de la "feminización de la pobreza"?
Los "emisores de alertas", en este caso, los analistas que trabajan bajo el concepto de género, desempeñan un papel crucial al legitimar la alerta sobre la pobreza femenina. Según el autor, estos analistas poseen poder y conocimiento, lo que les permite asegurar que su discurso sea legitimado.
¿Cómo se relaciona el concepto de "poder" de Foucault con el uso del término "género"?
El autor menciona que el saber (asociado con el género) es una fuente de poder que puede ser instrumentalizada para legitimar ciertas dominaciones o ideas específicas. Los grupos, incluso minoritarios, utilizan tecnologías de poder para mantener a la población dentro de los márgenes de la "normalidad" a través de la utilización de estándares.
¿Cuál es la crítica del autor hacia la "feminización de la pobreza" como paradigma?
El autor critica la "feminización de la pobreza" como paradigma argumentando que al delimitar excesivamente las causas estructurales de los problemas y centrarse casi exclusivamente en las mujeres, se contribuye a reproducir la realidad que se pretende combatir. Además, señala que este enfoque puede estar influenciado por intereses políticos y populistas.
¿Cuál es el propósito del texto, según el autor?
El propósito del texto no es cuestionar el rigor académico de los estudios de género ni negar su valor, sino señalar cómo estos estudios pueden reproducir ciertos paradigmas y cómo el término "género" puede tener una utilización ideológica y sexista inmersa en intereses particulares, afectando la equidad en el ámbito jurídico.
- Citation du texte
- Miguel Ángel Guerrero Ramos (Auteur), 2014, Breve repaso teórico sobre algunas cuestiones sociales contemporáneas: cuestión de género e inconsciente humano, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267333