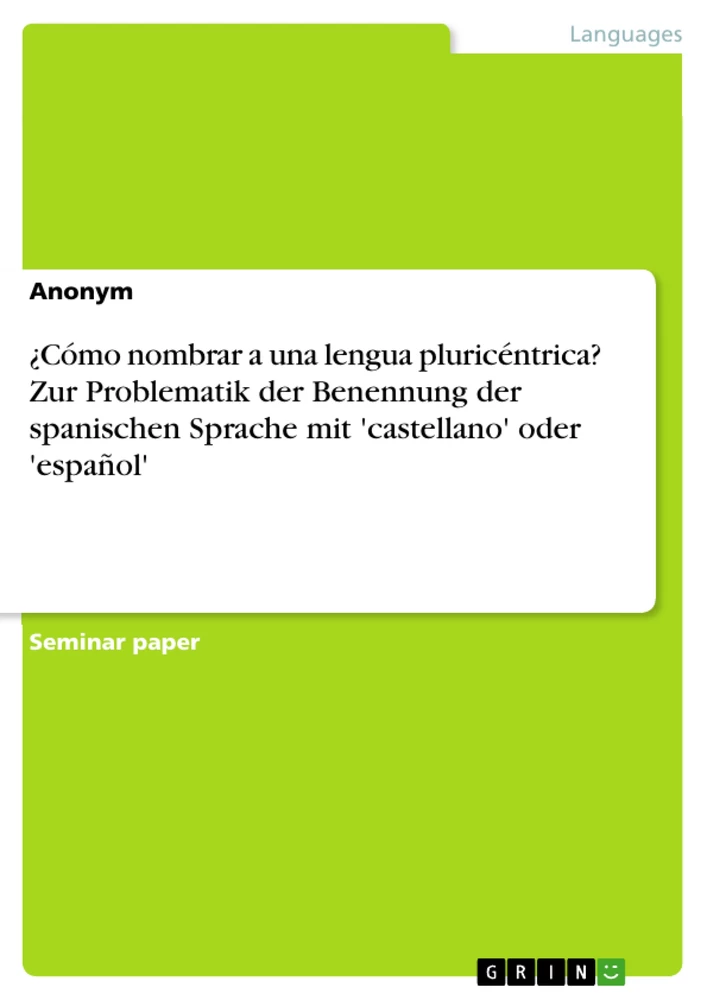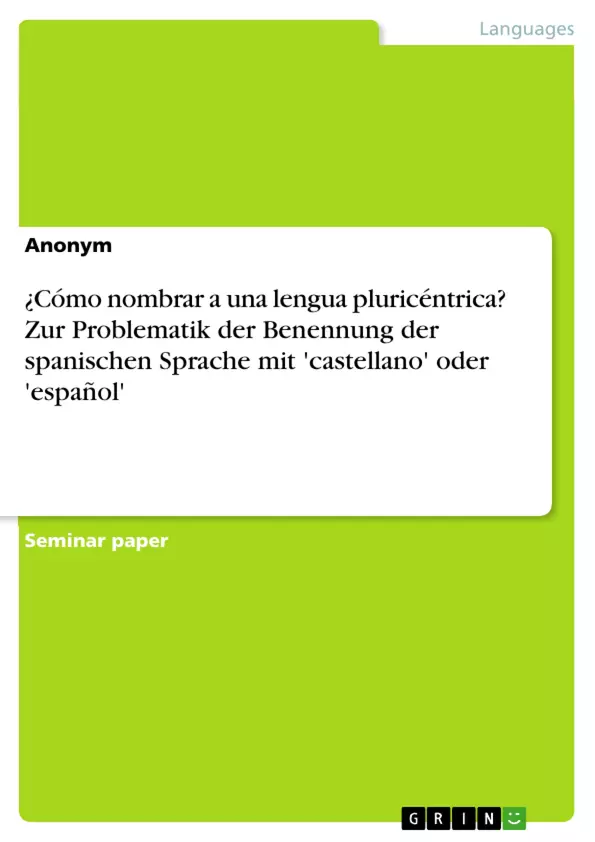Die vorliegende spanische Arbeit handelt von der Problematik der Benennung der spanischen Sprache: castellano oder español. Zunächst wird das Konzept des pluricentrismo allgemein und spezifisch für die spanische Sprache beschrieben. Anschließend wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der beiden Termini gegeben und grundlegende Werke (z.B. Konstitutionen oder Wörterbücher) auf die Benennung der spanischen Sprache untersucht. Daraufhin werden die Ergebnisse der Meinungen von spanischen Muttersprachlern auf der Basis eines eigens durchgeführten Interviews dargestellt. Abschließend wird ein Fazit zur Benennung der spanischen Sprache gezogen.
Inhaltsverzeichnis (Tabla de contenido)
- Introducción
- El concepto del pluricentrismo
- Breve historia de los términos castellano y español
- Presentación de distintas posturas
- La Constitución Española de 1978
- Las constituciones de América Latina
- La Real Academia Española
- El Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española
- La Gramática de la lengua castellana
- El Diccionario de español urgente
- Los libros de estilo
- Presentación de la encuesta
- Los participantes
- Las preguntas
- Ilustración y análisis de los resultados
- Primera pregunta
- Segunda pregunta
- Tercera pregunta
- Anotación a la encuesta
- Conclusión final
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y temas principales)
Este trabajo se centra en la problemática de la denominación de la lengua española, considerando su carácter pluricéntrico y la controversia entre los términos "castellano" y "español". El objetivo principal es analizar diferentes perspectivas sobre esta cuestión y, a través de una encuesta propia, contribuir a la discusión sobre la denominación más adecuada para la lengua oficial de la comunidad hispanohablante.
- El concepto de pluricentrismo lingüístico y su aplicación al español.
- El desarrollo histórico de los términos "castellano" y "español".
- Análisis de diferentes posturas institucionales (constituciones, academias, diccionarios) sobre la denominación de la lengua española.
- Resultados de una encuesta sobre la percepción de la denominación de la lengua española.
- Discusión sobre la necesidad de una nueva denominación para la lengua española.
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de los capítulos)
Introducción: El capítulo introductorio plantea la cuestión central del trabajo: la denominación adecuada para la lengua española, considerando su complejidad y riqueza de variedades, dialectos y estándares regionales. Se destaca la polémica entre los términos "castellano" y "español" y su pertinencia en un contexto pluricéntrico. Se introduce la metodología del trabajo, que incluye un análisis histórico de los términos, la consulta de fuentes autorizadas y una investigación propia a través de una encuesta, con el objetivo final de determinar si "castellano" o "español" son apropiados, o si se necesita una nueva denominación.
El concepto del pluricentrismo: Este capítulo explora el concepto de pluricentrismo lingüístico, su desarrollo histórico y sus diferentes interpretaciones. Se mencionan las contribuciones de lingüistas como Heinz Kloss y Michael Clyne, quienes definen el pluricentrismo como la coexistencia de varios centros lingüísticos con normas codificadas propias, generando tanto unificación como separación entre las comunidades de habla. El capítulo también analiza la aplicación de este concepto al español, citando a Thompson, quien considera al español claramente pluricéntrico debido a la existencia de normas lingüísticas propias en cada nación hispanohablante, algunas compartidas, otras exclusivas. Finalmente, se presenta la crítica de Bierbach a la perspectiva de Thompson, argumentando que el español está en camino a ser pluricéntrico, pero no lo es completamente aún, añadiendo las perspectivas de Oesterreicher y Lebsanft.
Breve historia de los términos castellano y español: (This chapter summary would need to be developed based on the original text content of this chapter which is missing from the provided sample.)
Schlüsselwörter (Palabras clave)
Pluricentrismo, lengua española, castellano, español, denominación lingüística, estándares regionales, normas lingüísticas, variedades dialectales, Real Academia Española, constituciones, encuesta, América Latina.
Preguntas Frecuentes: Análisis de la Denominación de la Lengua Española
¿De qué trata este documento?
Este documento es un análisis académico sobre la denominación de la lengua española, considerando su naturaleza pluricéntrica y la controversia entre los términos "castellano" y "español". Se explora la cuestión desde perspectivas históricas, institucionales y a través de una encuesta propia.
¿Cuál es el objetivo principal del documento?
El objetivo principal es analizar las diferentes perspectivas sobre la denominación de la lengua española, y a través de una encuesta, contribuir al debate sobre cuál es la denominación más adecuada para la lengua oficial de la comunidad hispanohablante.
¿Qué temas se abordan en el documento?
El documento aborda temas como el concepto de pluricentrismo lingüístico aplicado al español, el desarrollo histórico de los términos "castellano" y "español", el análisis de las posturas institucionales (constituciones, academias, diccionarios), los resultados de una encuesta sobre la percepción de la denominación, y la discusión sobre la necesidad de una nueva denominación.
¿Qué fuentes se utilizan en el documento?
El documento utiliza diversas fuentes, incluyendo la Constitución Española de 1978, las constituciones de América Latina, la Real Academia Española, el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, la Gramática de la lengua castellana, el Diccionario de español urgente, los libros de estilo, y una encuesta propia realizada por los autores.
¿Qué metodología se emplea en el documento?
La metodología incluye un análisis histórico de los términos "castellano" y "español", la revisión de fuentes institucionales y académicas, y una investigación propia mediante una encuesta que analiza la percepción de la denominación de la lengua en diferentes grupos de participantes.
¿Qué tipo de encuesta se realizó?
El documento menciona la realización de una encuesta propia, cuyos resultados se analizan e ilustran, incluyendo las preguntas formuladas y un análisis de las respuestas obtenidas. Se detalla el análisis de al menos tres preguntas diferentes.
¿Cuáles son las conclusiones preliminares del documento? (Basado en la información provista)
Las conclusiones del documento no se presentan detalladamente en la información suministrada, pero se indica que se llega a una conclusión final, basada en el análisis de las diversas perspectivas y los resultados de la encuesta sobre la denominación más apropiada de la lengua española.
¿Qué autores o teorías se mencionan en el documento?
Se mencionan las contribuciones de lingüistas como Heinz Kloss y Michael Clyne (sobre pluricentrismo), Thompson (sobre el pluricentrismo del español), y la crítica de Bierbach a la perspectiva de Thompson, así como las perspectivas de Oesterreicher y Lebsanft.
¿Cuáles son las palabras clave del documento?
Las palabras clave incluyen: Pluricentrismo, lengua española, castellano, español, denominación lingüística, estándares regionales, normas lingüísticas, variedades dialectales, Real Academia Española, constituciones, encuesta, América Latina.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, ¿Cómo nombrar a una lengua pluricéntrica? Zur Problematik der Benennung der spanischen Sprache mit 'castellano' oder 'español', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302008