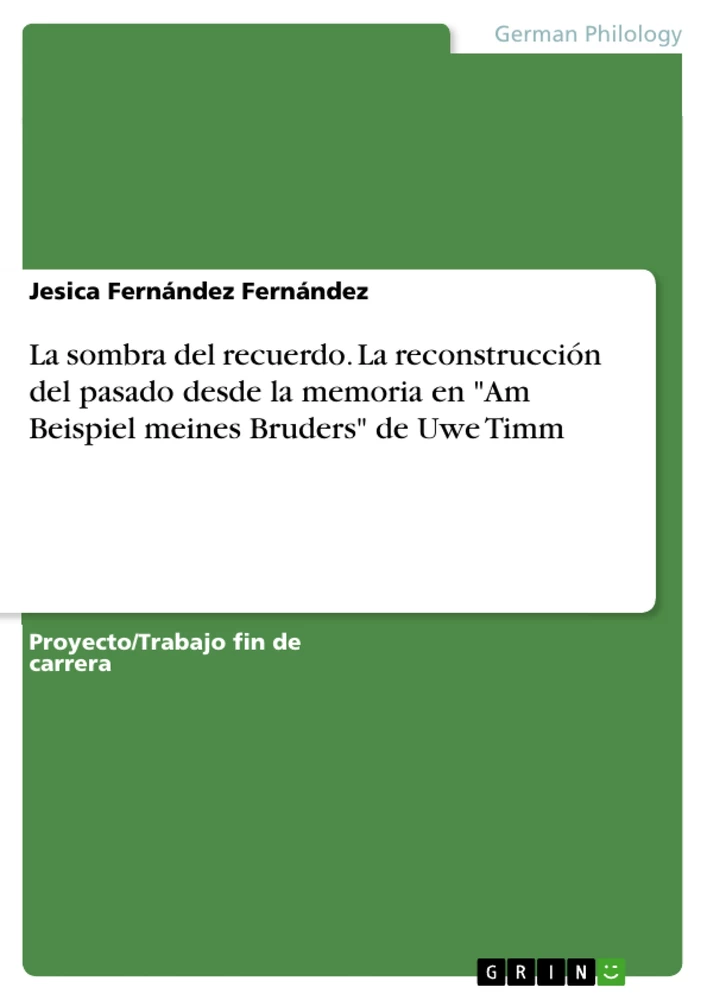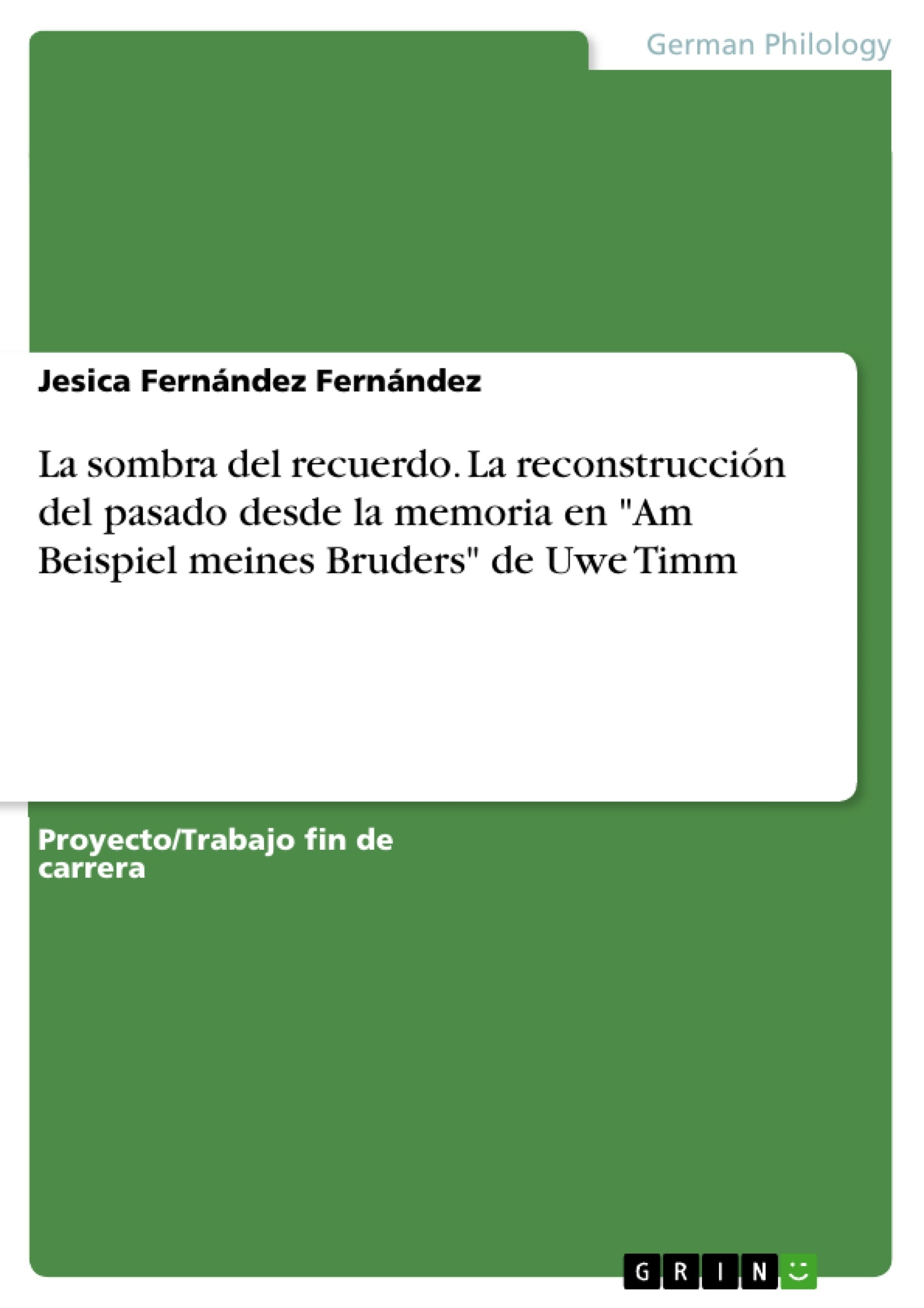El objetivo del presente trabajo es averiguar de qué manera Uwe Timm reconstruye el pasado en am Beispiel meines Bruders desde las distintas memorias. El trabajo se divide en dos partes. En la primera parte se exponen los conceptos básicos de le memoria y el recuerdo desde las perspectivas más actuales. En la segunda parte se aplican dichos conceptos y se analizan respecto a la obra. Para el estudio me baso en las teorías de Jan y Aleida Assmann y las aplico a la obra de Uwe Timm. Pero no solo hago un análisis de las distintas memorias sino que las matizo y analizo hasta qué punto llega la búsqueda y en qué punto la memoria puede ayudar en el proceso de reconstrucción.
Inhaltsverzeichnis
- Introducción
- Parte I
- Memoria y recuerdo
- Tipos de memoria: individual y colectiva
- Memoria individual
- Memoria colectiva
- Memoria comunicativa y memoria cultural
- El soporte de la memoria y su articulación
- La fotografía como objeto de la memoria
- Parte II
- La escritura como búsqueda y crítica de la figura del hermano
- Tipos de memoria en Am Beispiel meines Bruders
- Memoria individual
- Memoria colectiva
- Memoria familiar
- Memoria cultural
- Memoria no comprometida
- La articulación de la memoria en Am Biespiel meines Bruders a través de las imágenes
- Figura del hermano
- Figura del hermano desde la perspectiva de los padres
- Conflicto generacional
- Identidad: la sombra del hermano
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Uwe Timm in seinem Roman "Am Beispiel meines Bruders" die Vergangenheit, insbesondere die familiäre Biografie, mithilfe verschiedener Formen der Erinnerung rekonstruiert. Der Fokus liegt dabei auf der Figur des Bruders, der sich 1943 freiwillig zur Waffen-SS meldete und kurz darauf im Kampf starb. Die Arbeit analysiert, wie die Erinnerung an den Bruder im familiären Umfeld geprägt wurde und wie der Autor, der zum Zeitpunkt des Todes seines Bruders erst drei Jahre alt war, die Vergangenheit in einem Prozess der kritischen Rekonstruktion der Wahrheit sucht.
- Die Rolle der individuellen und kollektiven Erinnerung bei der Rekonstruktion der Vergangenheit
- Die Bedeutung der Familiengeschichte und der kulturellen Erinnerung im Kontext des Holocaust
- Die Herausforderungen, die sich aus der Suche nach der Wahrheit über die Vergangenheit ergeben, insbesondere wenn persönliche Erinnerungen begrenzt sind
- Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität im Schatten der Vergangenheit
- Die Bedeutung der Literatur als Medium der Erinnerung und als Instrument der kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Teil I befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Erinnerung und der Rekonstruktion der Vergangenheit. Hier wird zunächst die Unterscheidung zwischen "Erinnern" und "Gedächtnis" erläutert. Im weiteren Verlauf werden verschiedene Formen der Erinnerung, insbesondere die individuelle und die kollektive Erinnerung, sowie ihre Unterkategorien vorgestellt.
Teil II analysiert die Rekonstruktion der Vergangenheit in Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders". Es wird untersucht, wie der Autor die Figur seines Bruders, der sich zur Waffen-SS meldete, in den Kontext der Familiengeschichte und der kulturellen Erinnerung stellt. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der unterschiedlichen Formen der Erinnerung im Roman und zeigt auf, wie die Suche nach der Wahrheit durch die individuellen und kollektiven Erinnerungen des Autors beeinflusst wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit sind: Erinnerung, Rekonstruktion, Vergangenheit, individuelle und kollektive Erinnerung, Familiengeschichte, kulturelle Erinnerung, Holocaust, Waffen-SS, Identität, Literatur als Medium der Erinnerung, Uwe Timm, "Am Beispiel meines Bruders".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Uwe Timms Werk „Am Beispiel meines Bruders“?
Uwe Timm rekonstruiert die Geschichte seines Bruders, der sich 1943 freiwillig zur Waffen-SS meldete und kurz darauf verstarb, und setzt sich dabei kritisch mit der eigenen Familiengeschichte auseinander.
Welche Arten der Erinnerung werden in der Arbeit unterschieden?
Basierend auf den Theorien von Jan und Aleida Assmann unterscheidet die Arbeit zwischen individueller, kollektiver, familiärer und kultureller Erinnerung.
Welche Rolle spielen Fotografien in diesem Prozess?
Fotografien dienen als zentrale Objekte der Erinnerung und als Ausgangspunkt für die Artikulation und Rekonstruktion der Vergangenheit.
Wie wird der Bruder im familiären Umfeld wahrgenommen?
Die Arbeit analysiert die Figur des Bruders aus der Perspektive der Eltern und beleuchtet den daraus resultierenden Generationenkonflikt.
Was bedeutet „die Schatten des Bruders“ für die Identität des Autors?
Es beschreibt die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, die stark durch das übermächtige Bild des verstorbenen Bruders und die familiären Erwartungen geprägt wurde.
Kann Literatur helfen, die historische Wahrheit zu finden?
Die Arbeit zeigt auf, wie das Schreiben als Suche und Kritik dient, um die Lücken der persönlichen Erinnerung durch kulturelles Wissen zu füllen.
- Citar trabajo
- Jesica Fernández Fernández (Autor), 2015, La sombra del recuerdo. La reconstrucción del pasado desde la memoria en "Am Beispiel meines Bruders" de Uwe Timm, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304706