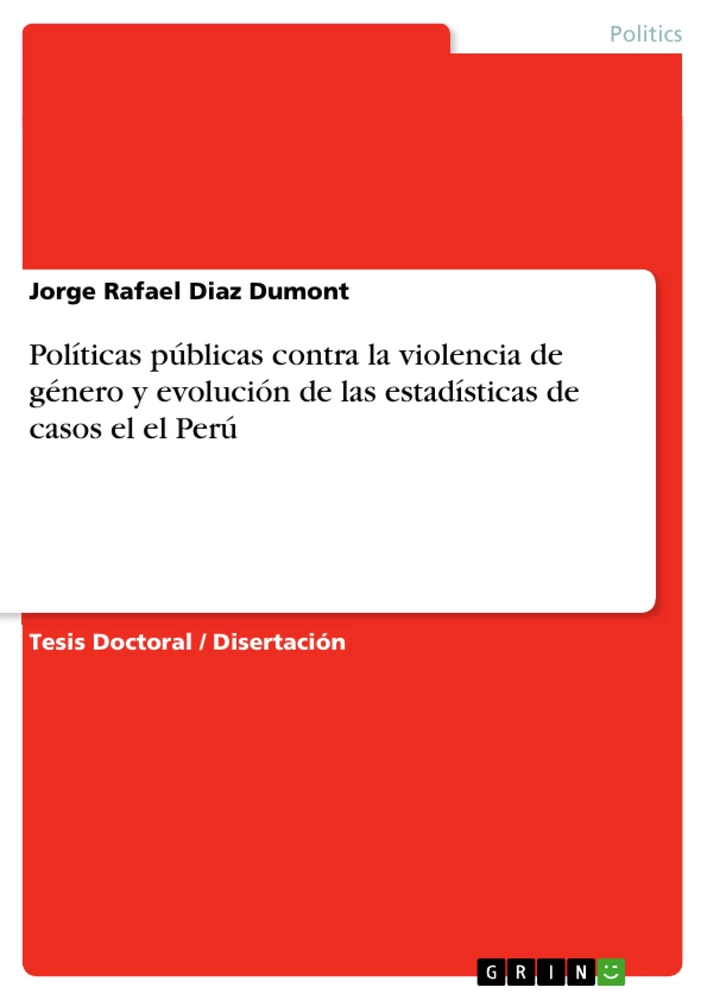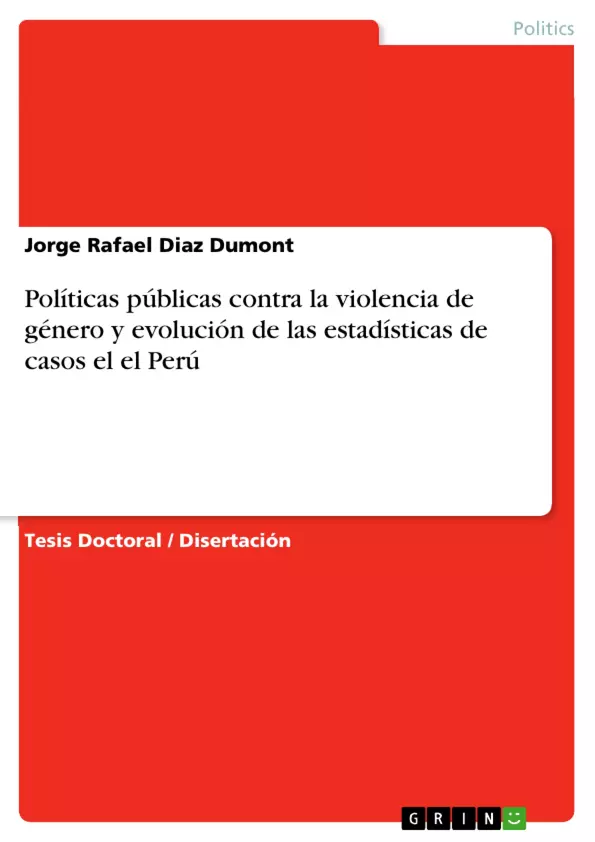La presente investigación tuvo como objetivo general el analizar la evolución de las estadísticas en casos de violencia de género en el periodo 2010 – 2014, en el contexto de las Políticas Públicas Implementadas en el Perú, la población estuvo conformada por casos de violencia de género registrados del 2010 al 2014, la muestra no probabilística consideró todos los casos, en los cuales se han empleado las variables: Políticas Públicas y Violencia de Género.
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo de corte longitudinal, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento Ficha de Registro Estadísticos de casos de violencia de género por años, en sus dimensiones de física, psicológica, sexual y feminicidio; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: Las Políticas Públicas implementadas en el Perú no han contribuido a una disminución en las estadísticas en casos de violencia de género en el periodo 2010 – 2014; como se evidencia en la contrastación de la hipótesis en las dimensiones de violencia psicológica, física, sexual y feminicidio (con muerte), al presentar un p<0.05; siendo el único caso en que las diferencias representa estadísticamente una tendencia descendente, el feminicidio (casos que involucra muerte).
Inhaltsverzeichnis (Tabla de Contenido)
- Capítulo 1: Introducción General
- Localización del Contexto
- Información de Fondo
- Capítulo 2: Definición de la Investigación
- Informe sobre el Tema
- Descripción del Problema
- Capítulo 3: Dinámica de las Expectativas
- Meta y Objetivos de la Investigación
- Metodología
- Capítulo 4: Resumen de los Resultados
- Estrategias y Técnicas
- Datos de Resultados
- Capítulo 5: Análisis
- Interpretación de los Resultados
- Posibles Alternativas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivos y Temas Principales)
Esta tesis tiene como objetivo principal analizar la evolución de las estadísticas de casos de violencia de género en el Perú entre 2010 y 2014, dentro del contexto de las políticas públicas implementadas durante ese periodo. El estudio se centra en las variables de políticas públicas y violencia de género, analizando su interrelación y su impacto en la reducción o aumento de la violencia de género.
- Evolución de las estadísticas de violencia de género en el Perú.
- Análisis del impacto de las políticas públicas en la violencia de género.
- Identificación de las diferentes formas de violencia de género.
- Evaluación de la eficacia de las políticas públicas implementadas.
- Propuesta de posibles alternativas para abordar la violencia de género.
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de los Capítulos)
El Capítulo 1 introduce el contexto general de la investigación, incluyendo la localización geográfica y la información de fondo sobre la violencia de género en el Perú. El Capítulo 2 define el tema de la investigación y describe el problema a investigar, delineando el marco conceptual y las preguntas de investigación. El Capítulo 3 presenta la metodología utilizada, incluyendo los objetivos de la investigación y las técnicas de recolección de datos. El Capítulo 4 resume los resultados obtenidos de la investigación, incluyendo las estrategias y técnicas empleadas para la recopilación y análisis de datos. El Capítulo 5 analiza los resultados, interpretándolos y proponiendo alternativas para abordar la problemática de la violencia de género en el Perú.
Schlüsselwörter (Palabras Clave)
Las palabras clave principales de esta tesis son: políticas públicas, violencia de género, estadísticas, Perú, feminicidio, derechos humanos, igualdad de género, seguridad ciudadana. La investigación se centra en el análisis de las estadísticas de violencia de género y la eficacia de las políticas públicas implementadas en el Perú.
Preguntas frecuentes: Políticas públicas y violencia de género en Perú
¿Cuál fue el objetivo de esta investigación?
Analizar la evolución de las estadísticas de violencia de género en el Perú entre 2010 y 2014 en relación con las políticas públicas implementadas.
¿Disminuyó la violencia de género gracias a las políticas públicas?
La investigación concluye que las políticas implementadas no contribuyeron a una disminución significativa en las estadísticas generales durante ese periodo.
¿Qué dimensiones de violencia se analizaron?
Se estudiaron la violencia física, psicológica, sexual y el feminicidio.
¿Hubo alguna mejora estadística en el caso del feminicidio?
Sí, el feminicidio fue el único caso en el que se presentó una tendencia descendente estadísticamente representativa.
¿Qué método se utilizó en el estudio?
Se empleó el método hipotético-deductivo con un diseño no experimental de nivel comparativo longitudinal.
- Quote paper
- Doctor Jorge Rafael Diaz Dumont (Author), 2015, Políticas públicas contra la violencia de género y evolución de las estadísticas de casos el el Perú, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308430