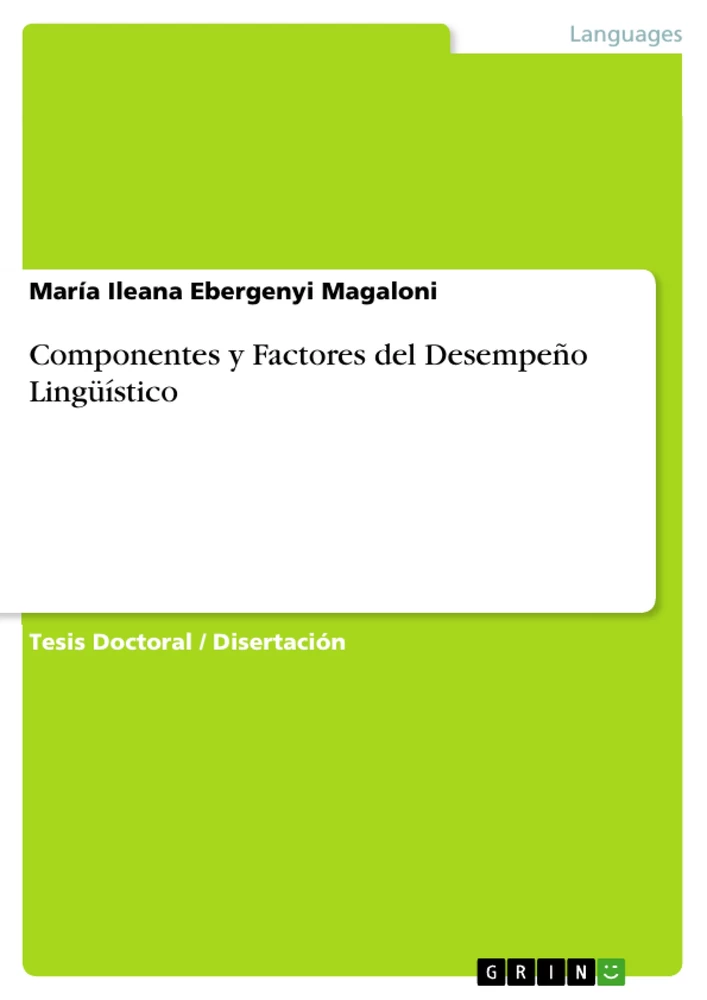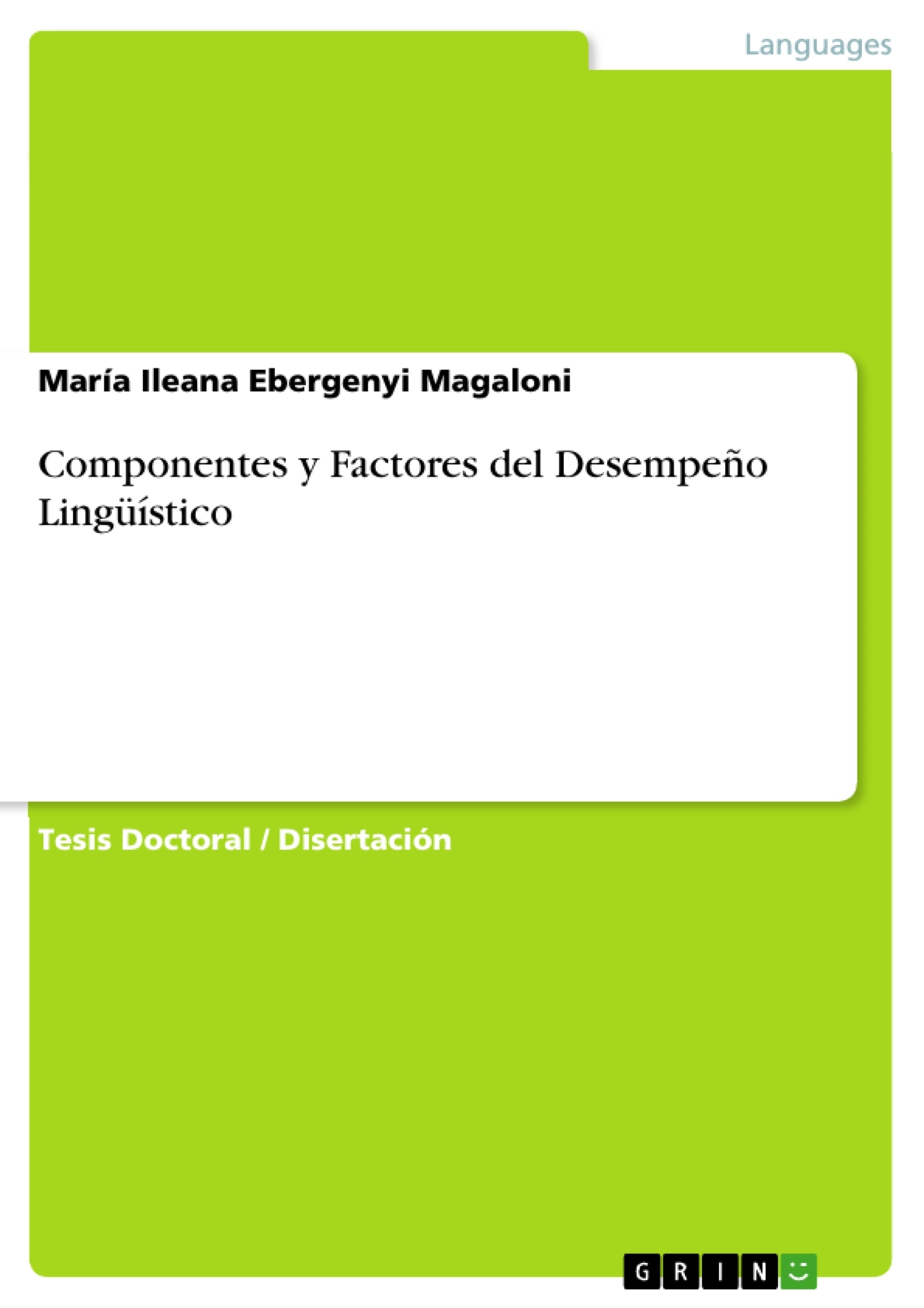Esta investigación aspira a describir la relación entre el ambiente físico, biológico y social en el cual se desarrolla el individuo, y su desempeño lingüístico como adolescente medio (entre 14 y 17 años de edad). Diversos estudiosos del desempeño lingüístico asignan diferente énfasis al ambiente y su influencia sobre el desarrollo del lenguaje. Basándonos en la distinción de Frawley (1997) entre perspectivas internalistas (aquellas que asignan todo el énfasis a procesos internos) y perspectivas externalistas (que asignan todo el énfasis a procesos externos), se realizó una revisión bibliográfica cubriendo un panorama de perspectivas de estudio, desde las más internalistas, como la neurológica, con Schoenhimer (1946), Cowan (1979), ), Golden (1981), Luria(1982), Verma et al (1984), Tulving y Schacter (1990), y Damasio, A. R. (1992, 2002), y la cognoscitivista, con Piaget (1972, 1975, 1982), Rumelhart, (1977), Anderson (1983, 1985), Harris (1992), Casad (1996), y Das (1998), a perspectivas más intermedias, más enfocadas sobre procesos de interfase, con la perspectiva de Vygotsky (1934) y sus revisores, Frawley (1997) y Werscht (1985), y la visión estructural ontogenética, con Bruner y Brown (1956, 1975, 1983) y Clark (1993), hasta perspectivas totalmente externalistas, con Burks (1927), Lakoff (1987), Tomasello (2000), Sinha y Jensen de López (2000), Dabrowska (2000), Israel, Johnson y Brooks (2000), y Heckman (2007), especialmente la perspectiva sociocultural funcional de Halliday (1978), con Bernstein (1975), Labov (1970, 2000) y Wells (1994), por un lado, y por el otro, la perspectiva del análisis del discurso, de Orlandi (1987), la perspectiva del espacio enunciativo de Fucault (2007), y la perspectiva filosófica de Wittgenstein (1953). La revisión se centró en el concepto de ‘ambiente’, implícito o explícito en cada una de estas perspectivas, así como también en su visión de tres temas, lengua escrita, alfabetización y educación formal, que están fuertemente ligados actualmente, pero que, según Cole (1997) no tiene porqué ser así. Nuestra revisión sobre estos temas fue guiada por la perspectiva de Benveniste (1998) de la lengua escrita. [...]
- Quote paper
- Dr. María Ileana Ebergenyi Magaloni (Author), 2011, Componentes y Factores del Desempeño Lingüístico, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352150