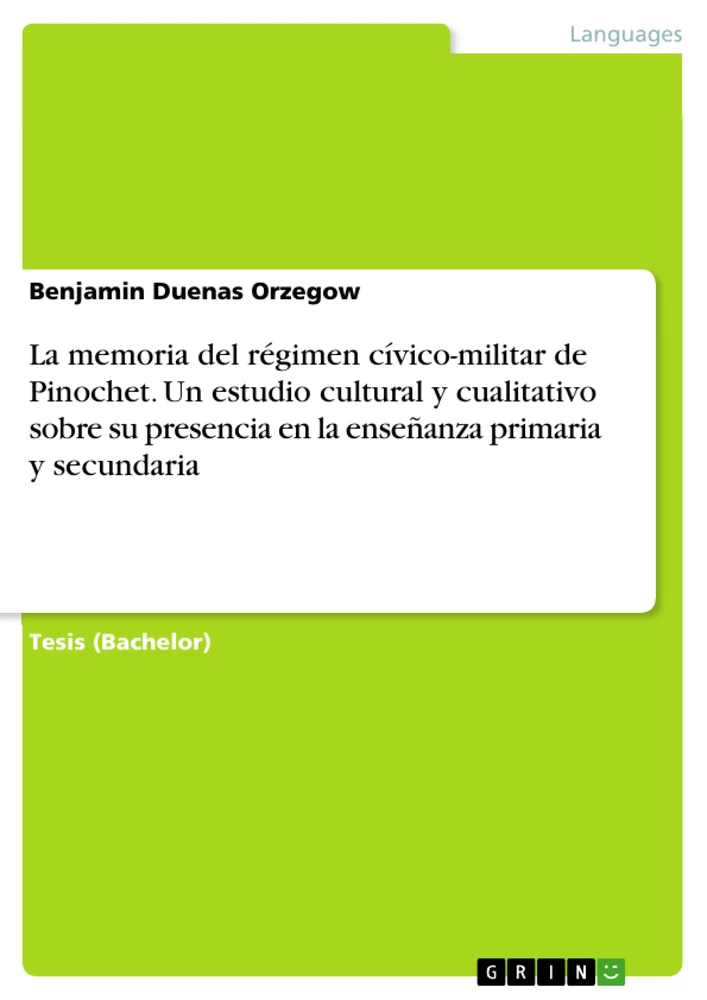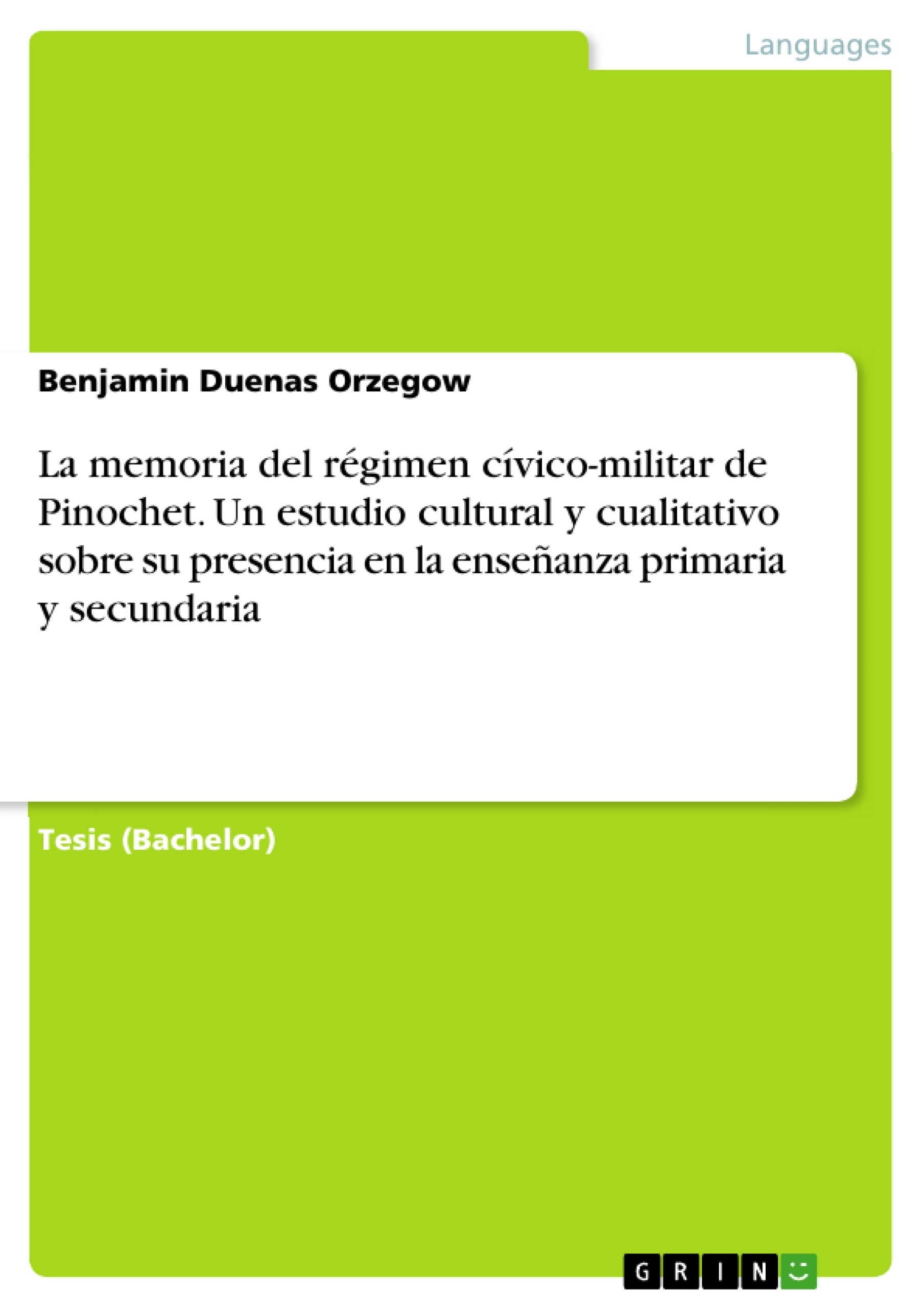En esta tesis se investiga la memoria existente en la sociedad chilena en torno a la dictadura cívico-militar que existió durante los años 1973 y 1990 en el país, poniendo como caso de estudio su enseñanza en los establecimientos escolares, tanto en la educación primaria como en la secundaria.
Se ha tomado este caso porque se cree que la educación escolar representa la base fundamental del conocimiento en una población. Se centra el trabajo en responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se enseñan períodos históricos polémicos en los colegios de manera exitosa?; ¿qué dicen u opinan expertos en torno a esto?; con esta información, ¿se les está otorgando a los alumnos el contenido de una manera adecuada?; y ¿qué significado representa la dictadura para la población en general y cómo siente que se le está enseñando?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Geschichte Chiles zwischen 1970 und 1990
- 3. Die Sicht auf das Militärregime
- 4. Die Grundlage der chilenischen Bildung...
- 4.1. Das chilenische Schulsystem heute
- 4.2. Der spezifische Fall des Faches Geschichte, Geographie und Sozialkunde ...........
- 5. Studie von Magendzo und Toledo
- 6. Erfahrungen von Lehrkräften
- 6.1. Marina Donoso Rivas
- 6.2. Manuel Calcagni Rojas
- 7. Experten und außerschulische Lehre
- 7.1. Alegría, Rojas und das Museum für Erinnerung und Menschenrechte........
- 7.2. Cristián Gutiérrez und der Park für den Frieden Villa Grimaldi .
- 8. Analyse von Schulbüchern
- 8.1. In der Grundschule ..
- 8.1.1. Analyse
- 8.1.2. Beobachtungen
- 8.2. In der Sekundarstufe
- 8.2.1. Analyse der Untereinheit 1
- 8.2.2. Analyse der Untereinheit 2
- 8.2.3. Analyse der Untereinheit 3 und historiographische Quellen
- 8.2.4. Beobachtungen
- 9. Umfragen an Personen zwischen 18 und 35 Jahren
- 9.1. Methodik...........
- 9.2. Ergebnisse und Analyse
- 9.3. Beobachtungen
- 10. Schlussfolgerung ........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Erinnerung an das Militärregime in Chile und analysiert, wie dieses in der chilenischen Gesellschaft und insbesondere im Schulunterricht – sowohl in der Grundschule als auch in der Sekundarstufe – vermittelt wird.
- Die Rolle der Bildung im Erinnern an das Militärregime
- Die Darstellung des Militärregimes in Schulbüchern
- Die Perspektive von Lehrkräften und Experten
- Die Wahrnehmung des Militärregimes bei jungen Erwachsenen
- Die Bedeutung der Erinnerungskultur in Chile
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung des Militärregimes in den historischen Kontext Chiles zwischen 1970 und 1990. Sie beleuchtet die politische und gesellschaftliche Situation in der Zeit vor dem Militärputsch sowie die Bedeutung der Erinnerungskultur in Chile. Anschließend werden verschiedene Perspektiven auf das Militärregime analysiert, darunter die Sicht von Lehrkräften, Experten und jungen Erwachsenen.
Darüber hinaus werden Schulbücher analysiert, um zu verstehen, wie das Militärregime in der Grundschule und in der Sekundarstufe dargestellt wird.
Die Arbeit beinhaltet auch eine Analyse von Umfragen, die unter jungen Erwachsenen durchgeführt wurden, um deren Sicht auf das Militärregime und die Rolle der Bildung in der Erinnerungskultur zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erinnerungskultur, Militärregime, Chile, Bildung, Geschichtsunterricht, Schulbücher, Experten, Lehrer, Schüler, und die Wahrnehmung des Militärregimes in der chilenischen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Pinochet-Regime heute in chilenischen Schulen gelehrt?
Die Arbeit analysiert die Vermittlung dieser polämischen Epoche in der Primar- und Sekundarstufe anhand von Schulbüchern und Lehrerinterviews.
Welche Rolle spielt die Erinnerungskultur in Chile?
Erinnerung ist ein zentraler Bestandteil der chilenischen Identität, wobei Institutionen wie das "Museum für Erinnerung und Menschenrechte" eine wichtige außerschulische Rolle spielen.
Was sagen chilenische Lehrkräfte über den Geschichtsunterricht?
Die Arbeit dokumentiert Erfahrungen von Lehrkräften, wie sie mit kontroversen Inhalten umgehen und welche pädagogischen Herausforderungen dabei entstehen.
Wie nehmen junge Chilenen (18-35 Jahre) die Diktatur wahr?
Mittels Umfragen untersucht die Arbeit, welches Bild junge Erwachsene von der Diktatur haben und wie sie die Qualität ihrer schulischen Bildung zu diesem Thema einschätzen.
Was ergab die Analyse der chilenischen Schulbücher?
Die Untersuchung zeigt, wie historisches Wissen gewichtet wird und ob die Darstellung des Regimes als ausgewogen oder einseitig empfunden wird.
- Quote paper
- Benjamin Duenas Orzegow (Author), 2017, La memoria del régimen cívico-militar de Pinochet. Un estudio cultural y cualitativo sobre su presencia en la enseñanza primaria y secundaria, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437308