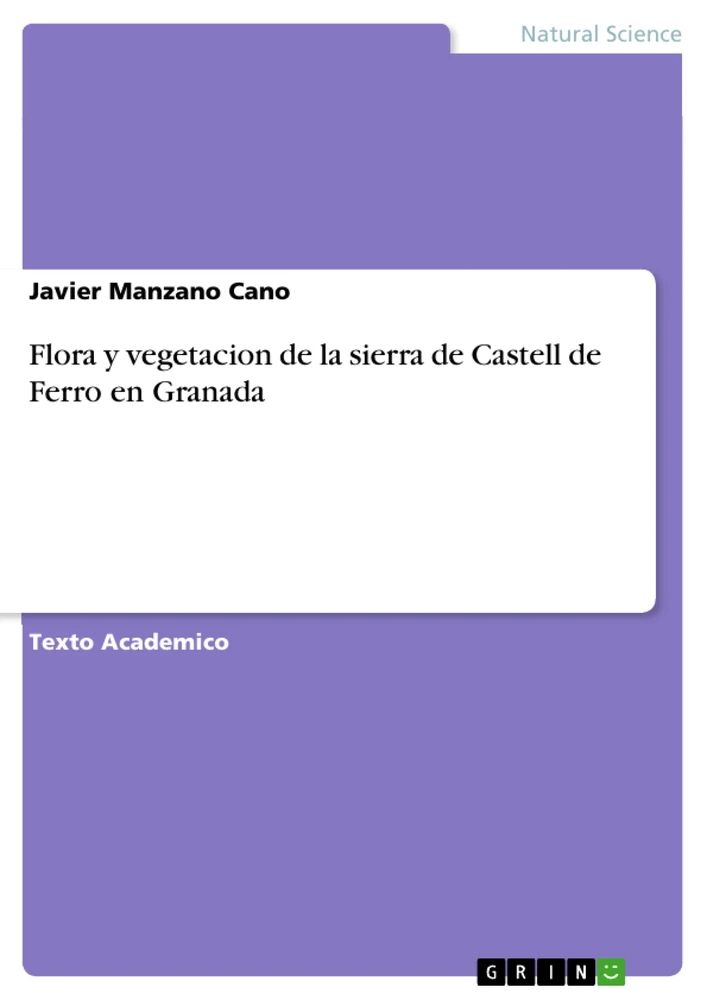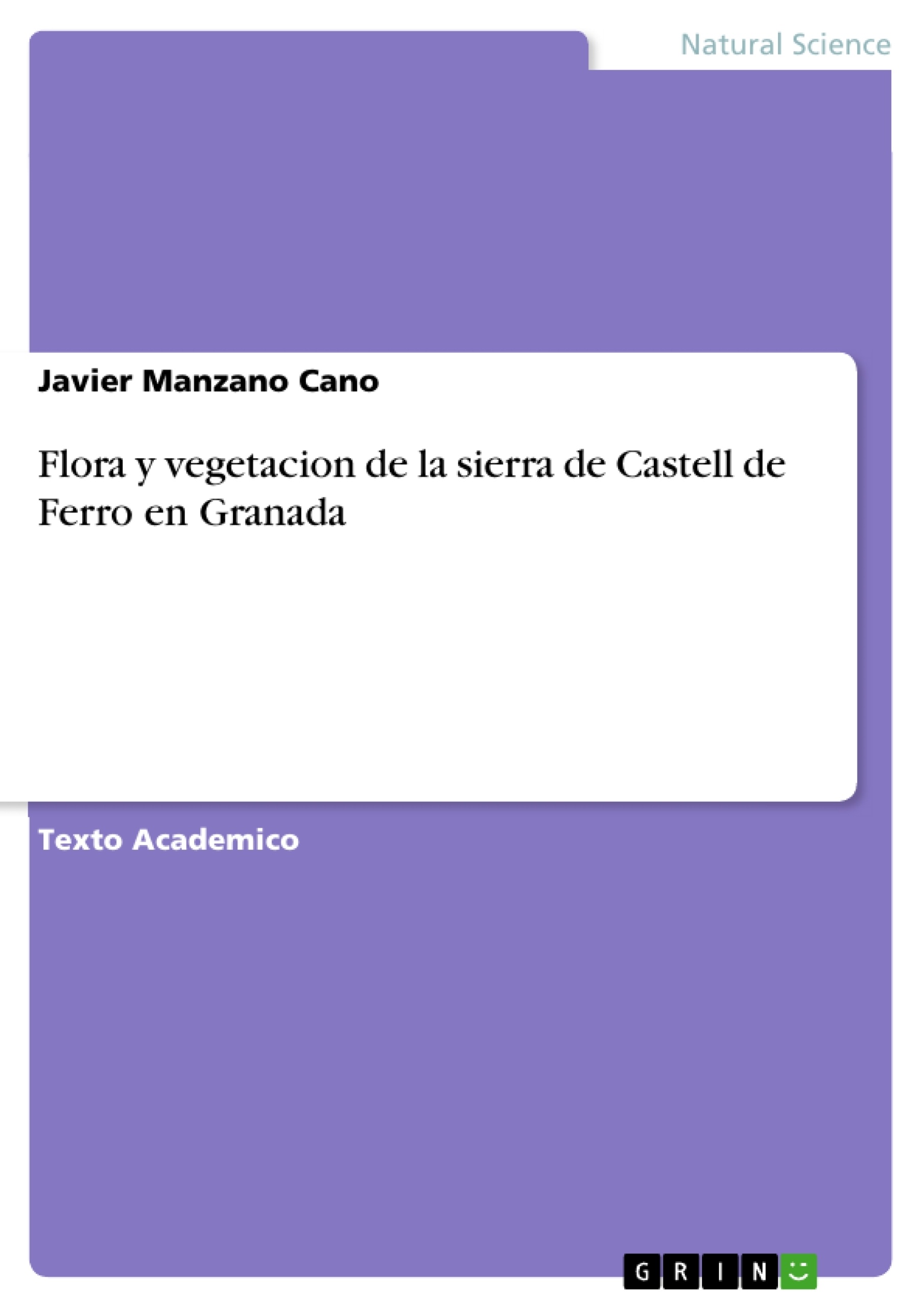Se estudia la flora y la vegetación de la sierra de Castell de Ferro, una pequeña área montañosa calizo-dolomítica situada en la zona central de la costa de Granada, protegida en su mayor parte por dos Zonas de Especial Conservación (ZEC). Basándose en datos bioclimáticos, florísticos y fitosociológicos, se discute la adscripción biogeográfica de la zona de estudio y su potencialidad vegetal. Se describen 24 comunidades vegetales, proponiéndose los siguientes cambios y novedades: 1.- transferencia de la asociación Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis a la alianza Genistion specioso-equisetiformis; 2.- Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae launaeetosum laniferae subass. nova; 3.- Valantio hispidae-Iberidetum pectinatae ass. nova; 4.- Limonio delicatuli-Lycietum intricati ass. nova. El estudio florístico aporta un total de 310 taxones, destacando la presencia de dos endemismos de la franja costera bética, Rosmarinus tomentosus y Teucrium rixanense. Por sus valores naturales y paisajísticos, la sierra de Castell de Ferro debería gozar de una mayor protección que la proporcionada por las ZECs
Índice
1. INTRODUCCIÓN
2. MATERIAL Y METODOLOGÍA
3. EL MEDIO FÍSICO
3.1. Bioclimatología
3.2. Hidrología y relieve
3.3. Geología y suelos
4. BIOGEOGRAFÍA Y VEGETACIÓN POTENCIAL
5. VEGETACIÓN ACTUAL Y PAISAJE VEGETAL
5.1. Altifruticetas esclerófilas
5.2. Retamares y escobonales
5.3. Espartales y romerales
5.4. Vegetación antropógena
5.5. Vegetación de ramblas
5.6. Comunidades rupícolas
5.7. Vegetación costera
6. FLORA GENERAL Y SINGULAR
7. CONCLUSIONES
8. AGRADECIMIENTOS
ANEXO I: ESQUEMA SINTAXONÓ-MICO
ANEXO II: CATÁLOGO FLORÍSTICO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TABLAS FITOSOCIOLÓGICAS
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 1: Área de estudio.
1. INTRODUCCIÓN
La sierra de Castell de Ferro o de Rijana es un pequeño relieve montañoso litoral, de naturaleza calizo-dolomítica y modesta altitud, situado en el extremo sur del término municipal de Gualchos (Granada), adentrándose mínimamente en el de Motril. Constituye el último ramal meridional del eje serrano Lújar-Carchuna, antes de hundirse en el mar Mediterráneo.
Sus valores como corredor ecológico y la presencia en ella de determinadas especies protegidas y hábitats comunitarios prioritarios llevaron a la Junta de Andalucía a proteger bajo la figura de ZEC buena parte del área estudiada en el presente trabajo, en concreto la zona interior por encima de la A-7, bajo el nombre "ZEC Sierra de Gualchos-Castell de Ferro" (Decreto 105/2020, BOJA ext. 47/2020), y la franja costera y submarina por debajo de la N-340, que denominaron "ZEC Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro" (Decreto 369/2015, BOJA 153/2015), representando un total de 1.697,56 hectáreas. Ambos espacios habían sido previamente incluidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por la Decisión de la Comisión Europea de 19/07/2006 y en sus sucesivas actualizaciones, identificadas con los códigos ES6140011 y ES6140014 respectivamente.
La flora y la vegetación de la sierra de Castell de Ferro han sido escasamente estudiadas hasta la fecha, seguramente debido a su aspecto poco sugeren- te y a su escasa relevancia frente a áreas cercanas de mayor interés botánico, como la provincia Murciano-Almeriense, la sierra de los Guájares, la sierra de Lújar o la propia Sierra Nevada. Tan solo algunos trabajos antiguos (Fernández-Casas 1972; Díez Garretas 1977a, 1977b; Martínez Parras & Esteve 1978; Peinado et al. 1992; Madrona 1994) la han incluido en sus áreas de estudio y han publicado inventarios levantados en su geografía, pero claramente escasos y que dejan numerosas lagunas.
El presente trabajo tiene por objeto el estudio completo y pormenorizado de la flora, la vegetación y el paisaje vegetal de esta pequeña sierra granadina, además de aportar referencias corológicas y conservacionistas respecto a determinadas especies relevantes de flora, contribuyendo con ello a un mayor conocimiento de los valores botánicos de una de las pocas zonas litorales escasamente humanizadas de la costa de Granada.
2. MATERIAL Y METODOLOGÍA
El área de estudio incluye la zona serrana litoral situada en el extremo meridional del término municipal de Gualchos (fig. 1), limitada al norte por el barranco del Collado y la rambla de los Pastores, al este por la carretera GR-5209, al sur por la línea de costa y al oeste por el barranco de Vizcarra, que sirve de límite administrativo con el término municipal de Motril.
El estudio bioclimático se ha realizado a partir de los datos facilitados por la Agencia Española de Meteorología correspondientes a la estación de Castell de Ferro, tanto termométricos (2009-2021) como pluviométricos (1965-1979 y 2010-2021). A pesar de su carácter incompleto, hemos preferido no incorporar al estudio los datos de estaciones cercanas con mayores períodos de observación, como es el caso de Motril, pues consideramos que no serían suficientemente representativos de la zona concreta de estudio, dado el fuerte gradiente ómbrico que existe a lo largo de la costa mediterránea andaluza. Tampoco se han considerado los datos pluviométri- cos del cercano cabo Sacratif, por considerarlos fragmentarios y desfasados (15 años entre 1961 y 1980). Los datos finalmente procesados se han depurado con el fin de eliminar los correspondientes a años incompletos y rellenar mediante interpolación algunas lagunas existentes, de manera que pudieran utilizarse para una adecuada caracterización biocli- mática de la zona según las últimas propuestas de Rivas-Martínez y colaboradores (Rivas-Martínez et al. 2002; Rivas-Martínez 2007).
El breve análisis geomorfológico, hidrológico, geológico y edafológico se ha basado en el mapa y memoria de la hoja 1056 del I.G.M.E. (1981) y en publicaciones de otros autores (Madrona 1994; Junta de Andalucía 2005), a lo que se han añadido algunas observaciones personales sobre el terreno a la hora de caracterizar los inventarios de vegetación, pero sin profundizar más en este ámbito científico, por no considerarlo necesario para los objetivos del presente trabajo.
Para la identificación, nomenclatura, autoría y distribución de los taxones se ha seguido la obra Flora Vascular de Andalucía Oriental (Blanca et al. 2011), a excepción deTeucrium rixanenseRuiz Torre & Ruiz Cast., para el que se han considerado las conclusiones del trabajo de Blanca et al. (2017), y deRhamnusL. sect.LycioidesRivas Mart. & J.M. Pizarro, para el que se ha seguido a Rivas-Martínez & Pizarro (2015) por los motivos que se exponen en el apartado de flora (apartado 6). Con el fin de obtener un listado completo de los taxones presentes en la zona de estudio, se ha consultado toda la bibliografía conocida que contuviese datos florísticos sobre la misma, así como el portal GBIF. El listado final proviene de una depuración de los datos primigenios, revisando y, en su caso, confirmando o descartando algunas citas dudosas. La consideración de elementos de flora legalmente protegidos y/o amenazados se ha basado en el Real Decreto 139/2011 (BOE de 04/02/2011), en el Decreto 23/2012 de la Junta de Andalucía (BOJA de 27/03/2012) y en la información recogida en los últimos libros y listas rojas de ámbito nacional o autonómico (Cabezudo et al. 2005; Moreno 2008; Moreno et al. 2019). Por cuestiones éticas y/o conservacionistas, no se han recogido muestras de ninguna planta, aunque sí abundante material fotográfico, que queda a disposición de los lectores interesados.
Para el muestreo, tipificación y caracterización de las unidades de vegetación se ha seguido la metodología fitosociológica clásica de la escuela de Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet 1979; Alcaraz 2013). Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante la primavera-verano de 2022 y 2023, realizándose numerosas observaciones florísticas y levantándose un total de 108 inventarios fitosocioló- gicos, en parcelas pertenecientes todas ellas al término municipal de Gualchos (salvo que se indique otro municipio), por lo que no se especifica este hecho en la descripción de las localidades. Se han realizado muestreos preferenciales, procurando escoger parcelas de la máxima homogeneidad aparen- te y de aproximadamente la misma superficie para cada tipo de vegetación. La nomenclatura y autoría de los sintaxones se ha tomado de Rivas-Martínez (2011), o bien de Rivas-Martínez et al. (2001) para las comunidades terofíticas no recogidas en el primero. Las nuevas propuestas nomenclaturales se han hecho de acuerdo a la última versión del Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Theurillat et al. 2021). Respecto a la potencialidad vegetal del territorio se han tenido en cuenta, entre otras, las propuestas de Pérez Latorre et al. (2004:119; 2008:218)
3. EL MEDIO FÍSICO
3.1. Bioclimatología
Tras la depuración de los datos meteorológicos y el cálculo de los valores medios de las principales variables climáticas —temperatura media anual (T), temperatura positiva anual (Tp), temperatura negativa anual (Tn), media de las máximas del mes más frío (M), media de las mínimas del mes más frío (m) y precipitación media anual (P)— e índices biocli- máticos —índice de continentalidad (Ic), índice de termicidad compensado (Itc) e índice ombrotérmico anual (Io)— (Rivas-Martínez et al. 2002; Rivas- Martínez 2007), se ha confeccionado el climograma correspondiente a la estación de Castell de Ferro (fig. 2). En él se observa que la zona goza de un clima suave, de tipo subcálido (T=18,8°C), carente de heladas (H), con período de actividad vegetal (PAV) que se extiende a todo el año y con It=444, lo que corresponde al horizonte termomediterráneo inferior. El valor del índice de continentalidad (Ic=13,6) permite clasificarlo como semihiperoceá- nico atenuado. En cuanto a las precipitaciones, éstas son fundamentalmente hiemo-autumnales, con una fuerte y prolongada sequía estival. El índice ombro- térmico da un valor de 1,75, que corresponde al ombrotipo semiárido superior, aunque debe tenerse en cuenta la importancia de las criptoprecipitaciones en esta zona costera andaluza, sobre todo en las partes altas de la sierra y en otras áreas montañosas cercanas, que permanecen cubiertas de nieblas de origen marítimo durante un número significativo de días al año, especialmente en verano y otoño (observación personal). Esta misma circunstancia micro- climática vendría a compensar también parcialmente la elevada evapotranspiración potencial de la zona (Thornthwaite 1948), que da un valor de 897 mm.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 2: Climograma de Castell de Ferro
3.2. Hidrología y relieve
La zona se configura topográficamente como un conjunto de cerros de escasa altitud, con cota máxima en el pico del Águila (558 m), que descienden hacia el mar formando una batería de lomas en disposición más o menos radial, separadas por estrechos barrancos y desembocando el conjunto en un frente de acantilados y ensenadas litorales. Predominan las pendientes moderadas, no excesivamente escarpadas y sin apenas afloramientos rocosos desnudos de gran extensión, lo que proporciona un paisaje de cimas y vertientes alomadas, sin apenas crestas ni pronunciados declives. En la línea de costa, las pendientes son lo suficientemente pronunciadas como para impedir la formación de una auténtica franja litoral de llanuras y playas, a lo que contribuye también, como veremos enseguida, la ausencia de grandes cursos fluviales.
Las aguas de la zona de estudio drenan, en efecto, hacia pequeños barrancos que vierten directamente al mar (Vizcarra, Torilejo, Zacatín, etc.) o a la rambla de Gualchos (Collado, Pastores, Cabreras, etc.), al este del área, que es la única que forma una pequeña llanura aluvial en su desembocadura, hoy en día ocupada en su mayor parte por cultivos forzados y el núcleo urbano de Castell de Ferro. Se trata, en todo caso, de cursos fluviales caracterizados por una muy elevada temporalidad, secos durante prácticamente todo el año y por los que solo circula agua de manera esporádica y a menudo torrencial, tras episodios de lluvias intensas.
3.3. Geología y suelos
En términos geológicos, toda la franja sur de la provincia de Granada pertenece al complejo Alpujá- rride de las Cordilleras Béticas, caracterizado por la superposición de varios mantos de corrimiento en sentido inverso a su antigüedad (I.G.M.E. 1981). En concreto, la zona objeto de estudio forma parte de la unidad inferior del manto de Murtas, en la que afloran materiales metamórficos fundamentalmente de dos tipos (fig. 3): 1.- materiales carbonatados triási- cos; 2.- materiales metapelíticos permotriásicos. Los primeros ocupan la mayor parte del territorio, con potencias que van de los 10-40 m en algunas áreas periféricas del macizo a los 250 m en la zona del túnel de Rijana; afloran casi exclusivamente en forma de mármoles calizo-dolomíticos grisáceos o blanquecinos, en general muy recristalizados, compactos y a veces bandeados. Los materiales metape- líticos son fundamentalmente filitas micáceas y filitas cuarcíticas, más fácilmente disgregables y de coloración general gris-azulada, y forman una franja al norte de espacio y estrechos filones a lo largo de los barrancos de Vizcarra, Torilejo y Zacatín; estos materiales suelen presentar delgadas intercalaciones de calcoesquistos, calizas e incluso yesos, y ello se refleja claramente en la vegetación que acogen, que apenas difiere de las formaciones basófilas desarrolladas sobre materiales calcáreos. Los depósitos cuaternarios aparecen como delgados recubrimientos aluviales en la desembocadura de las ramblas de Vizcarra y Zacatín, formados por materiales gruesos (gravas o bolos), muy heterométricos, sin apenas elementos finos en la matriz.; también pueden observarse en el piedemonte oriental del cerro del Águila, al oeste de Castell de Ferro, como conglomerados mixtos calcáreo-metapelíticos relacionados con conos de deyección.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 3: Mapa geológico (modificado de I.G.M.E.)
En cuanto a las características edáficas del territorio, la conjunción de varios factores determina la presencia casi exclusiva de suelos superficiales poco estructurados, con elevada proporción de roca aflorante y escasa capacidad de retención hídrica (Madrona 1994; Junta de Andalucía 2005). Entre dichos factores se encuentran el predominio de rocas compactas difícilmente disgregables (mármoles), los desniveles moderados o puntualmente fuertes de las vertientes, la irregularidad y torrencialidad de las precipitaciones y la escasez de vegetación densa en toda la zona. Los suelos más extendidos —con potencias no superiores a 10 cm— son los litosoles calcáreos, que cubren la mayor parte del promontorio calizo-dolomítico compacto de la sierra, y los regosoles cálcicos, que hacen lo propio sobre derrubios estabilizados y otros materiales escasamente cohesionados. En pequeñas vaguadas, piedemontes o grietas anchas del roquedo pueden llegar a formarse puntualmente suelos de mayor profundidad, como leptosoles calcáreos (rendzinas) o incluso cam- bisoles cálcicos o éutricos. A falta de un estudio edáfico en profundidad de la zona, debemos suponer que la proporción relativamente elevada de componentes calcáreos en los materiales metapelíticos, unida a un ombroclima local que no favorece el lavado de bases, determinan la práctica ausencia de variantes dístricas de los suelos mencionados. Lo mismo puede decirse de los fluvisoles ricos en cantos y gravas presentes puntualmente en llanuras aluviales y ramblas, que suelen ser calcáreos independientemente de la naturaleza de la roca dominante en la cuenca.
4. BIOGEOGRAFÍA Y VEGETACIÓN POTENCIAL
En el ámbito biogeográfico, se ha considerado durante mucho tiempo que la zona de estudio se situaba en la transición entre la provincia Bética (distrito Alpujarreño) y la Murciano-Almeriense (distrito Almeriense Occidental), lo que ha motivado una cierta disparidad de criterios en cuanto a la asignación a la misma de una potencialidad vegetal arbórea, como corresponde al clima al menos seco de la primera de tales provincias, o sólo arbustiva, que es la única posible bajo el clima semiárido-árido de la segunda. En trabajos antiguos (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969:82, 1971:11-23) se colocaba este límite biogeográfico y fisionómico en una línea que desde el cabo Sacratif continuaba a media ladera por las vertientes meridionales de las sierras de Carchuna, Lújar y Contraviesa a una altitud de en torno a 300 m, correspondiendo a la franja costera una potencialidad delPeriploco-Gymnosporietummurciano-almeriense semiárido (actualZizipho loti- Maytenetum europaeiF. Casas 1970) frente a los encinares béticos secos deOleo-Quercetum rotundi- foliae(=Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliaeRivas-Martínez 2002), que constituirían la vegetación climatófila hacia el interior de dicha línea, aunque representada en la actualidad por los espinares deAsparago albi-Rhamnetum oleoidisRivas Goday in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960, dada la severa deforestación a la que se ha visto sometida la zona durante siglos. Los autores hacen, no obstante, la salvedad de que entre Adra y el cabo Sacratif elPeriploco-Gymnos- porietumva haciéndose cada vez "menos árido" e introgrediéndose con elAsparago-Rhamnetum, por lo que esta franja costera tendría un significado tran- sicional entre ambos dominios. En un trabajo posterior (Rivas-Martínez 1974:245 y mapas 2,4 y 5), una línea similar separaría la potencialidad arbórea interior deSanguisorbo-Quercetum suberis(ahoraOleo sylvestris-Quercetum suberisRivas Goday, Galiano & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez 1987) de la arbustiva litoral correspondiente aAsparago-Rham- nion oleoidisRivas Goday ex Rivas-Martínez 1975, relegando el comienzo delPeriplocion angustifoliaeRivas-Martínez 1975 murciano-almeriense a la zona al este de Adra. Martínez-Parras & Peinado (1987:233-237) sitúan también en este mismo punto el límite entre ambas provincias biogeográficas, pero asignan a los sustratos básicos de la franja costera alpujarreño-gadorense la potencialidad representada por una subasociación termófila dentro deOleo-Quercetum rotundifoliae, que ellos llamanmaytenetosum europaei. Autores posteriores vuelven a extender el dominio murciano-almeriense hasta Castell de Ferro o el cabo Sacratif (Alcaraz et al. 1991a; Madrona 1994:61-63,179-183), o bien lo sitúan nuevamente en el entorno de Adra (Díez- Garretas et al. 2005:85,88), pero asignando a la mencionada franja costera la potencialidad arbustiva que representan las comunidades deBupleuro gi- braltarici-Pistacietum lentisciMartínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1985 o deOleo sylvestris-Mayte- netum europaeiDíez-Garretas, Asensi & Rivas- Martínez 2005, respectivamente.
En nuestra opinión, tal y como se apunta en trabajos anteriores (Rivas-Martínez 1974:245, Alcaraz & Peinado 1987:260; Díez-Garretas et al. 2005: 85,88; Manzano 2020:11), el límite entre ambas provincias biogeográficas debe situarse entre la rambla de Albuñol y Adra, es decir, aproximadamente coincidiendo con el límite provincial Granada-Almería, de manera que a poniente de esta línea la vegetación termomediterránea climatófila —que no siempre la potencial— debe considerarse ya arbórea o subarbórea, en particular la representada, sobre sustratos calcáreos, por los carrascales termo- mediterráneos béticos neutro-basófilos deRhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae, y ello a pesar de que en algunos puntos de la franja costera (como es el que nos ocupa) el ombrotipo sea semiárido superior (fig. 2). De hecho, los valores de precipitación media anual (P=394 mm), evapotranspiración potencial (ETP=897 mm) y otros parámetros bioclimá- ticos obtenidos para la zona de estudio están dentro del rango ecológico máximo deQuercus rotundifo- liaLam. como especie y de los carrascales como comunidad (Sáenz de Rivas 1969:258; Alcaraz & Peinado 1987:270; Sánchez Palomares et al. 2012: Tabla 119), sobre todo si se tiene en cuenta la alta incidencia de criptoprecipitaciones en la zona. El límite biogeográfico propuesto viene apoyado además por diferencias florísticas y fitosociológicas. Así, son numerosas las especies y comunidades típicamente murciano-almerienses presentes en el distrito Almeriense Occidental que no atraviesan dicho límite:Caralluma europaea(Guss.) N. E. Br.,Galium ephedroidesWillk.,Ifloga spicata(Forssk.) Sch.-Bip.,Salsola papillosaWillk.,Senecio flavus(Decne.) Sch. Bip.,Silene littorea subsp. adscen- dens(Lag.) Rivas Goday,Teucrium intricatumLange,Teucrium hieronymiSennen,Ziziphus lotus(L.) Lam.,Artemisio barrelieri-Salsoletum genistoidisF. Valle, Mota & Gómez Mercado 1987,Campanulo erini-Bellidetum microcephalaeAlcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1987,Galio ephedroidis-Phagna- letum saxatilisRivas Goday & Esteve 1972,Helianthemo almeriensis-Sideritidetum pusillaeAlcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989,Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricatiLosa & Rivas Goday in Rigual, Esteve & Rivas Goday 1963,Zizipho loti-Maytenetum europaeiF. Casas 1970, etc. De modo paralelo, son igualmente numerosos los elementos béticos o alpujarreños que no penetran en la provincia Murciano-Almeriense:Ptilostemon hispanicus(Lam.) Greuter,Rosmarinus tomentosusHuber-Morath & Maire,Teucrium lusi- tanicumSchreb.subsp. lusitanicum,Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidisRivas Goday & Rivas-Martínez 1969,Odontito purpurei-Thymetum baeticiM. López & Esteve 1978,Oleo sylvestris- Maytenetum europaei,Rosmarinetum tomentosiF. Casas & M. López in F. Casas 1972. La presencia de plantas xerófilas de óptimo murciano-almeriense en algunos puntos de la franja costera bética —Anabasisarticulata(Forssk.) Moq.,Helianthemum al- meriensePau,Launaea arborescens(Batt.) Murb.,Launaea laniferaPau,Limonium insigne(Coss.) Kuntze,Teucrium eriocephalum subsp. almeriense(C.E. Hubb. & Sandwith) T. Navarro & Rosúa oThymus hyemalisLange, entre otras— debe interpretarse como introgresiones ligadas a puntos costeros muy venteados de ombrotipo local próximo al semiárido inferior (sierra de Castell, cabo Sacratif, punta de Cerro Gordo...) y/o a la presencia de suelos esqueléticos con escasa capacidad de retención hí- drica, pero no como una extensión real de la provincia Murciano-Almeriense a lo largo de dicha franja. Causas similares pueden invocarse para explicar la potencialidad puntual arbustiva, sufruticosa o incluso herbácea en el seno de esa misma franja.
Centrándonos en la sierra de Castell de Ferro, las argumentaciones anteriores nos llevan a incluirla enteramente en la provincia Bética, pero falta por dilucidar su vegetación potencial. La presencia de un pie vigoroso y plenamente viable de encina carrasca (Quercus rotundifoliaLam.) en la umbría del cerro del Águila (apartado 6; fig. 4), junto al previsible incremento de las criptoprecipitaciones y la edafogénesis en cotas altas —por encima de 400 m en la solana y de 200 m en la umbría— y la existencia allí, como veremos, de ciertos elementos florísti- cos o comunidades seriales comparativamente me- sófilos, nos hacen pensar que la vegetación potencial por encima de esas cotas coincidiría con la correspondiente a su biogeografía y macroclima, es decir, con los carrascales deRhamno-Quercetum. Ello está aproximadamente de acuerdo con el mapa de series de vegetación publicado por Madrona (1994) al final de su obra, así como con la caracterización bioclimática de los ecosistemas maduros de la costa granadina propuesta por Martínez-Parras et al. (1985: fig. 2). En cotas inferiores la incidencia de precipitaciones y nieblas decrece y los sustratos se hacen más rocosos o pedregosos, descendiendo su capacidad de retención hídrica, con lo que se impondría la potencialidad arbustiva del artal deOleo- Maytenetum. Estaríamos, por tanto, ante un ejemplo típico de potencialidad zonal que no coincide con la potencialidad climácica clásica (Pérez Latorre et al. 2004:119), debido en este caso a condicionantes edáficos, microclimáticos y paleofitocenológicos (Díez-Garretas et al. 2005; Manzano 2020, Mendo- za-Fernández et al. 2021). En la franja estrictamente costera se incrementan además la frecuencia e intensidad de los vientos y la acción de la maresia, convirtiéndose en un promontorio litoral muy expuesto, más soleado y seco que el entorno inmediato, lo que determina la mencionada introgresión puntual de elementos xerófilos murciano-almerienses. Por otra parte, la deforestación, los incendios y una pésima gestión forestal también han debido influir significativamente en la ausencia actual de carrascales en toda la zona.
5. VEGETACIÓN ACTUAL Y PAI-SAJE VEGETAL
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 4: Ejemplar deQuercus rotundifoliaencontrado en la umbría del cerro del Águila (Foto: J. Manzano).
Dejando a un lado los núcleos urbanos, las vías de comunicación y los cultivos intensivos bajo plástico, elementos todos ellos de escasa representación en la zona de estudio —aunque no por ello de escaso impacto visual—, el paisaje es en ella fundamentalmente geológico y vegetal, con formas en general suaves y amplias cuencas visuales, teniendo el mar como fondo escénico en la mayoría de los casos (salvo en la zona NE). Por los causas esgrimidas en el apartado anterior, la vegetación de la zona de estudio carece hoy día de formaciones arbóreas, si exceptuamos algunos pies dispersos o pequeños grupos dePinus halepensisMill., fruto de anteriores cultivos forestales. El paisaje vegetal actual está dominado por comunidades herbáceas o fruticosas, fundamentalmente espartales y romerales, imprimiendo a toda la sierra un aspecto austero y aparentemente uniforme, con predominio de tonos ocres o grises, texturas finas, densidades medio-bajas, escaso contraste interno y una gran sensación general de aridez. Se han identificado un total de 24 comunidades vegetales, que describimos a continuación agrupadas en 7 subunidades paisajístico-fisionómicas. Su encuadre fitosociológico se recoge en el Anexo I.
5.1. Altifruticetas esclerófilas
Las comunidades leñosas de porte medio-alto son muy puntuales en la zona de estudio. Solo aparecen en cenotopos especialmente favorables en cuanto a sus características edáficas y/o microclimáti- cas. Se reconocen visualmente por sus tonalidades oscuras, su textura más gruesa y su alta densidad. Hemos identificado tres comunidades de este tipo:
5.1.1. Bupleuro gibraltarici-Pista- cietum lentisci Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1985 [Tabla 1].
Matorral alto (2-4 m), de elevada cobertura (>80%), formado predominantemente por lentiscos (Pistacia lentiscusL.), espinos (Rhamnus oleoidesL.subsp. as- soanaRivas-Mart. & J.M. Pizarro), algarrobos (Ceratonia siliquaL.), palmitos (Chamaerops humilisL.), aladiernos (Rhamnus alaternusL.) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris(Mill.) Lehr), que tiende a ocupar vaguadas y otras zonas con suelo relativamente profundo y fresco. Representaría en la actualidad la primera etapa serial de los carrascales termófilos que supuestamente poblaron amplias zonas de la sierra en el pasado. Aunque guarda bastante relación con la comunidadAsparago albi-Rhamnetum oleoidis sal- soletosum webbii(Rivas Goday 1960:325-328), descrita para el entorno de Motril y la sierra de Gá- dor, la ausencia en nuestros inventarios deSalsola webbiMoq. y la escasez o ausencia en los de dicha subasociación deAristolochia baeticaL., Pistacia lentiscusyCeratonia siliquanos ha llevado a incluirlo enBupleuro-Pistacietum. Bien es cierto, no obstante, que este lentiscar-coscojar tiene su óptimo en zonas interiores por encima de los 300 m de altitud (Martínez-Parras et al. 1985:254,259; Madrona 1994:72), por lo que llega aquí un tanto empobrecido y habiendo perdido especies muy habituales en sus manifestaciones más genuinas, comoBupleurum gibraltaricumLam., Juniperus oxycedrusL. oDaphne gnidiumL. —especies que solo hemos encontrado en zonas más altas y húmedas de la cercana sierra de Carchuna—, enriqueciéndose en cambio con otras más termófilas o de óptimo litoral, comoAristolochia baeticaoCeratonia siliqua. En las zonas bajas próximas a la línea de costa (inv. 6-9) —ya en pleno dominio delOleo-Maytenetum, pero aprovechando suelos relativamente profundos— reconocemos una variante conMaytenus senegalen- sis, comunidad ya denunciada por Madrona (1994:72), que marca la transición hacia dichos espinares litorales. Aunque en un trabajo anterior (Manzano 2020: Tabla 2) consideramos que los inventarios asignados por esta autora a dicha variante (op. cit., tabla 7, inv. 6-11) debían llevarse aOleo-Maytenetum, ahora estimamos que el inv. 6 — tomado sobre Adra (Almería)— correspondería en realidad a una fase muy empobrecida delBupleuro- Pistacietum, en la frontera con la provincia Mur- ciano-Almeriense, mientras que el inv. 9 —de Haza del Trigo, Polopos (Granada)— quizá podría permanecer como representante de esta variante litoral conMaytenus. En cualquier caso, estos lentiscares y espinares béticos requerirían de un estudio detallado en su conjunto, para aclarar su ecología y su encuadre fitosociológico, pero subyace el problema de la escasez de formaciones suficientemente extensas y bien estructuradas, al menos en la franja litoral.
5.1.2. Oleo sylvestris-Maytenetum europaei Díez-Garretas, Asensi & Rivas-Martínez 2005.
Comunidad arbustiva espinosa que sustituiría a la anterior en la franja litoral más soleada de la zona de estudio, sobre suelos muy pedregosos o netamente rocosos. Su cobertura es similar, pero suele tener un menor porte (1,5-2 m), dado que la mayor parte de la biomasa la aportan nanofanerófitos comoMayte- nus senegalensis, Rhamnus oleoides subsp. assoana, Asparagus albusL. yPhlomis purpureaL. Se trata de un espinar muy escasamente representado en la sierra de Castell, a pesar de que no faltan en ella cenotopos adecuados para albergarlo. Tan solo hemos encontrado una pequeña parcela con la superficie suficiente y la estructura adecuada como para levantar un inventario, que transcribimos a continuación:
Localidad:junto al km 348,5 de la N-340, 30SVF6563, litosol calcáreo sobre mármoles.Altitud:70 m.Orientación:-.Inclinación:0°.Superficie de parcela:80 m[2].Altura de la vegetación:1,8 m.Cobertura de la vegetación:90%.Características de asociación y unidades superiores:Maytenus senegalen- sis4,Asparagus albus1,Rubia peregrina1,Aristolochia baetica+,Asparagus horridus+,Chamaerops humilis+,Pinus halepensis+,Rhamnus oleoides subsp. assoana+.Compañeras:Carlina hispanica+,Genista spar- tioides +, Geranium molle+,Lavandula mul- tifida+,Lycium intricatum+,Macrochloatenacissima+,Mercurialis ambigua+,Phlomis purpurea+,Phonus arborescens+,Piptat- herum miliaceum+,Rosmarinus officinalis+,Rumex induratus+,Teucrium lusitanicum subsp. lusitanicum +, Withania frutescens+.
No parece que la escasez de esta comunidad en la zona de estudio se deba a la destrucción o fragmentación de su hábitat por la agricultura intensiva y la urbanización —como apuntan algunos autores en referencia a localidades almerienses (Mota et al. 1996; Mendoza-Fernández et al. 2015, 2021)—, dado lo limitado de estas actividades en la zona. Tampoco puede deberse al efecto del pastoreo, puesto que esta actividad ha sido prácticamente inexistente en la zona desde hace decenios (comunicación personal) y, de haberla, lo más probable es que no hubiera afectado significativamente aMay- tenus senegalensis(Robles et al. 2016). La causa habría que buscarla quizá en una menor capacidad de regeneración post-incendio de este arbusto frente a sus competidores, pero no hemos encontrado estudios científicos al respecto.
5.1.3. Withanio frutescentis-Lycietum intricati Alcaraz, Sánchez, De la Torre, Ríos & Álvarez 1991 [Tabla 2].
Matorral halonitrófilo costero levemente crasifo- lio, de elevada cobertura (>80%) y porte medio-alto (1,5-2,5 m), compuesto básicamente por barrillas (Salsola oppositifoliaDesf.), orovales (Withania frutescens(L.) Pauquy) y cambrones (Lycium intri- catumBoiss.). Ocupa estaciones ± nitrificadas y sometidas al hálito marino, como promontorios, arcenes y taludes abiertos al mar. Es una comunidad típicamente murciano-almeriense, que se extiende por la franja costera bética hasta el oeste de Málaga. Los escasos inventarios que se disponen de ella han sido tomados mayoritariamente en islotes o playas (Alcaraz et al. 1991b:84; De la Torre et al. 1995:122; Solanas 1996:481; Juan & Crespo 2001:222; Giménez Luque et al. 2003) y, por tanto, en zonas sometidas a una fuerte acción del viento, de ahí la relativa abundancia en ellos deLycium intricatum, verdadero especialista en estos ambientes. En las localidades de nuestros inventarios los vientos no son especialmente intensos (observación personal), lo que favorece aSalsola oppositifoliaen detrimento deLycium intricatum, además de permitir el ingreso de algunas especies de las comunidades interiores con las que contacta, comoArtemisia barrelieriBesser,Macrochloa tenacissima(L.) Kunth,Rubia peregrinaL.,Chamaerops humilisoThymelaea hirsuta(L.) Endl., ausentes en los primeros inventarios mencionados. El carácter anemófilo del cambrón también se pone de manifiesto en nuestra tabla, pues está presente en las localidades con influencia marítima directa (inv. 1-8) y falta, en cambio, de aquellas algo más alejadas de la costa (inv. 10) o situadas en geotopos protegidos (inv. 9). La abundancia en nuestros inventarios deSalsola oppositifiolianos sugirió en un principio llevarlos aSuaedo verae-Salsoletum oppositifoliaeRivas Go- day & Rigual 1958 nom. mut., pero la diferente ecología de esta asociación —suelos arcillosos húmedos ricos en sales (Solanas 1996:470)—, así como la ausencia deSuaeda veraJ.F. Gmelin,Salsola vermiculataL.,Atriplex glaucaL. y otras quenopo- diáceas amantes de los suelos salinos húmedos, nos llevó finalmente a incluirlos enWithanio-Lycietum. La presencia de algunas de estas especies en los inventarios insulares mencionados responde muy probablemente a la acumulación local de sales y humedad en el suelo debido a situaciones topográficas favorables o a las propias salpicaduras del agua marina, algo que no ocurre en ningún caso en nuestros inventarios. Es probable que éstos representen una subasociación o variante en el seno deWitha- nio-Lycietum, pero la escasez de datos concluyentes nos ha aconsejado no proponerla por el momento. En cualquier caso, se trata de dos comunidades muy relacionadas, que requerirían de un estudio en profundidad a lo largo y ancho de sus áreas de distribución.
5.2. Retamares y escobonales
Las comunidades retamoides quedan circunscritas en la zona de estudio a suelos relativamente profundos y frescos (leptosoles, cambisoles o fluviso- les), desarrollados allí donde la horizontalidad del terreno o la propia cobertura vegetal impiden que la erosión sea tan extrema como lo es en el resto del territorio. Constituirían la orla y primera etapa serial de los lentiscares deBupleuro-Pistacietumy de los carrascales que en su día debieron existir en las partes altas de la sierra. Hemos reconocido dos comunidades de este tipo, de fisionomía, estructura y composición bien distintas:
5.2.1. Genisto retamoidis-Retametum sphaerocar- pae F. Valle 1987 [Tabla 3].
Los retamares son francamente escasos en el espacio que nos ocupa, pues apenas encuentran las condiciones edáficas que precisan para su desarrollo (Valle 1987:38; Madrona 1994:184). Se ven aquí y allá pies dispersos y pequeños grupos de retama (Retama sphaerocarpa(L.) Boiss.), pero difícilmente forman comunidades medianamente estructuradas (Tabla 3). Cuando esto ocurre, la retama ocupa en solitario el estrato superior, en general no muy denso (~50%) y bastante elevado (2,5-3 m), por debajo del cual penetran elementos de los matorrales o pastizales cercanos, así como algunas plantas nitró- filas oportunistas, pero muy pocas características de unidades sintaxonómicas superiores. Se trata, por tanto, de una comunidad que subsiste aquí muy degradada y empobrecida, si la comparamos con otras de sus manifestaciones más cercanas (Valle 1987:39; Madrona 1994:126).
5.2.2. Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 [Tabla 4]
Escobonal áfilo presidido por la retama basta (Genista spartioidesSpach), que ocupa, al igual que la comunidad anterior, suelos relativamente profun- dos y de xericidad atenuada, pero en este caso no debido a la horizontalidad del terreno, sino a la propia cobertura vegetal de la comunidad (90-100%) y a su posición topográfica favorable (umbrías, pie- demontes, base de roquedos...). lo que aminora la erosión y la evapotranspiración, aunque sea levemente. La retama basta forma en esta comunidad un dosel prácticamente continuo y de altura media (1,52 m), en el que a duras penas se introducen algunos elementos de los romerales o espartales cercanos (ver más adelante), así como ciertas especies nitrófi- las o subnitrófilas e incluso pies dispersos de las altifruticetas a las que sustituyen.
Esta formación es relativamente frecuente en la zona y llega a construir paisaje, percibiéndose como masas densas de color verde oscuro, que contrasta con el verde más claro o pajizo de espartales y romerales y se distingue de las altifruticetas por su textura más fina y su menor porte. Resulta muy vistosa en pleno mes de abril, cuando la floración de la genista imprime un intenso punteado amarillo sobre las laderas (fig. 5). En zonas especialmente favorables, sobre todo umbrías con suelos profundos, está incluso expandiéndose con fuerza a costa de otras comunidades más alejadas de la clímax.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 5: Población deGenista spartioidescomenzando a florecer a principios de abril (Foto: J. Manzano).
En cuanto a sus particularidades sintaxonómicas, lo cierto es que nuestros inventarios (Tabla 4) no poseen ninguna de la especies características de la alianzaGenisto ramosissimae-Phlomidion alme- riensisRivas Goday & Rivas-Martínez 1969, en la que se integra hoy en día esta asociación (Rivas- Martínez, 2011:331), pero esto también ocurre con la mayoría de los inventarios deLavandulo- Genistetumpublicados anteriormente (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969:132; Nieto 1987; Peinado et al. 1992:167; Sánchez Gómez & Alcaraz 1993:314). Como apuntan otros autores (Rivas Goday & Rivas- Martínez 1969:131; Valle 1987:38), la comunidad tiene claras afinidades con la alianzaSaturejo mi- cranthae-Thymbrion capitataeRivas Goday & Ri- vas-Martínez 1969, en la que fue incluida en su descripción original, dentro del ordenRosmarineta- lia officinalisBr.-Bl. ex Moliner 1934 (=Phlomide- talia purpureaeRivas Goday & Rivas-Martínez 1969). También tiene claras afinidades con la alianza béticaGenistion specioso-equisetiformisRivas- Martínez & F. Valle 2011, en nuestra opinión mayores que las que tiene con una alianza de óptimo al- meriense como esGenisto-Phlomidion, por lo que proponemos transferir esta asociación a la mencionadaGenistion specioso-equisetiformis. De hecho, muchos de los inventarios de las publicaciones mencionadas anteriormente se realizaron en territorios béticos o con influencia bética, incluso los al- merienses o manchego murcianos, por lo que las consideraciones biogeográficas también apoyarían esta transferencia.
Dentro de la alianzaGenistion specioso-equi- setiformistambién se encuentra en la actualidad la asociaciónGenisto-Retametumanalizada con anterioridad, por lo que quedaría por dilucidar las diferencias entre ambas. Los inventarios deLavandulo- Genistetummencionados previamente, los publicados por Giménez Luque (2000:312) comoGenisto- Retametum—que a nuestro entender corresponden aLavandulo-Genistetum— y los de nuestra tabla 4 quedan claramente caracterizados por la dominancia absoluta deGenista spartioides, la ausencia o escasez deRetama sphaerocarpay la abundancia relativa de elementos de los romerales y espartales —Rosmarinus officinalisL.,Macrochloa tenacissima,Satureja obovataLag.,Cistus albidusL.,C. clusiiDunal, etc.—. El problema reside en algunas tablas deGenisto-Retametumpublicadas por Valle (1987:39) y Madrona (1994:126), en las que existe una mezcla de inventarios con distintas proporciones de dominancia de las especies retamoides mencionadas, sin que pueda encontrarse ningún carácter florístico diferenciador entre ellos, salvo quizá la mayor abundancia deMacrochloa tenacissimaySatureja obovataen los inventarios dominados porGenista spartioides. Lo cierto es que, al menos en la zona de estudio, ambas comunidades retamoides son claramente distintas, quizá no florísticamente en grado sumo, pero sí desde el punto de vista fisionó- mico, estructural, ecológico y paisajístico, lo que consideramos suficiente para adscribirlas a dos asociaciones distintas. En cualquier caso, los retamares basófilos béticos requerirían de un estudio pormenorizado, como ocurre con otros tipos de vegetación analizados en este texto.
5.3. Espartales y romerales [Tabla 5]
Espartales, romerales y sus formaciones mixtas son las comunidades que ocupan la mayor extensión en la zona estudiada y las responsables de su aparente uniformidad paisajística, constituyendo estados seriales avanzados tanto deBupleuro-Pistacietumcomo deOleo-Maytenetum, e incluso comunidades permanentes en zonas especialmente rocosas. Tienen además un claro carácter pirófilo, gracias a su gran poder de regeneración tras los incendios.
Describimos conjuntamente ambas comunidades porque, al menos en la zona de estudio, poseen una base florística y ecológica muy similar. De hecho, podríamos decir que forman una especie decontinuumen el que resulta difícil encontrar parcelas significativamente distintas. Como se observa en la tabla 5, la dominancia se desplaza en ocasiones hacia las grandes macollas deMacrochloa tenacissima(invs. 1-6), adquiriendo la vegetación una fisionomía de perennigramineda de talla media (150-180 cm), lo que hemos llamado "espartal" y para el que proponemos la nueva subasociaciónLapiedro mar- tinezii-Stipetum tenacissimaeRivas-Martínez & Alcaraz 1984launaeetosum laniferae(holotypus: Tabla 5, inv. 3), que englobaría los espartales ter- momediterráneos alpujarreño-gadorenses ricos enLaunaea lanifera, Maytenus senegalensisyTeu- crium lusitanicum subsp. lusitanicum, frente a los murciano-almerienses de la subasociación típica, en los que escasean o están ausentes dichos taxones y llevan, en cambio, otros no presentes en la provincia Bética, comoAvenula gervaisii subsp. murcica(Holub) Romero Zarco oTeucrium murcicumSennen; a esta nueva subasociación habría que incorporar algunos inventarios de Madrona (1994: Tabla 17, invs. 2, 3 y 4) y Giménez Luque (2000: Tabla 77, invs. 2, 3, 4, 7, 9 y 10). Por el contrario, cuando dominan nanofanerófitos como el romero (Rosmarinusofficinalis), la romerina (Cistus clusii) y/o la aulaga (Ulex parviflorusPourr.), la comunidad adquiere el típico aspecto de "romeral" (invs. 12-29) y puede asimilarse a la asociación bética meridionalOdontito purpurei-Thymetum baetici. Sin embargo, lo más habitual son las formaciones intermedias o mixtas entre ambos extremos (fig. 6), en las que existe una codominancia más o menos equilibrada entre el esparto y las especies típicas del romeral, situación que en la tabla hemos ejemplificado sólo con unos pocos inventarios (7-11), a fin de no hacerla excesivamente grande. A las especies características mencionadas y otras propias deLygeo-Stipetea—Iris filifoliaBoiss.,Lapiedra martineziiLag.— o deRosmarinetea—Thymelaea hirsuta,Satureja obovata,Fumana laevipes(L.) Spach, etc.—, cabe añadir una cuantas que actúan, aunque pobremente, como diferenciales territoriales de espartales frente a romerales —Launaea laniferayMaytenus senega- lensis— o viceversa —Phlomis purpurea, Phagna- lon saxatile(L.) Cass. yLavandula stoechasL.—. En cualquier caso, las diferencias florísticas entre espartales y romerales no son muy significativas en la zona de estudio, constituyendo este un pequeño ejemplo de por qué los espartales estuvieron inicialmente incluidos en la claseOnonido-Rosma- rineteaBr.-Bl. 1947 (Braun-Blanquet & Bolos 1957; Izco 1972).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 6: Ejemplo de comunidad mixta espartal-rome- ral, tan común en la zona de estudio (Foto: J. Manzano).
En cuanto a las causas de la mencionada codo- minancia, no hemos podido atribuirlas a variables topográficas o ecotónicas, pues tanto espartales como romerales aparecen a cualquier altitud y exposición y las formaciones mixtas son en la mayoría de los casos extensas y prácticamente uniformes. Tampoco parece que tal codominancia esté asociada a características específicas de la zona de estudio, ya que hemos observado hechos similares en inventarios inéditos levantados por nosotros mismos en áreas geográficas cercanas —por ejemplo, en la sierra de Mecina, en las faldas de Sierra Nevada o en la provincia Murciano-Almeriense— y también puntualmente en tablas publicadas por otros autores (Bolos 1979:70, tabla II, invs. 7 y 9; Losa & Molero 1983:139, tabla 3, invs. 5 y 6; Gómez Mercado & Valle Tendero 1988:149, tabla 30, inv. 4; Madrona 1994:140, tabla 27, inv. 10; etc.). En la bibliografía se insiste en que los espartales tienden a ocupar suelos margo-arcillosos ± profundos y evolucionados, en contraposición a los romerales, que ocuparían los suelos más pedregosos o decapitados y constituirían, en consecuencia, un estado dinámico menos maduro que aquellos (Izco 1969:74; Gómez Mercado & Valle Tendero 1988:119-120; Madrona 1994:109,185; Solanas 1996:408; Pérez Latorre et al. 2004:166; Gómez Mercado 2011:113,136; etc.). Sin embargo, en la zona de estudio y en las áreas geográficas antedichas, los espartales y las comunidades mixtas se desarrollan a menudo en suelos aparentemente tan poco evolucionados o menos que los que ocupan los romerales típicos, a veces incluso aprovechando los intersticios y grietas del roquedo. Esta posibilidad ya ha sido puesta de manifiesto por otros autores (Madrona 1994:255; Gómez Mercado 2011:116; Pavón-Núñez & Pérez-Latorre 2018:146), aludiendo incluso a espartales subrupíco- las (Solanas 1996:408; Olmedo 2011:385). En otros trabajos (Sánchez Barrionuevo 1995; Puigdefábre- gas et al. 1999; Ramírez et al. 2007) se remarca el gran desarrollo superficial del sistema radicular del esparto y su capacidad para aprovechar rápidamente la presencia súbita de agua en el suelo. En nuestra opinión, el sistema radical fasciculado del esparto está mejor adaptado a suelos superficiales y/o pesados (textura arcillosa o franco-arcillosa) que los sistemas axonomorfos de romeros y romerinas, que prefieren suelos algo mas profundos y más livianos (de arenosos a francos) —aunque puedan ser muy pedregosos—, de manera que las situaciones de codominancia responderían simplemente a estados intermedios entre tales parámetros edáficos. Situaciones de codominancia en parte similares fueron ya denunciadas por Izco (1969:74) para los espartales madrileños y mencionadas brevemente por Madrona (1994:185,219), pero sin abordar sus causas.
A pesar de la gran uniformidad florística y ecológica de lo que hemos llamado genéricamente romerales, pueden reconocerse en su seno dos variedades de escasa difusión pero de gran significado fitosociológico y dinámico: 1.-una variante de jaral (invs. 18-24), con Cistus monspeliensis L. y Cistus albidus, que tiene preferencia por los sustratos profundos y ± metapelíticos o al menos relativamente más lavados de las zonas altas y umbrías; 2.-una variante de tomillar (invs. 25-29), de cobertura y porte mas modestos, que lleva Thymbra capitata (L.) Cav. y/o Thymus baeticus Lacaita y ocupa suelos descarnados de cualquier naturaleza y a cualquier altitud, aunque siempre muy soleados. La variante de jaral podría representar una fase de transi ción incipiente hacia los jarales y bolinares neutroa- cidófilos béticos de Lavandulo stoechadis- Genistetum equisetiformis Rivas Goday & Rivas- Martínez 1969, comunidad que, sin embargo, no hemos podido localizar en la zona de estudio, dada la práctica inexistencia de suelos ácidos, aunque sí en la vecina sierra del Jaral. Constituiría, junto a escobonales y a los espartales-romerales más frescos, una etapa regresiva avanzada de los carrascales que habrían poblado las partes altas de la sierra en el pasado, como lo demuestra la presencia de elementos de vocación mesófilo-continental como Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa (DC.) Nyman y Linum suffruticosum L. La variante de tomi- llar constituiría el genuino Odontito-Thymetum y reflejaría una etapa dinámica aún más alejada de la clímax, tanto en la serie de los lentiscares —predominando entonces la termófila estricta Thymbra capitata— como en la serie de los carrascales —con entrada del más mesófilo Thymus baeticus—.
En cualquier caso, espartales, romerales, jarales y tomillares, como consecuencia precisamente del carácter mixto de la mayoría de sus manifestaciones, forman en la zona de estudio una única unidad paisajística, sin apenas diferencias visuales significativas, salvo la lógica tonalidad más pajiza que presentan las escasas parcelas dominadas por el esparto.
En los claros de estas comunidades no hemos podido identificar los lastonares dePhlomido lych- nitidis-Brachypodietum ramosiBr.-Bl. 1924, que se citan para esos mismos microbiotopos en otros trabajos (Gómez Mercado & Valle Tendero 1988:109; Madrona 1994:186; etc.). A pesar de las limitaciones impuestas por el sustrato, espartales y romerales tienen gran vitalidad en la zona, de manera que vegetan profusamente en cuanto existe un mínimo de suelo, sin apenas dejar hueco para comunidades de menor porte, y si dejan huecos es simplemente porque en ellos aflora la roca compacta, prácticamente desprovista de vegetación.
Espartales y romerales tienen aquí una gran importancia ecológica y conservacionista, no solo porque retienen eficazmente el suelo, ya de por sí escaso, sino porque albergan algunas de las pocas poblaciones conocidas deTeucrium rixanense(apartado 6), auténtica joya botánica de la costa granadina.
5.4. Vegetación antropógena
Recogemos aquí todas las comunidades arvenses, ruderales y viarias de la zona de estudio. Se presentan, en general, como formaciones herbáceas y/o camefíticas de porte medio o bajo y gran poder colonizador. No son comunidades especialmente abundantes en la sierra de Castell de Ferro, por lo que apenas crean paisaje por sí mismas, aunque sí los elementos a los que suelen acompañar, como los cultivos de secano (almendro, cereales), los invernaderos, las vías de comunicación, etc. (fig. 7). Se han identificado las siguientes comunidades, en función del grado de nitrificación del suelo y del biotopo que ocupan:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 7: Isla de paisaje agrario junto a la cabecera del barranco de Zacatín, en el que repunta la comunidad deOxalis pes-caprae(Foto: Olga Musina).
5.4.1. Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolos 1975 [Tabla 6]
Herbazal vivaz subnitrófilo dominado por el neófito de origen sudafricanoOxalis pes-capraeL. (vinagrera), que coloniza ribazos y campos de cultivo poco trabajados a finales del invierno y principios de la primavera. A los geófitos deOxalisse unen un buen número de terófitos y algunos hemi- criptófitos, de desarrollo y fenología muy desiguales, por lo que la comunidad experimenta fases estacionales de aspecto, composición y dominancia igualmente variables, constituyendo un ejemplo típico de sinfenosucesión (Pérez Latorre et al. 2004:120). Los inventarios de la tabla 6 fueron tomados precisamente en esa interfase invierno-primavera en la que la comunidad muestra su máximo esplendor, pues las rosetas foliares e inflorescencias de la vinagrera comienzan a desaparecer pocas se- manas después y dan paso a fases con mayor protagonismo de gramíneas y crucíferas. A esto hay que añadir su igualmente significativa variabilidad en cuanto al número de taxones (de 6 a 23). Nuestros inventarios, en cualquier caso, pueden adscribirse sin problemas a la comunidad propuesta por Bolos (1975:484) para plantaciones de naranjos, pero asociada aquí a cultivos de secano, como ocurre en otras de sus representaciones más cercanas (Giménez Luque 2000:185; Asensi et al. 2005:57). El gran poder colonizador e invasivo de la vinagrera —planta que se propaga únicamente por vía vegetativa, gracias a sus rizomas y bulbillos— hace que esta oxalidácea y retazos de esta comunidad aparezcan un poco "por todas partes", con la única condición de que el suelo tenga la profundidad mínima necesaria para que la vinagrega pueda desarrollar sus órganos subterráneos. Por su llamativa floración amarilla, es además la primera comunidad que tiñe los campos a finales del invierno, en pleno mes de febrero o incluso antes, junto al blanco de los almendros a los que suele acompañar (fig. 7).
5.4.2. Resedo albae-Chrysanthemetum coronarii O. Bolos & Molinier 1958
Durante los trabajos de campo, encontramos una comunidad arvense en una tierra de labor aparentemente similar a las ocupadas por la comunidad anterior, pero en la que no había ni un solo ejemplar deOxalis pes-capraey la dominancia relativa recaía enGlebionis coronaria(L.) Spach yEruca vesicaria subsp. sativa(Mill.) Thell. Este hecho podría interpretarse como respuesta a un incremento de nitrifi- cación del suelo y al paso a un ambiente de carácter más ruderal —como se observa tímidamente en los inventarios 1 y 8 de la tabla 6, más próximos a habitaciones humanas—, pero no existían construcciones cercanas y nada parecía indicar que el suelo pudiera estar realmente más nitrificado en esa localidad. En cualquier caso, el inventario levantado, que transcribimos a continuación, parece encuadrar bastante bien con la comunidad viaria descrita por Bolos y Molinier (1958:842), aunque comportándose aquí como una comunidad arvense:
Localidad:Barranco de Zacatín, cultivo arado el año anterior, 30SVF6563, leptosol calcáreo medianamente pedregoso.Altitud:160 m.Orientación:S.Inclinación:5°.Superficie de parcela:80 m[2].Altura de la vegetación:50 cm.Cobertura de la vegetación:60%.Características de asociación y unidades superiores:Glebionis coronaria3,Eruca vesicaria subsp. sativa2,Medicago truncatula1,Anacyclus clavatus+,Anagallis arvensis+,Asphodelus fistulosus+,Bromus hordeaceus+,Calendula arvensis subsp. ma- croptera+,Carduus tenuiflorus+,Echium plantagineum+,Galactites tomentosa+,Galium verrucosum subsp. verrucosum+,Hedypnois rhagadioloides+,Papaver rhoeas+,Plantago lagopus+,Reseda alba subsp. alba+,Sinapis alba subsp. mairei+.Compañeras:Convolvulus althaeoides+,Coronilla scorpioides+,Euphorbia terracina+,Matthiola parviflora+,Plantago afra+,Plantago amplexicaulis subsp. amplexicaulis+,Scorpiurus muricatus+.
Este encuadre fitosociológico también reforzaría una situación de mayor nitrificación y ruderaliza- ción respecto deCitro-Oxalidetum—pues supone el paso de la subclaseStellarienea mediaea laCheno- podio-Stellarienea—, circunstancias que, como decimos, no se observan en nuestra localidad. Sin embargo, los propios autores puntualizan en su descripción que la comunidad puede presentarse también en campos de cultivo abandonados (op. cit.:845). Nuestro inventario supone la primera cita de esta comunidad para la provincia de Granada, sumándose a las ya conocidas del valle del Guadalquivir (García-Fuentes et al. 1994; Melendo 1998:361), de la sierra malagueña de Cártama (Hidalgo & Pérez Latorre 2013:130) y probablemente de la zona levantina (Bolos et al. 1970:132; Solanas 1996:545, tabla 87, inv. 6).
5.4.3. Valantio hispidae-Iberidetum pectinatae Manzano ass. nova [Tabla 7]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 8:Iberis pectinata, característica de la nueva asociaciónValantio hispidae-Iberidetum pectinatae, propuesta en el presente trabajo (Foto: J. Manzano).
En biotopos similares a los de las dos comunidades precedentes, es decir, campos de cultivo de secano, hemos encontrado una comunidad arvense muy particular, que no puede encuadrarse en ninguno de los sintaxones de la bibliografía consultada y en la que la dominancia no recae enOxalisni en el dúoGlebionis-Eruca, sino enIberis pectinataBoiss. & Reut (fig. 8). Los cuatro inventarios de la tabla 7 se tomaron a principios de mayo en la ladera norte del cerro del Águila, ocupando estaciones más frescas que las de las comunidades arvenses anteriores y terrenos recientemente trabajados —barbechos labrados el otoño anterior—, con suelo más arcilloso y, en consecuencia, con mayor capacidad de retención hídrica, condiciones todas ellas que parecen favorecer aquí aIberis pectinatay otras plantas de ciclo corto y dificultan la instalación deOxalisyGlebionis. Se trata de una formación de cobertura medio-baja (40-60%) y casi exclusivamente terofíti- ca, en la queIberis pectinatase acompaña de otras plantas anuales ± efímeras comoValantia hispidaL.,Anagallis arvensisL.,Bromus hordeaceusL., etc. El endemismo ibéricoIberis pectinata(=I.crenata) aparece esporádicamente en algunos pastizales terofíticos calcícolas del centro y sur de la península Ibérica, pero su presencia en ellos es accesoria o testimonial (Rivas-Martínez & Rivas-Martínez 1968:122; Asensi et al. 1978:70; Solanas 1996:527; Pérez Latorre et al. 2014:145; etc.). Esteso (1992:74) describió para el Campo de Montiel la asociaciónBiscutello auriculatae-Iberidetum crena- tae—en la actualidad inexplicablemente sinonimi- zada conRoemerio hybridae-Hypecoetum penduli(Rivas-Martínez et al. 2001:84)—, pero le asigna un papel ruderal-viario, que queda reflejado en su composición y que no concuerda en absoluto con el carácter netamente arvense y la composición consecuente de nuestros inventarios. Una asociación presidida porIberis pectinata(Ziziphoro acinoidis- Iberidetum crenatae) fue descrita también por Gó- mez-Campo & Herranz-Sanz (1993), pero en unas condiciones y con una composición muy particulares, que tampoco se observan en nuestra comunidad. Posteriormente, Galán et al. (1996:151) describen una subasociación de tendencia sabulícola en el seno deVelezio rigidae-Astericetum aquaticiRivas Go- day 1964, con presencia significativa deIberis pec- tinata, pero con una composición florística y un significado ecológico igualmente muy distintos a los de nuestros inventarios. Lo mismo puede decirse de la "comunidad deIberis pectinatayErodium ae- thiopicum subsp. pilosum" descrita por Hidalgo & Pérez Latorre (2013:132) para la sierra malagueña de Cártama. Es por ello que proponemos la nueva asociaciónValantio hispidae-Iberidetum pectinatae(holotypus: Tabla 7, inv. 2) para recoger estas comunidades arvenses efímeras de fenología vernal presentes en la zona de estudio, que por el momento solo conocemos de esta zona, pero que muy probablemente existan también en otros puntos del sector Alpujarreño-Gadorense o incluso del resto de la provincia Bética. Por su composición florística y su ecología, consideramos que la nueva asociación debe integrarse en la alianzaRoemerion hybridaeBr.-Bl. ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.
5.4.4. Andryalo ragu sinae-Artemisietum barrelieri Valle, Mota & Gómez-Mercado 1987 [Tabla 8]
Formación camefítica nitrófilo-colonizadora de cobertura media (40-70%), dominada por la boja (Artemisia barrelieri), que invade cultivos y caminos abandonados, bordes de pistas, cortafuegos, taludes, desmontes y otras zonas con suelos alterados y removidos. La comunidad, habitual en zonas secas o semiáridas del SE peninsular, es puntual en la zona de estudio y llega aquí un tanto empobrecida y con escasa representación de especies características. Sobre sustratos ligeramente más ácidos que los habituales (inv. 3), se observa una variante en la que la boja cede parcialmente su dominancia a la albaida (Anthyllis cytisoidesL.), una planta muy escasa en la zona.
5.4.5. Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum si- naicae Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 nom. mut. [Tabla 9]
Perennigramineda subnitrófila con reminiscencias sabanoides, de talla media (90-110 cm) y alta cobertura (80-90%), dominada casi en solitario porHyparrhenia hirta(L.) Stapf (cerrillo), aunque acompañada en ocasiones porH. sinaica(Delile) G. López o formas híbridas entre ambas —inflorescencia con 6-7(8) parejas de racimos, ramas de la panícula con pelos de 1-2 mm, brácteas foliáceas de los racimos vilosas—. Ocupa suelos secos y descarnados escasamente nitrificados, pero con una cierta influencia antropozoógena, como taludes y cunetas de vías de comunicación, solares o campos abandonados, márgenes de cultivos, etc. Se trata de una comunidad de óptimo murciano-almeriense, con irradiaciones en áreas limítrofes, que penetra a lo largo de la franja costera bética hasta las inmediaciones de la ciudad de Málaga (observación propia).
5.4.6. Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei A. & O. Bolos ex O. Bolos 1957 nom. mut. [Tabla 10]
Comunidad graminoide-camefítica dominada porDittrichia viscosa(L.) Greuter (olivarda) yPipta- therum miliaceum(L.) Coss. (triguera), que se desarrolla en biotopos similares a los de la asociación anterior, pero con suelos algo más profundos, frescos y nitrificados, allí donde se acumulan agua y nutrientes tras las lluvias. Ello determina que la talla y la cobertura sean también ligeramente superiores: 100-130 cm y (80)90-100%, respectivamente. Es una comunidad ampliamente distribuida por las zonas cálidas del sur y este de la península Ibérica y Baleares.
5.4.7. Plantagini amplexicaulis-Stipetum retortae O. Bolos 1956 [Tabla 11]
Pastizal terofítico graminoide dominado porStipacapensisThunb., de carácter pionero y viario, que invade en primavera cunetas y bordes de caminos con suelos calcáreos de desarrollo diverso, pero siempre secos, despejados y no especialmente nitri- ficados. Es una formación de altura medio-baja (4570 cm), pero que suele alcanzar una elevada cobertura tras las lluvias primaverales (70-90%). Al igual queAristido-Hyparrhenietum(5.4.5), se trata de una comunidad de óptimo murciano-almeriense, que alcanza zonas cálidas de las provincias Bética y Catalano-Provenzal-Balear. A pesar de su gran uniformidad, hemos observado que en áreas algo más nitrificadas (inv. 8 y 9) se enriquece con elementos hipernitrófilos comoMalva parvifloraL. yChenopodium muraleL., en transición hacia la comunidad siguiente.
5.4.8. Comunidad de Malva parvifloray Chenopodium murale
La vegetación hipernitrófila es muy escasa en la zona de estudio, dado que no existen en ella núcleos poblacionales permanentes y tampoco se trata de un área muy frecuentada por animales domésticos, turistas o excursionistas. Tan solo hemos podido encontrar retazos de este tipo de vegetación, difícilmente inventariables, si bien en una cuneta entre viviendas de segunda residencia pudimos levantar el siguiente inventario:
Localidad:Junto al cortijo del Rosario, 30SVF6463, leptosol calcáreo poco pedregoso.Altitud:120 m.Orientación:S.Inclinación:5°.Superficiede parcela:30 m2.Altura de lavegetación:60 cm.Cobertura de lavegetación:90%.Característicasde alianza y unidades superiores:Malva parviflora3,Chenopodium murale2,Echium plantagi- neum2,Medicago polymorpha2,Bromus tectorum1,Avena barbata subsp. barbata1,Bromus hordeaceus+,Lotus ornithopodioi- des+.Compañeras:Hordeum murinum subsp. leporinum1,Lamarckia aurea1,Ana- cyclus clavatus+,Plantago lagopus+,Rei- chardia tingitana+,Solanum nigrum+,Son- chus oleraceus+.
Por la composición poco significativa de este inventario y la escasez de este tipo de vegetación en la zona, no nos ha parecido conveniente asignarlo a alguno de los sintaxones conocidos, pero todo pare- ce indicar que estaría dentro de la alianzaChenopo- dion muralis.
5.4.9. Comunidad de Nicotiana glauca [Tabla 12]
Formación fruticosa abierta que colonizan esporádicamente sustratos derrubiales ± nitrificados en taludes de vías de comunicación, escombreras y vertederos abandonados. Está presidida habitualmente porNicotiana glaucaGraham, pero en ocasiones hemos visto retazos de una comunidad similar en los que dominaRicinus communisL. No cabe duda de su pertenencia a la alianzaNicotiano glau- cae-Ricinion communisRivas-Martínez, Fernández- González & Loidi 1999 y de que se trata de una comunidad claramente diferente a las dos luso- macaronésicas descritas hasta el momento (Rivas- Martínez 2011:250), pero no disponemos de datos suficientes para proponerla como una nueva asociación.
5.5. Vegetación de ramblas
Asociados a los barrancos de Zacatín y de los Pastores, aparecen fragmentos de comunidades eda- fohigrófilas muy desdibujadas y escasamente estructuradas, que distan mucho de la vegetación potencial que cabría esperar en estos medios, representada por los adelfares deRubo ulmifolii-Nerietum oleandriO. Bolos 1956, una comunidad actualmente ausente en la zona de estudio. Su probablemente exigua representación pretérita y su posterior desaparición pueden atribuirse a limitaciones hídricas (circulación esporádica de agua) y topográficas (estrechez del lecho), pero sobre todo a la intensa transformación que han sufrido los cursos bajos de dichos barrancos. En su lugar se observan cañaverales densos deArundo donaxL., entre los que medran algunas especies típicas de estos biotopos, comoCynanchum acutumL.,Nerium oleanderL.,Equisetum ramosis- simumDesf., etc., pero también un buen número de elementos accidentales u oportunistas (Tabla 13). A pesar de la ausencia deCalystegia sepium(L.) R. Br., creemos que esta comunidad puede adscribirse sin problemas a la asociaciónArundini donacis- Convolvuletum sepiumTüxen & Oberdorfer ex O. Bolos 1962, de amplia distribución por las tierras bajas de la Iberia mediterránea.
Una comunidad asociada serial o catenal- mente a los adelfares potenciales mencionados es la representada por los zarzales deRubo ulmifolii- Coriarietum myrtifoliaeO. Bolos 1954, de los que solo hemos podido levantar el siguiente inventario:
Localidad:Margen derecho de la rambla de los Pastores, 300 m aguas arriba del puente de la A-7, 30SVF6665, fluvisol profundo poco pedregoso.Altitud:140 m.Orientación:—.Inclinación:0°.Superficie de parcela:60 m[2].Altura de la vegetación:250 cm.Cobertura de la vegetación:100%.Características de asociación y unidades superiores:Rubus ulmifolius4,Coriaria myrtifolia1.Compañeras:Dittrichia viscosa1,Ficuscarica1,Orobanche nana1,Oxalis pes-caprae1,Punica granatum1,Rubia peregrina1,Arundo donax+,Cynanchum acutum+,Ferula communis subsp. catalaunica+,Foeni- culum vulgare+,Galactites tomentosa+,Phlomis purpurea+,Phonus arborescens+,Piptatherum miliaceum+,Serapias parviflora+,Ulex parviflorus subsp. parviflorus+.
En el seno de los cañaverales del barranco de Zacatín —algo más húmedo que el de los Pastores— pueden observarse algunas poblaciones deAdiantum capillus-venerisL. asociadas a pequeños rezumaderos. En uno de ellos levantamos el inventario siguiente, que adscribimos a la asociaciónTra- chelio caerulae-Adiantetum capilli-venerisO. Bolos 1957:
Localidad:Barranco de Zacatín, pequeño talud rocoso-terroso rezumante, 30SVF6463.Altitud:50 m.Orientación:S.Inclinación:80°.Superficie de parcela:1 m[2].Altura de la vegetación:15 cm.Cobertura de la vegetación:80%.Características de asociación y unidades superiores:Adiantum capillus- veneris4,Pteris vittata +.Compañeras:Samolus valerandi1,Equisetum ramosissimum+.
5.6. Comunidades rupícolas
A pesar de la naturaleza pétrea y compacta de la sierra de Castell de Ferro, no son muchos los cortados o afloramientos rocosos en los que puedan encontrarse formaciones propiamente rupícolas. Aún así, hemos identificado dos comunidades de esta naturaleza, de notable interés biogeográfico y conservacionista:
5.6.1. Athamantetum vayredanae M. López & Esteve in M. López, Marín, Molero & Esteve 1982 nom. mut. lafuentetosum rotundifoliae M. López & Esteve in M. López, Marín, Molero & Esteve 1982 [Tabla 14]
Comunidad casmofítica basófila exclusiva de la zona costera y subcostera del sector Alpujarreño- Gadorense, que se presenta en la zona de estudio un tanto empobrecida de elementos característicos y diferenciales (López Guadalupe et al., 1982), a excepción del endemismo suroriental ibéricoLafuen- tea rotundifoliaLag. En su lugar, aparecen otros elementos rupícolas o petrotolerantes comoAsteris- cus maritimus(L.) Less.,Satureja obovata,Launaea lanifera, etc. Se trata, por tanto, de una formación eminentemente camefítica y, por las propias limitaciones del medio que ocupa —fisuras y pequeñas repisas de roquedos secos y soleados—, de muy escaso recubrimiento (10-15%). LaSatureja obova- taaparece aquí en una curiosa forma de crecimiento en espaldera, con hojas más pequeñas y casi imbricadas. Solo hemos podido identificar esta comunidad en unas pocas localidades cercanas a la línea de costa, de ahí quizá la escasez de elementos característicos y diferenciales. Hacia el interior apenas existen roquedos que no puedan ser colonizados por las compañeras mencionadas u otros elementos de las comunidades circundantes, que desplazan así a la más especializadaLafuentea rotundifolia. Aunque de manera muy puntual en la zona de estudio, la comunidad acoge también otro elemento especialista en estos medios, el bético-rifeñoAthamanta vayre- dana(Font Quer) C. Pardo, incluido bajo la categoría de taxón vulnerable en listas rojas nacionales (Moreno 2008:61) y andaluzas (Cabezudo et al. 2005:68).
5.6.2. Rosmarinetum tomentosi F. Casas & M. López in F. Casas 1972 [Tabla 15]
Comunidad subrupícola basófila exclusiva de los promontorios rocosos litorales y sublitorales almija- renses y alpujarreños. Está encabezada porRosmarinus tomentosus(fig. 14), otra de las joyas botánicas de la costa granadina (apartado 6), a la que se unenAsteriscus maritimus, Launaea laniferay otras plantas de vocación rupícola o procedentes de las formaciones con las que suele contactar. Esta comunidad es, además, la única en la que hemos encontrado formas deHelianthemumMill. de flores blancas más próximas aH. almerienseque aH. viola- ceum(Cav.) Pers. (apartado 6).Convolvulus siculus subsp. elongatusBatt. también tiene aquí su única población en la zona de estudio (inv. 2). Se trata de una formación de porte (50-60 cm) y recubrimiento (10-40%) ligeramente superiores a la comunidad anterior, en consonancia con los biotopos menos escarpados y con algo más de suelo que suele ocupar, aunque igualmente secos, soleados y ligeramente nitrificados.
5.7. Vegetación costera
Incluimos aquí las comunidades estrictamente costeras, es decir, sometidas a la acción directa del hálito marino y/o las salpicaduras originadas por el oleaje, ya sea en acantilados o en playas. A pesar de que la zona de estudio presenta una amplia línea de costa, estas comunidades son bastante escasas y pobres florísticamente, dado que los roquedos litorales aparecen en muchos casos prácticamente desnudos y las playas son escasas, de pequeño tamaño y muy visitadas por bañistas. Hemos identificado dos comunidades:
5.7.1. Limonio delicatuli-Lycietum intricati Manzano ass. nova [Tabla 16]
[Limonio cossoniani-Lycietum intricatiEsteve 1973 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Álvarez 1991limonietosum gummiferaesensu Díez Garretas 1977nom. dub.(art. 37)]
Comunidad rupícola halonitrófila que coloniza los acantilados y taludes costeros alpujarreños, tanto sobre sustratos calcáreos como metapelíticos, normalmente en zonas frecuentadas por aves marinas o bañistas. Es una comunidad perenne de talla media (60-110 cm) y cobertura medio-baja (30-40%), integrada básicamente porLycium intricatum,Limo- nium delicatulum(Girard) Kuntze yAsteriscus ma- ritimus(fig. 9). Por los motivos expuestos en el apartado de flora (apartado 6), consideramos que el único limonio de hojas enteras presente en la zona de estudio y en toda la costa oriental granadina (al E de Cabo Sacratif) corresponde aLimonium delica- tulum, hecho ya apuntado por otros autores (Del Río 2020:24/30). La ausencia en nuestros inventarios deLimonium malacitanumDíez Garretas (axarquiense) yLimonium cossonianumKuntze (murciano- almeriense), entre otras ausencias —SalsolapapillosaWillk.,Lygeum spartumL.,Frankenia laevisL., etc.—, descarta una posible adscripción de los mismos aCrithmo maritimi-Limonietum malacitaniDíez Garretas 1977 corr. Díez Garretas 1981 o aLimonio cossoniani-Lycietum intricati. Por los mismos motivos, consideramos que los inventarios de Díez Garretas (1977b:142) levantados en la costa oriental de Granada están incorrectamente adscritos a la asociación publicada por Esteve (1973:138). Esos mismos inventarios sirven además a la autora para proponer una subasociación caracterizada por la presencia deLimonium gummiferum(Boiss. & Reut.) Kuntze, una especie magrebí que alcanza las islas Chafarinas pero no llega a la península Ibérica (Crespo et al. 2003:543; GBIF). Por los motivos anteriores y ante la imposibilidad de adscribir los inventarios de Díez Garretas (op. cit.) a ninguna asociación conocida, proponemos la nueva asociaciónLimonio delicatuli-Lycietum intricati(holo- typus: Tabla 16, inv. 4) para albergar las comunidades alpujarreñas del ordenCrithmo maritimi- Limonion pseudominutiMolinier 1934 nom. mut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 9: Fragmento de la comunidad deLyciumintrica- tumyLimonium delicatulumjunto a la playa de Rijana (Foto: J. Manzano).
5.7.2. Mesembryanthemetum crystallino-nodiflo- ri O. Bolos 1957
Comunidad halonitrófila de las costas mediterráneas peninsulares, esencialmente terofítica, que en primavera tapiza los suelos nitrificados próximos a las playas y muy frecuentados por bañistas. Las playas de la mitad oriental de la costa granadina son fundamentalmente de cascajo, como lo es la única que puede considerarse como tal en la zona de estudio, la playa de Rijana. En la franja interna de esta playa hemos tomado el siguiente inventario:
Localidad:Playa de Rijana, 30SVF6562, arenal/cascajar algo asentado en la franja interna de la playa.Altitud:0,2 m.Orientación: —.Inclinación:0°.Superficie de parcela:80 m[2].Altura de la vegetación:15 cm.Cobertura de la vegetación:50%.Características de asociación y unidades superiores:Mesembryanthemum nodiflorum2,Atriplex glauca+,Spergularia bocconei+.Compañeras:Plantago coronopus2,Cynodon dactylon1,Hordeum murinum subsp. lepo- rinum1,Anacyclus clavatus+,Lamarckia aurea+,Leontodon longirrostris+,Medicago littoralis+,Medicago truncatula+,Nicotiana glauca+,Parapholis incurva+,Reichardia tingitana+,Rostraria cristata+.
En la franja de cascajo más próxima a la línea de costa no existe ninguna comunidad inventariable, sino tan solo pies dispersos de algunas de las plantas recogidas en el inventario anterior. Dada la escasez de comunidades de playas en la zona de estudio, transcribimos a continuación un inventario tomado en la cercana playa de Carchuna, para que el lector pueda comprobar la composición que suelen tener estas comunidades en la zona costera oriental de la provincia de Granada, adscribibles a la asociación Hypochoerido radicatae-Glaucietum flaviRivas Goday & Rivas-Martínez 1958:
Localidad:Playa de Carchuna, 300 m al E de la torre del Llano, 30SVF6261, casca- jar/arenal algo asentado en la franja interna de la playa.Altitud:0,1 m.Orientación:—.Inclinación:0°.Superficie de parcela:100 m[2].Altura de la vegetación:60 cm.Cobertura de la vegetación:50%.Características de asociación y unidades superiores:Glau- cium flavum2,Ononis talaverae2,Cakile maritima subsp. maritima1,Elymus farctus subsp. farctus1.Compañeras:Centaurea sphaerocephala1,Paronychia argentea1,Rostraria cristata1,Silene littorea subsp. lit- torea1,Allium ampeloprasum+,Anacyclus clavatus+,Chaenorhinum minus subsp.minus+,Cynodon dactylon+,Echium planta- gineum+,Hirschfeldia incana+,Medicago marina+,Medicago littoralis+,Parapholis incurva+,Plantago coronopus+,Plantago lagopus+,Reichardia tingitana+,Silene ni- caeensis+.
6. FLORA GENERAL Y SINGULAR
En la zona de estudio se han catalogado un total de 311 taxones, pertenecientes a 80 familias, que se relacionan en el Anexo II. Las familias mejor representadas sonAsteraceae(38 taxones; 12,2%),Faba- ceae(33 taxones; 10,6%) yPoaceae(30 taxones; 9,6%). Llama la atención la escasez de helechos, con tan solo 4 especies (1,3%), entre los que ni siquiera hemos encontrado especies xerófilas presentes en áreas próximas, comoCeterach officinarumWilld.
En cuanto al espectro biogeográfico, cabe decir que la flora de la sierra de Castell de Ferro es eminentemente mediterránea o de óptimo mediterráneo (246 taxones, 79,1%), con una escasa representación de elementos cosmopolitas o subcosmopolitas (19 taxones; 6,1%), holárticos (2 taxones; 0,6%), paleo- templados (22 taxones; 7,1%), europeos o euroasiá- ticos (6 taxones; 1,9%) —que suelen alcanzar el NW de África— y exóticos naturalizados (12 taxo- nes, 3,9%). Destaca la presencia de 4 especies de óptimo africano (1,3%) —Hyparrhenia hirta, May- tenus senegalensis, Sisymbrium erysimoidesDesf. yAristida coerulescensDesf.—, que alcanzan las zonas más cálidas y secas de la región Mediterránea europea y del SW de Asia y que, en el caso deMay- tenus, está representada en Europa únicamente en el SE de la península Ibérica (Manzano 2020). Dentro de los elementos mediterráneos, destaca el componente íbero-magrebí, con 35 taxones (11,3%), y los endemismos béticos (4 taxones; 1,3%) —Centaurea granatensisBoiss.,Lavandula lanataBoiss.,Lava- tera oblongifoliaBoiss.,Narcissus baeticusFern. Casas—, los de óptimo murciano-almeriense (5 taxones; 1,6 %) —Diplotaxis harra(Forssk.) Boiss.subsp. lagascana(DC.) O. Bolos & Vigo,Heliant- hemum almeriense,Hippocrepis scabraDC.,Limo- nium insigne,Thymus hyemalis— y las dos auténticas joyas botánicas del espacio que nos ocupa:Rosmarinus tomentosus, endémica de las zonas costeras y subcosteras guájaro-almijarenses, yTeucrium rixanense, exclusiva de la sierra de Castell y su entorno.
Recogemos a continuación algunos comentarios y singularidades que nos han parecido de interés en relación con determinados taxones de la zona de estudio y su entorno inmediato:
Andryala arenaria(DC.) Boiss. & Reut.
Especie íbero-norteafricana de la que existen algunas citas antiguas en la playa de Carchuna y entre Almuñécar y Salobreña (Romero et al. 1985:221; Blanca & Cueto 1985:203). Existe asimismo un pliego de 2006 en el Herbario del Suroeste de España (HSS 27735), colectado en el mirador de Pampa- neira (Granada). Hemos prospectado exhaustivamente la extensa playa de Carchuna, que es donde con mayor probabilidad podría encontrarse, y también las restantes playas, calas y áreas similares de la provincia de Granada, en todo caso sin éxito. En cuanto al pliego HSS 27735, nos parecía bastante poco verosímil que se tratase realmente de esta especie, tanto por su ecología como por la localización, por lo que, puestos en contacto con D. Francisco Vázquez, responsable del Herbario HSS, nos confirma que se trata deAndryala integrifolia. Creemos, por tanto, queAndryala arenariadebe descartarse, por el momento, de la flora granadina, tal y como apuntan otros autores (Talavera & Talavera 2015:299). Las poblaciones de la playa de Car- chuna han debido desaparecer como consecuencia de los trabajos de mantenimiento y limpieza del arenal.
Brassica nigra(L.) W.D.J. Koch
Especie nitrófila de óptimo euroasiático, que alcanza los países mediterráneos de África. Nosotros la hemos encontrado escasa en comunidades viarias dePlantagini-Stipetum retortae(Tabla 11, invs. 89). Constituyen las primeras citas para el distrito Alpujarreño y para toda la vertiente costera granadina.
Buxus balearica Lam.
En el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gual- chos-Castell de Ferro (BOJA ext. 47 de 01/08/2020) se habla acerca de repoblaciones exitosas y del desa rrollo favorable de esta especie y de Cneorum trico- ccon L. en el ámbito de los zarzales de Rubo- Coriarietum (pags. 677 y 711), en concreto en el barranco de Zacatín (pag. 685). Hemos prospectado palmo a palmo este barranco y otras zonas potencialmente adecuadas y no hemos encontrado ni un solo pie de las especies mencionadas.
Calendula arvensisL.subsp. macropteraRouy
Primeras citas alpujarreño-gadorenses para esta subespecie termoxerófila deCalendula arvensis(Tablas 6 y 7).
Centaurea granatensisBoiss.
Nos parece muy dudosa la cita que Madrona (1994:89, tabla 7, inv. 2) aporta de esta especie para el cerro del Águila, tanto por su ecología como porque nosotros no la hemos encontrado ni en la zona de estudio ni en toda la sierra de la Contraviesa. Más verosímiles son las citas de esa misma autora (op. cit.:76 y 81) en la vecina sierra de Lújar, a altitudes superiores a 1.200 m. No obstante, hemos preferido incluirla en el catálogo florístico del Apéndice II, a falta de que pueda ser confirmada o descartada posteriormente y porque tampoco parece que pueda haber confusión posible con otros congéneres presentes en la zona.
Centaurea sphaerocephalaL. (fig. 10)
El inventario deHypochoerido-Glau- cietum flaviaportado en la sección de vegetación costera del presente trabajo (apartado 5.7.2) constituye el primer testimonio bibliográfico de esta especie en la provincia de Granada, que viene a confirmar el material gráfico depositado por la organización Observation.org en el portal GBIF.
Convolvulus siculus L. subsp. elongatus Batt.
Taxón subrupícola que hemos encontrado muy escaso (1 ejemplar) en las comunidades deRosmarinetum tomentosi(Tabla 14, inv. 2). Constituye esta la primera cita para el sector Alpujarreño- Gadorense y se une a las varias recogidas en GBIF para la zona de Vélez de Benau- dalla, completando en conjunto la representación conocida hasta el momento de esta convolvulácea en la provincia de Granada.
Cytisus malacitanusBoiss.
Planta de óptimo termomediterráneo superior y mesomediterráneo malacitano, que alcanza de modo finícola la sierra de la Contraviesa (Madrona 1994: Tabla 22; GBIF; observaciones personales) y ya muy escasa la zona de estudio. Nosotros tan solo hemos encontrado un par de ejemplares en un romeral relativamente húmedo de la cabecera del barranco de Zacatín (30SVF6464).
Helianthemum aegyptiacum(L.) Mill.
La presencia puntual de esta pequeña cistácea anual en escobonales (Tabla 4, inv. 1) y espartales (Tabla 5, inv. 7) de la zona constituye su primera cita en el sector Alpujarreño-Gadorense.
Helianthemum marifolium(L.) Mill.subsp. mari- folium
Lo mismo puede decirse de esta jarilla íbero- gala, con una presencia discreta en escobonales y romerales de la zona de estudio (Tablas 4 y 5).
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. vs. H. alme- riense Pau
Todas las jarillas de flores blancas que hemos observado en la zona corresponden en nuestra opinión a formas introgredidas y con características intermedias entre estas dos especies, algo bastante habitual en el SE peninsular (Blanca et al. 2011:1053). Cómo características típicas de H. al- meriense presentan porte fruticoso intrincado- ramoso, estípulas cortas (~2 mm de longitud) y hojas oblongo-elípticas, subplanas; de H. violaceum toman las partes vegetativas netamente indumen- tadas y los pétalos pequeños (~7 mm de longitud). No se corresponden con las formas que algunos autores (Rouy 1884:61; Alcaraz et al. 1989:110) han denominado H. almeriense subsp. scopulorum (Rouy) Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sán- chez-Gómez (^ Helianthemum lineare (Cav.) Pers. var. scopulorum Rouy), pues nuestras plantas están ± densamente indumentadas, ni tampoco con otras variedades o híbridos que hemos encontrado en la literatura. Las formas costeras (Tabla 14) parecen más próximas a H. almeriense, mientras que las formas del interior (Tablas 2, 4 y 5) se aproximan a H. violaceum, de ahí que hayamos utilizado esta nomenclatura para diferenciarlas.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 10:Centaurea sphaerocephalaen la playa de Carchuna, junto aOnonis talaverae(Foto: J. Manzano).
Iberis pectinataBoiss. & Reut.
La nueva asociación propuesta en este trabajo (apartado 5.4.3; tabla 7) proporciona las primeras citas de esta especie en el sector Alpujarreño- Gadorense y en toda la vertiente costera granadina.
Jasione corymbosaSchult.
Especie que, al igual queAndryala arenaria, había sido citada en la playa de Calahonda (pliego LEB 78268, 1984), pero que no hemos vuelto a encontrar en la zona ni en otros arenales costeros, por lo que suponemos que habrá desaparecido por los mismos motivos. Confirmamos, por tanto, la extinción de esta especie en la costa granadina, tal y como apuntan Serrano et al. (2009).
Limonium delicatulum(Girard) Kuntze
Los limonios de hojas enteras que hemos encontrado en la zona de estudio y en toda la costa oriental granadina pertenecen sin duda al grupo deLimonium delicatulum. Por sus hojas de ápice agudo y apiculado, sus ramas primarias de la inflorescencia en ángulos de 60-70° y sus espigas densas, consideramos que corresponden precisamente aL. delicatulum, a pesar de que sus cálices en torno a 4,2 mm de longitud los aproximaría aL. angustebracteatumErben, del que existe un pliego de 1976 tomado en la playa de Rijana (MGC 4135). La presencia deL. delicatulumen la zona se apoya, además, en dos pliegos de herbario posteriores (1993 y 1995) tomados en la punta del Melonar (MGC 39225 y 41430). Por otra parte, las corolas violáceo-rosadas de estas plantas y el tamaño de sus cálices descartarían una posible adscripción aL. cossonianum, especie citada para la zona en algunos trabajos (Crespo et al. 2003:543; pliego MGC 79866), pero que nosotros no hemos podido localizar en toda la costa granadina. Coincidimos, por tanto, con Del Río (2020:24/30) al afirmar que la especie deLimoniummás característica de la costa oriental granadina esL. delicatulum, al que se une puntualmenteL. sinuatum(L.) Mill. (Tabla 15).
Maytenus senegalensis(Lam.) Exell
Especie recogida como "casi amenazada" en la Lista Roja española de 2008 (Moreno 2008:63) y protegida por el Decreto 23/2012 de la Junta de Andalucía bajo la categoría de "vulnerable". Es relativamente más abundante en otros puntos de la franja costera bética (Manzano 2020) que en la zona de estudio (apartados 5.1.1, 5.1.2 y 5.2.1), a pesar de que no faltan aquí biotopos óptimos para su desarrollo.
Myoporum laetumG. Forst. (fig. 11)
[Granada: Gualchos, cuneta junto al km 350 de la carretera N-340, 30SVF6663, 120 m, restos de lentiscar termófilo subnitrófilo, 05/05/2022].
Aunque no ha quedado incluida en ninguno de nuestros inventarios, esta constituye la primera cita alpujarreño-gadorense para esta especie oriunda de Nueva Zelanda, y la segunda provincial después del testimonio recogido en las proximidades de Almu- ñécar (pliego GDA 19718).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 11: Ejemplar deMyoporum laetumencontrado en la zona de estudio (Foto: J. Manzano).
Ononis talaveraeDevesa & G. López
Los pies deOnonisencontrados en la playa de Carchuna (apartado 5.7.2) corresponden sin duda a este elemento íbero-magrebí, por sus semillas lisas y sus flores y frutos de hasta 12 mm de longitud. Constituye esta población la primera cita provincial y el eslabón intermedio entre las poblaciones relativamente abundantes de los arenales almerienses y los testimonios de la provincia de Málaga (GDA 65483-1, 2019; HUAL 27097-1, 2017; etc.).
Quercus rotundifoliaLam.
[Granada: Gualchos, umbría del cerro del Águila, junto al camino a Gualchos, 30SVF6465, 400 m, pinar seminatural, 26/03/2022].
Confirmamos la cita de esta especie recogida en GBIF, procedente de Pl@ntNet. Se trata de un único pie de unos 5 m de altura, que no parece haber sido plantado, sino más bien fue respetado durante anteriores transformaciones agrícolas o forestales de la zona.
Rhamnus oleoidesL.subsp. assoanaRivas Mart. & J.M. Pizarro
Los ejemplares deRhamnussect.Lycioidesobservados en la zona de estudio presentan hojas planas, linear-espatuladas o estrechamente lanceoladas, decurrentes en un pecíolo corto y con anchuras que van de los 2 a los 4(5) mm y longitudes de 25-35 mm, pero son todas ellas enteramente glabras, al igual que las flores, por lo que nos ha parecido más conveniente utilizar la presencia o no de indumento como característica principal para diferenciar las especies en el seno de dicha sección, tal y como proponen Rivas-Martínez & Pizarro (2015). A tenor de este trabajo, los espinos de la sierra de Castell corresponden sin duda aRhamnus oleoidesL. La distinción entre subespecies resulta más problemática, pues hojas relativamente anchas con nervadura ± visible por el envés aparecen invariablemente junto a hojas estrechas con nervadura inconspicua en los mismos pies de planta. Sin embargo, las hojas anchas son escasas, solo aparecen en algunos ejemplares y se limitan a las partes bajas de la planta, menos expuestas al sol y al viento, por lo que debe tratarse simplemente de un leve dimorfismo foliar puntual de origen ecofisiológico. Es por ello que hemos asignado tales espinos aRhamnus oleoides subsp. assoana.
Rosmarinus tomentosusHuber-Morath & Maire (fig. 12)
Bello endemismo rupícola o subrupícola de la franja litoral almijarense y alpujarreña occidental, estrictamente protegido a nivel nacional y regional (Cabezudo et al. 2005:270; Moreno 2008:48; Real Decreto 139/2011; Decreto 23/2012 de la Junta de Andalucía). Tiene sus mejores poblaciones en estaciones rupestres costeras y subcosteras entre Nerja (Málaga) y Salobreña (Granada) y en los paredones calizos del cañón del Guadalfeo y sus barrancos tributarios (Granada), alcanzando de modo escaso la franja costera del espacio que nos ocupa. Sólo hemos encontrado aquí pequeñas poblaciones (Tabla 14) en las que los individuos muestran escasa vitalidad, apenas están florecidos y aparecen muy recomidos por ungulados silvestres o domésticos. Podemos confirmar, además, las citas aportadas por Morales & Fernández Casas (1988:9) para la punta de Tajo Justos (30SVF6763), punto donde debe situarse, por el momento, el límite oriental de distribución de esta especie. Dos referencias más orientales recogidas en GBIF, que por sus coordenadas corresponderían a las proximidades de la presa de Benínar (Almería), no nos parecen verosímiles y no hemos podido confirmarlas en varias incursiones por la zona.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 12: Ejemplar deRosmarinus tomentosusen las proximidades del túnel de Rijana, muy recomido por los herbívoros (Foto: J. Manzano).
Teucrium lusitanicumSchreb.subsp. lusitanicum
En la bibliografía consultada aparece repetidamente citado en la zonaTeucrium capitatumL.subsp. gracillinum(Rouy) Valdés Berm. & Sánchez Crespo (pliego COA 46561; Peinado et al. 1992: Tabla 29; Madrona 1994: Tablas 17, 20 y 27), pero nosotros solo hemos encontrado ejemplares con características intermedias entre esta especie yT. lusitanicum, como son sus hojas casi exclusivamente ternadas —a lo sumo opuestas en los 1-2(3) nudos inferiores—, corola de 5-6 mm y cáliz en torno a 4 mm de longitud, con dientes apenas cuculados. Como estos caracteres nos parecen más próximos aT. lusitanicumque aT. capitatum, hemos decidido asignar aT. lusitanicum subsp. lusitanicumtodas las presencias recogidas en nuestros inventarios (Tablas 1, 4, 5, 8, 10 y 14).
Teucrium eriocephalum Willk. subsp. eriocepha- lum
Taxón muy escaso en la zona de estudio (Tabla 5, inv. 8), a diferencia de otras sierras cercanas, donde puede llegar a ser localmente abundante. Los ejemplares encontrados muestran caracteres intermedios entre la subespecie eriocephalum y la subespecie almeriense (C.E. Hubb. & Sandwith) T. Navarro & Rosúa, aunque más cercanos a la primera: tallos floríferos con pelos largos patentes, sin pelos glandulíferos; hojas 4-7 x 2-3 mm; inflorescencia con algunos tríos laterales de cabezuelas cortamente pedunculadas; cáliz 3-4 mm, lanuginoso; corola 4-5 mm.
Teucrium rixanenseRuiz Torre & Ruiz Cast. (fig. 13)
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Fig. 13:Teucrium rixanense(Foto: J. Manzano).
Endemismo exclusivo de los tomillares sobre li- tosuelos dolomíticos del espacio que nos ocupa (Peinado et al. 1992: Tabla 29; tabla 5 del presente trabajo) y de la cercana sierra de Carchuna o del Jaral, después de haber sido segregadas en una nueva especie las poblaciones malagueñas afines (Blanca et al. 2017). Hemos inspeccionado minuciosamente las localidades granadinas clásicas de esta especie recogidas en GBIF y apenas hemos encontrado unas pocas poblaciones, con escaso número de individuos y vitalidad medio-baja. Consideramos, en consecuencia, que la situación poblacional de esta especie es muy precaria, lo que hace aún más inexplicable que no esté protegida por ninguna legislación nacional o autonómica, o que la administración competente no haya acometido, al menos, un estudio exhaustivo sobre su estatus real y sus requisitos de supervivencia.
Withania aristata(Aiton) Pauquy
Descartamos la presencia de este oroval canario en la zona de estudio y, por tanto, en toda la Península. El único testimonio ibérico corresponde al pliego GZU 000233570 (2001), recogido por M. Magnes en la cima de una colina hacia el mar (altitud 145 m), junto al km 350 de la carretera N-340 —suponemos que se trata del cerro de La Trinchera (30SVF6663)—. Hemos inspeccionado palmo a palmo este cerro y las áreas cercanas y solo hemos encontrado ejemplares deW. frutescensmuy castigados por el viento y recomidos por las cabras, con hojas jóvenes ligeramente apuntadas en el ápice, que podrían recordar a las de su congénere canario, pero la base del limbo es truncada o cordada y los dientes del cáliz carecen de aristas.
7. CONCLUSIONES
La sierra de Castell de Ferro es una pequeña zona montañosa costera granadina de naturaleza me- tamórfica calizo-dolomítica, protegida parcialmente mediante dos Zonas de Especial Conservación (ZEC), una terrestre interior y otra marítimo- terrestre litoral. Goza de un clima mediterráneo térmico semihiperoceánico, con ausencia de heladas, lluvias fundamentalmente hiemo- autumnales, veranos muy secos y período de actividad vegetal que se extiende a todo el año. Los datos bioclimáticos y edáficos, junto a los testimonios de flora y vegetación, permiten concluir que la zona pertenece íntegramente a la provincia biogeográfica Bética y que su potencialidad vegetal corresponde a los carrascales deRhamno oleoidis- Quercetum rotundifoliaeen cotas altas —representados en la actualidad por fragmentos de lentiscares deBupleuro gibraltarici-Pistacie- tum lentisci— y a los artales deOleo sylvestris-Maytenetumeuropaeien la franja costera. Estas formaciones han desaparecido prácticamente de la zona de estudio y han sido sustituidas por extensos espartales-romerales, escobonales y matorrales subnitrófilos. En los cursos bajos de algunas ramblas la potencialidad se desplazaría hacia comunidades edafófilas deRubo ulmifolii-Nerietum oleandri, adelfares que igualmente han desaparecido de la zona. En los escasos afloramientos rocosos y en la línea costera pueden reconocerse, por último, algunas comunidades permanentes de interés florís- tico y/o biogeográfico.
A pesar de la práctica desaparición en ella de la vegetación potencial, de su aparente uniformidad paisajística y de la escasa atención que ha recibido por parte de botánicos y gestores del medio natural, la sierra de Castell de Ferro presenta, a nuestro juicio, suficientes valores naturales como para que sea protegida por la Junta de Andalucía bajo una figura de protección más estricta que la genérica, y muchas veces inoperante, Zona de Especial Conservación, como puede ser, por ejemplo, la de reserva natural o paraje natural. La presencia de poblaciones de microendemismos béticos costeros comoTeucrium rixanenseyRosmarinus tomentosusya sirve por sí sola para apoyar esta propuesta, aparte de otras especies y comunidades vegetales de interés.
8. AGRADECIMIENTOS
Mi más sincero agradecimiento a D. F. Vázquez, por su colaboración en la identificación de un espécimen de herbario.
También a mi mujer, Olga Musina, por su inestimable paciencia y ayuda en los trabajos de campo y fotográficos.
ANEXO I: ESQUEMA SINTAXONÓMICO
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
ANEXO II: CATÁLOGO FLORÍS- TICO
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALCARAZ, F. (2013).El método fitosociológico. Universidad de Murcia. Disponible en www.um.es/docencia/geobotanica/ficheros/tema11.pdf
ALCARAZ, F., T.E. DÍAZ, S. RIVAS-MARTÍNEZ & P. SÁNCHEZ-GÓMEZ (1989). Datos sobre la vegetación del sureste de España: Provincia biogeográfica Mur- ciano-Almeriense.Itinera Geobotanica2: 1-133.
ALCARAZ, F. & M. PEINADO (1987).El sudeste ibérico semiárido.EnLa vegetación de España(Peinado & Rivas-Martínez, eds.). Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
ALCARAZ, F., P. SÁNCHEZ-GÓMEZ & A. DE LA TORRE (1991a). Biogeografía de la provincia Mur- ciano-Almeriense hasta el nivel de subsector.Rivas- godaya6: 77-100.
ALCARAZ, F., P. SÁNCHEZ-GÓMEZ, A. DE LA TORRE, S. RÍOS & J. ÁLVAREZ (1991b).Datos sobre la vegetación de Murcia (España). Guía Geobotánica de la excursión de las XI Jornadas de Fitosociolo- gía.Universidad de Murcia.
ASENSI, A., B. DÍEZ GARRETAS & F. ESTEVE (1978). Contribución al estudio del Omphalodion brassicaefoliae Rivas Martínez, S., Izco, J. & Costa, M. 1973 en el sur de la península Ibérica.ActaBotanica Malacitana4: 63-70.
ASENSI, A., B. DÍEZ GARRETAS & J.M. NIETO (2005). Torcal de Antequera - Desfiladero de los Gaitanes. Guía Geobotánica; Jornadas Internacionales de Fitosociología.Academia Malagueña de Ciencias87.
BLANCA, G. & M. CUETO (1985). Contribución a la flora de Granada: Algunas ligulifloras nuevas o interesantes.Lagascalia13(2): 193-204.
BLANCA, G., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. SALAZAR & C. MORALES, EDS. (2011).Flora vascular de Andalucía Oriental.Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
BLANCA, G., M. CUETO & J. FUENTES (2017). Teu- crium teresianum nov. (Lamiaceae) from southern Spain.Nordic Journal of Botany35: 14-19. doi.org/10.1111/njb.01344
Bolos, O. (1975). De vegetatione valentina, II.Anales del Jardín Botánico de Madrid32(2): 477488.
BOLoS, O. (1979). De vegetatione valentina, III.Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural (Sec. Bot.)3: 65-76.
Bolos, O. & R. Molinier (1958). Recherches phy- tosociologiques dans l'ile de Majorque.Collectanea Botanica5 (iii, 34): 699-865.
BOLoS, O., R. MOLiNiER & P. MONTSERRAT (1970). Observations phytosociologiques dans l'ile de Mino- rque.Acta Geobotanica Barcinonensia5 (Com. SiGMA, 191).
BRAUN-BLANQUET, J. & O. BOLoS (1957). Les groupements vegetaux du bassin moyen de l'Ebre et leur dynamisme.Anales de la EstaciónExperimental de Aula Dei5(1-4): 1-266.
BRAUN-BLANQUET, J. (1979).Fitosociología.Editorial Blume, Madrid.
CABEZUDO, B., S. TALAVERA, G. BLANCA, C. SALAZAR, M. CUETO, B. VALDÉS, J.E. HERNÁNDEZ BERMEJO, C.M. HERRERA, C. RODRÍGUEZ HiRALDO & D. NAVAS (2005).Lista roja de la flora vascular de Andalucía.Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
CRESPO, M.B., A. DE LA TORRE & M. COSTA (2003). Las comunidades de Crithmo-Staticion Mo- linier 1934 (clase Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.- Bl., Roussine & Nègre 1952) en la Península ibérica e islas Baleares.Phytocoenologia33(2-3): 527-559. doi.org/10.1127/0340-269X/2003/0033-0527
DE LA TORRE, A., M. ViCEDO & M.A. ALONSO (1995). Flora y vegetación de algunas islas de Alicante (SE España).Ecologia Mediterranea21 (3/4): 113-126.
DEL RÍO, J (2020).Flora y vegetación del litoral de Granada.Aula del Mar, Universidad de Granada. doi.org/10.13140/RG.2.2.33550.38720
DÍEZ GARRETAS, B. (1977a).Flora y vegetación del litoral marino de las provincias de Málaga yGranada.Tesis doctoral, Universidad de Málaga.
DÍEZ GARRETAS, B. (1977b). Algunas comunidades rupícolas en el litoral de Málaga y Granada.Acta Botanica Malacitana3: 141-144.
DÍEZ-GARRETAS, B., A. ASENSi & S. RiVAS-MAR- TÍNEZ (2005). Las comunidades de Maytenus sene- galensis subsp. europaea (Celastraceae) en la Península ibérica.Lazaroa26: 83-92.
ESTESO, F. (1992).Vegetación y flora del Campo de Montiel. Interés farmacéutico.instituto de Estudios Albacetenses, Ser. I - Estudios - Num. 59.
ESTEVE, F. (1973).Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la provincia de Murcia.Diputación Provincial de Murcia y CSiC.
FERNÁNDEZ-CASA, J. (1972). Notas fitosociológicas breves, II.Trabajos del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada1: 21-57.
GALÁN, A., J.A. LUCAS, A. PROBANZA & J.A. VICENTE (1996). Análisis multivariante de las comunidades terofíticas pioneras de la provincia de Cádiz (España).Orsis11: 141-153.
GARCÍA-FUENTES, A., E. CANO, J.A. TORRES & J. NIETO (1994). Notas sobre vegetación nitrófila de la cuenca del Guadalquivir (Jaén).Naturalia Baetica6: 125-153.
GBIF [Global Biodiversity Information Facility] (2024). Disponible en www.gbif.org (consultado el 01-02-2024).
GIMÉNEZ LUQUE, E. (2000).Bases botánico-ecológicas para la restauración de la cubierta vegetal de la sierra de Gádor (Almería).Tesis doctoral, Universidad de Almería.
GIMÉNEZ LUQUE, E., J. NAVARRO, J.A. OÑA & F. GÓMEZ MERCADO (2003). Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (Almería): Flora, vegetación y orni- tofauna.Monografías de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Almería22.
GÓMEZ-CAMPO, C. & J.M. HERRANZ (1993). Conservation of Iberian endemic plants: The botanical reserve of La Encantada (Villarrobledo, Albacete, Spain).Biological Conservation64(2): 155-160. doi.org/10.1016/0006-3207(93)90652-H
GÓMEZ MERCADO, F. (2011). Vegetación y flora de la Sierra de Cazorla.Guineana17: 1-481.
GÓMEZ MERCADO, F. & F. VALLE (1988).Mapa de vegetación de la sierra de Baza.Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.
HIDALGO, N. & A. PÉREZ LATORRE (2013). Vegetación y flora de la sierra de Cártama (valle del Gua- dalhorce, Málaga, España).Acta Botanica Malacitana38:119-149. doi.org/10.24310/abm.v38i0.2628
I.G.M.E., Instituto Geológico y Minero de España (1981). Memoria del mapa geológico de España, E. 1:50.000, hoja 1056 (Albuñol). Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía.
IZCO, J. (1969). Contribución al estudio de la flora y vegetación de las comarcas de Arganda y Chinchón. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
IZCO, J. (1972). Coscojares, romerales y tomillares de la provincia de Madrid.Anales del Jardín Botánico de Madrid29: 70-108.
JUAN, A. & M.B. CRESPO (2001). Anotaciones sobre la vegetación nitrófila del archipiélago de Columbretes (Castellón).Acta Botanica Malacitana26: 219-224. doi.org/10.24310/abm.v26i0.7423
JUNTA DE ANDALUCÍA (2005). Mapa de suelos de Andalucía a escala 1:400.000. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-mapa/-/assetpublisher/wO880PprC6q7/content/wms-mapa-de-suelos-de-andaluc-c3-ada/20151?categoryVal (consultado el 30-09-2022).
LÓPEZ GUADALUPE, M., G. MARÍN, J. MOLERO & F. ESTEVE (1982). Contribución al estudio de la As- plenietea rupestris en Andalucía Oriental I: Seselie- tum vayredani López Guadalupe & Esteve as. nova.Trabajos del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada7: 5-10.
LOSA, J.M. & J. MOLERO (1983). Estudio de formaciones arbóreas termófilo-continentales próximas a la ciudad de Granada.Lazaroa5: 131-142.
MADRONA, M.T. (1994).Cartografía de la vegetación actual y planificación de la restauraciónvegetal en las sierras de Lújar y la Contraviesa.Tesis doctoral, Universidad de Granada.
MANZANO, J. (2020). Maytenus senegalensis (Lam.) Exell en la Península Ibérica: distribución, ecología, fitosociología y conservación.Acta Botanica Malacitana45: 7-25. doi.org/10.24310/abm.v45i.6777
MARTÍNEZ PARRAS, J.M. & F. ESTEVE (1978). Nuevas comunidades vegetales del sur de la provincia de Granada.Anales del Jardín Botánico de Madrid35: 199-218.
MARTÍNEZ PARRAS, J.M., M. PEINADO & F. ALCARAZ (1985). Sobre la vegetación termófila de la cuenca mediterránea de Granada y sus áreas limítrofes.Lazaroa8: 251-268.
MARTÍNEZ-PARRAS, J.M. & M. PEINADO (1987).Andalucía Oriental.EnLa vegetación de España(Peinado & Rivas-Martínez, eds.). Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
MELENDO, M. (1998).Cartografía y ordenación vegetal de Sierra Morena: Parque Natural de la Sierras de Cárdeña y Montoro (Córdoba).Tesis doctoral, Universidad de Jaén.
MENDOZA-FERNÁNDEZ, A.J., F. MARTÍNEZ-HER- NÁNDEZ, F.J. PÉREZ-GARCÍA, J.A. GARRIDO, B.M. BENITO, E. SALMERÓN, J. GUIRADO, M.E. MERLO & J.F. MOTA (2015). Extreme habitat loss in a Mediterranean habitat: Maytenus senegalensis subsp. europea.Plant Biosystems149: 503-511. doi.org/10.1080/11263504.2014.995146
MENDOZA-FERNÁNDEZ, A.J., F. MARTÍNEZ-HER- NÁNDEZ, E. SALMERÓN, F.J. PÉREZ-GARCÍA, B.
TERUEL, M.E. MERLO & J.F. MOTA (2021). The relict ecosystem of Maytenus senegalensis subsp. europaea in an agricultural landscape: Past, present and future scenarios.Land10, 1. doi.org/10.3390/land10010001
MORALES, R. & J. FERNÁNDEZ CASAS (1988). Asientos para un Atlas Corológico de la Flora Occidental, mapa 80.Fontqueria18: 8-10.
MORENO, J.C. (coord.) (2008).Lista Roja 2008 de la Flora VascularEspañola.Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
MORENO, J.C., J.M. IRIONDO, F. MARTÍNEZ GARCÍA, J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ & C. SALAZAR, EDS. (2019).Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada deEspaña,Adenda 2017.Ministerio para la Transición Ecológica.
MOTA, J.F., J. PEÑAS, H. CASTRO, J. CABELLO & J.S. GUIRADO (1996). Agricultural development vs biodiversity conservation: the Mediterranean semiarid vegetation in El Ejido (Almería, southeastern Spain).Biodiversity and Conservation5: 15971617.
NIETO, J.M. (1987).Estudiofitocenológicode las Sierras de Tejeda y Almijara (Málagay Granada).Tesis doctoral, Universidad de Málaga.
Olmedo JA. 2011. Análisis biogeográfico y cartografía de la vegetación de la Sierra de Baza (Provincia de Granada). Granada, España: Universidad de Granada. Tesis doctoral.
PAVÓN-NÚÑEZ, M. & A.V. PÉREZ-LATORRE (2018). Flora y vegetación del subsector Torcalense centrooriental: Sierra de Chimenea y Cerro del Águila (Málaga, España).Anales de Biología40: 135-152. doi.org/10.6018/analesbio.40.16
PEINADO, M., F. ALCARAZ & J.M. MARTÍNEZ- PARRAS (1992). Vegetation of Southeastern Spain.Flora et Vegetatio Mundi10: 1-487.
PÉREZ LATORRE, A.V., D. NAVAS, O. GAVIRA, G. CABALLERO & B. CABEZUDO (2004). Vegetación del parque natural de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (Málaga-Granada, España).Acta Botanica Malacitana29: 117-190. doi.org/10.24310/abm.v29i0.7228
PÉREZ LATORRE, A.V., G. CABALLERO, F. CASIMI- RO-SORIGER, O. GAVIRA & B. CABEZUDO (2008). Vegetación del sector Malacitano-Axarquiense (comarca de La Axarquía, Montes de Málaga y Corredor de Colmenar. Málaga (España).Acta Botanica Malacitana33: 215-270. doi.org/10.24310/abm.v33i0.6981
PÉREZ LATORRE, A.V., F. CASIMIRO-SORIGUER, J. GARCÍA SÁNCHEZ & B. CABEZUDO (2014). Flora y vegetación del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes y su entorno (Málaga, España).ActaBotanicaMalacitana39: 129-177. doi.org/10.24310/abm.v39i1.2599
PUIGDEFÁBREGAS, J., A. SOLÉ-BENET, L. GUTIÉRREZ, G. DEL BARRIO & M. BOER (1999). Scales and processes of water and sediment redistribution in drylands: results from the Rambla Honda field site in Southeast Spain.Earth-Science Reviews48: 39-70.
RAMÍREZ, D.A., J. BELLOT, F. DOMINGO & A. BLASCO (2007). Can water responses in Stipa tenacissima L. during the summer season be promoted by non-rainfall water gains in soil?Plant and Soil291: 67-79. doi.org/10.1007/sH 104-006-9175-3
RIVAS GODAY, S. (1960). Contribución al estudio de la Quercetea ilicis hispánica.Anales del Jardín Botánicode Madrid17(2): 285-403.
RIVAS GODAY, S. & S. RIVAS-MARTÍNEZ (1969). Matorrales y tomillares de la Península Ibérica comprendidos en la clase Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947.Anales delJardín Botánicode Madrid25: 5-197.
RIVAS GODAY, S. & S. RIVAS-MARTÍNEZ (1971). Vegetación potencial de la provincia de Granada.Trabajos del Departamento deBotánicay FisiologíaVegetal (Botanica Complutensis)4: 3-85.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1974). La vegetación de la clase Quercetea ilicis en España y Portugal.Anales delJardín Botánicode Madrid31(2): 205-259.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. (2007). Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España [Memoria del mapa de vegetación potencial de España], parte I.Itinera Geobotanica17: 5-436.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. (2011). Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España [Memoria del mapa de vegetación potencial de España], parte II.Itinera Geobotanica18(1): 5-424.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. & C. RIVAS-MARTÍNEZ (1968). La vegetación arvense de la provincia de Madrid.Anales delJardín Botánicode Madrid26: 103-130.
RIVAS-MARTÍNEZ, S., F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, J. LOIDI, M. LOUSÁ & A. PENAS (2001). Syntaxono- mical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level.Itinera Geobotanica14: 5-341.
RIVAS-MARTÍNEZ, S., T.M. DÍAZ, F. FERNÁNDEZ- GONZÁLEZ, J. IZCO, J. LOIDI, M. LOUSÁ & A. PENAS (2002). Vascular plant communities of Spain and Portugal to association level, Addenda to the synta- xonomical checklist of 2001.Itinera Geobotanica15(1): 5-432.
RIVAS-MARTÍNEZ, S. & J.M. PIZARRO (2015).Rhamnus L.EnFlora Iberica(Castroviejo, Aedo, Laínz, Muñoz Garmendia, Nieto Feliner, Paiva & Soriano, eds.), vol. 9: 11-36. Real Jardín Botánico, CSIC.
ROBLES, A.B., M.J. TOGNETTI, M.E. RAMOS, A. GONZÁLEZ-ROBLES & J.L. GONZÁLEZ-REBOLLAR (2016).Diagnósticodel impacto del ganado en dos poblaciones de Maytenus senegalensis europaeus (Boiss.) Rivas Mart. exGüemes& M. B. Castro.EnLibro deresúmenesdel I Congreso de biodiversidad y conservaciónde la naturaleza(Rivas & López- Martínez, eds.). Almería, España.
ROMERO, A.T., G. BLANCA & M. CUETO (1985). Números cromosómicos de plantas occidentales, 315-321.AnalesJardín Botánicode Madrid42(1): 221-225.
ROUY, G. (1884). Excursions botaniques en Spagne (Mai-Juin 1883). Société Anonyme des Imprimeries Réunies, París.
SÁENZ DE RIVAS, C. (1969). Estudios sobre Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia Lamk.Anales delJardín Botánicode Madrid25: 243-262.
SÁNCHEZ BARRIONUEVO, G. (1995).Arquitectura ydinámicade las matas de esparto (Stipa tenacissima L.), efectos en el medio e interacciones con la erosión.Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
SÁNCHEZ GÓMEZ, P. & F. ALCARAZ (1993).Flora,vegetacióny paisaje vegetal de las sierras de Segura Orientales.Instituto de Estudios Albacetenses.
SÁNCHEZ PALOMARES, O., E. LÓPEZ SENESPLADA, S. ROIG, A. VÁZQUEZ & J.M. GANDULLO (2012). Las estaciones ecológica actuales y potenciales de los encinares españoles peninsulares.MonografíasINIA, Serie Forestal, 23.
SERRANO, M., J. PEREÑA & M. BECERRA (2009). Presencia y estado de conservación de Jasione corymbosa Poir. ex Schult. (Campanulaceae) en la Península Ibérica.Acta Botanica Malacitana34: 284-287. doi.org/10.24310/abm.v34i0.6944
SOLANAS, J.L. (1996).Flora,vegetaciói fitogeogra- fia de la Marina Baixa.Tesis doctoral, Universidad de Alicante.
TALAVERA, S. & M. TALAVERA (2015). El género Andryala L (Compositae, Cichorieae) en la península Ibérica y Baleares: una nueva especie e híbridos interespecíficos.Acta Botanica Malacitana40: 296310. doi.org/10.24310/abm.v40i0.2557
THEURILLAT, J-P., W. WILLNER, F. FERNÁNDEZ- González, H. Bültmann, A. Carni, D. Gigante, L. MUCINA & H. WEBER (2021). International Code of Phytosociological Nomenclature, 4th edition.Applied Vegetation Science24(1): e12491. doi.org/10.1111/avsc.12491
THORNTHWAiTE, C.W. (1948). An approach toward a rational classification of climate.Geographical Review38(1): 55-94.
VALLE, F. (1987). Los "retamales" béticos desarrollados sobre sustratos ricos en bases.Lazaroa7: 3747.
TABLAS FITOSOCIOLÓGICAS
Tabla 1
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 2
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 3
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 4
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 5
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 6
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 7
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 8
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 9
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 10
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 11
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 12
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 13
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 14
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 15
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tabla 16
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el área de estudio de este documento?
El área de estudio es la zona serrana litoral situada en el extremo meridional del término municipal de Gualchos (Granada), limitada al norte por el barranco del Collado y la rambla de los Pastores, al este por la carretera GR-5209, al sur por la línea de costa y al oeste por el barranco de Vizcarra, que sirve de límite administrativo con el término municipal de Motril.
¿Qué tipo de clima presenta la zona estudiada?
La zona goza de un clima suave, de tipo subcálido, carente de heladas, con período de actividad vegetal que se extiende a todo el año y con un horizonte termomediterráneo inferior. Es semihiperoceánico atenuado, con precipitaciones hiemo-autumnales y una fuerte sequía estival.
¿Cuál es la geología predominante en la sierra de Castell de Ferro?
La geología se caracteriza por la presencia de materiales metamórficos fundamentalmente de dos tipos: materiales carbonatados triásicos (mármoles calizo-dolomíticos) y materiales metapelíticos permotriásicos (filitas micáceas y filitas cuarcíticas).
¿A qué provincia biogeográfica pertenece la sierra de Castell de Ferro?
La sierra de Castell de Ferro pertenece íntegramente a la provincia biogeográfica Bética.
¿Cuál es la vegetación potencial de la sierra de Castell de Ferro?
La vegetación potencial corresponde a los carrascales de Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae en cotas altas y a los artales de Oleo sylvestris-Maytenetum europaei en la franja costera.
¿Qué tipo de vegetación actual predomina en la zona?
El paisaje vegetal actual está dominado por comunidades herbáceas o fruticosas, fundamentalmente espartales y romerales, escobonales y matorrales subnitrófilos.
¿Cuántas comunidades vegetales se han identificado?
Se han identificado un total de 24 comunidades vegetales, agrupadas en 7 subunidades paisajístico-fisionómicas.
¿Qué son las altifruticetas esclerófilas?
Son comunidades leñosas de porte medio-alto que aparecen en cenotopos especialmente favorables. Se han identificado tres comunidades de este tipo: Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci, Oleo sylvestris-Maytenetum europaei y Withanio frutescentis-Lycietum intricati.
¿Cuál es la importancia de los espartales y romerales?
Los espartales y romerales, así como sus formaciones mixtas, son las comunidades que ocupan la mayor extensión en la zona y son responsables de su aparente uniformidad paisajística, constituyendo estados seriales avanzados y comunidades permanentes en zonas rocosas.
¿Qué tipos de vegetación antropógena se encuentran en el área?
Se recogen comunidades arvenses, ruderales y viarias, como Citro-Oxalidetum pedis-caprae, Resedo albae-Chrysanthemetum coronarii, Valantio hispidae-Iberidetum pectinatae, Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri, Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum sinaicae, Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei, Plantagini amplexicaulis-Stipetum retortae, y comunidades de Malva parviflora y Chenopodium murale y de Nicotiana glauca.
¿Qué comunidades se asocian a las ramblas?
Asociados a los barrancos aparecen cañaverales de Arundo donax, zarzales de Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae y comunidades de Adiantum capillus-veneris en rezumaderos.
¿Qué comunidades rupícolas se han identificado?
Se han identificado Athamantetum vayredanae lafuentetosum rotundifoliae y Rosmarinetum tomentosi.
¿Qué comunidades costeras se encuentran en la zona?
Se han identificado Limonio delicatuli-Lycietum intricati y Mesembryanthemetum crystallino-nodiflori.
¿Cuántos taxones se han catalogado en la zona de estudio?
Se han catalogado un total de 311 taxones, pertenecientes a 80 familias.
¿Qué familias son las mejor representadas en la flora de la zona?
Las familias mejor representadas son Asteraceae, Fabaceae y Poaceae.
¿Qué especies protegidas o singulares se encuentran en la zona?
Destacan Rosmarinus tomentosus y Teucrium rixanense, así como Maytenus senegalensis.
- Quote paper
- Javier Manzano Cano (Author), 2024, Flora y vegetacion de la sierra de Castell de Ferro en Granada, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1493609