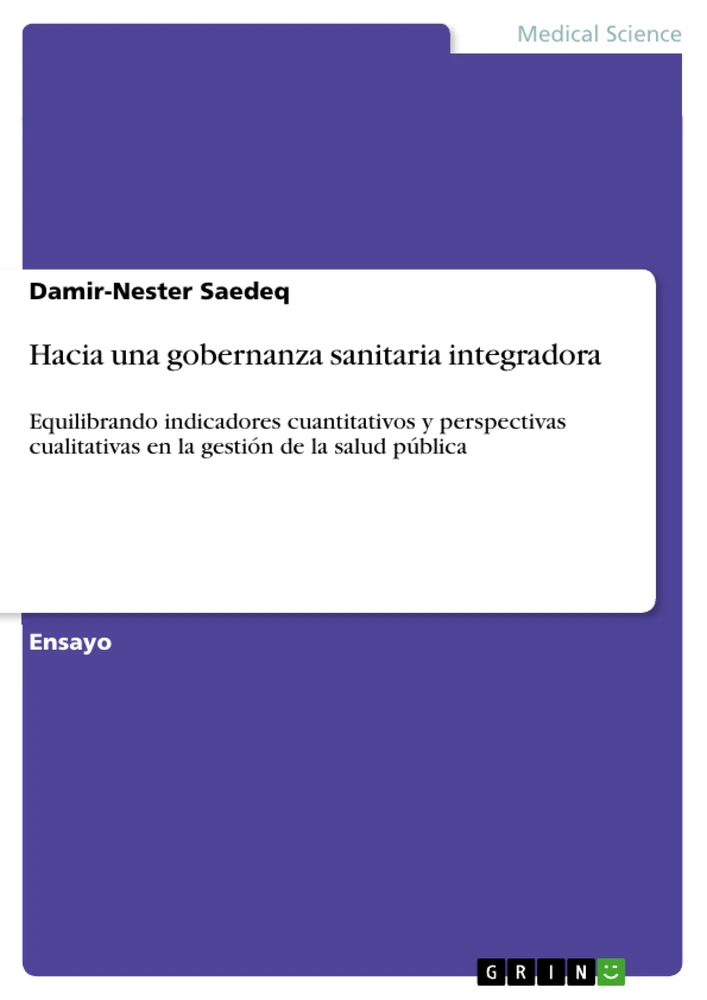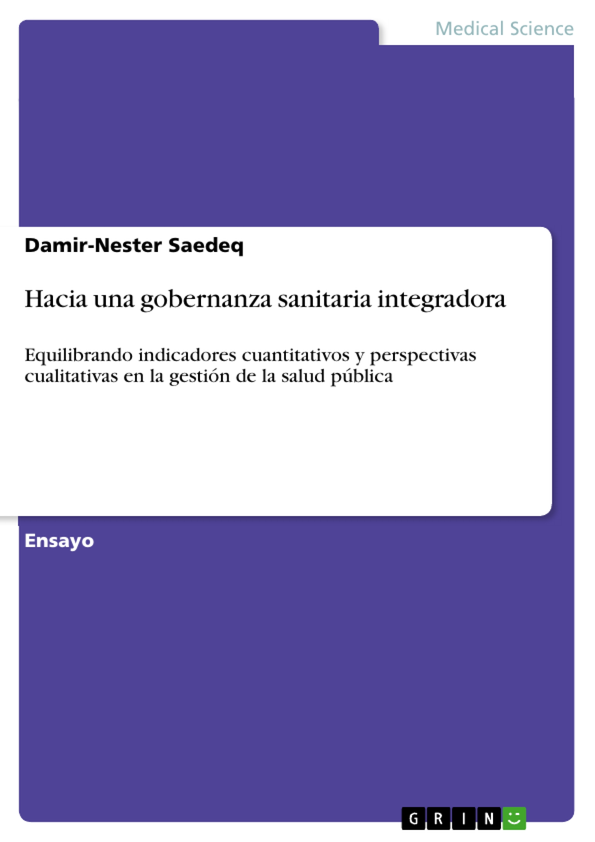El presente ensayo aborda la creciente primacía de los indicadores cuantitativos y los sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, un tema de relevancia crucial en el contexto académico y práctico debido a su impacto en la equidad y la calidad de las políticas sanitarias en el mundo.
Históricamente, la salud pública ha evolucionado desde los primeros registros estadísticos del siglo XVII, que sentaron las bases de la epidemiología moderna, hasta la consolidación de sistemas de información sanitaria en el siglo XX, impulsados por avances en la informática y la estadística. En la era contemporánea, innovaciones como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, lideradas por actores clave en Estados Unidos, China y la Unión Europea, han optimizado la vigilancia epidemiológica y la asignación de recursos, pero también han generado desafíos al reducir los fenómenos de salud a métricas descontextualizadas. El ensayo argumenta que esta dependencia excesiva de los datos duros refleja una visión epistemológicamente limitada que desatiende las dimensiones cualitativas, participativas y contextuales inherentes a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado.
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN
En el apogeo de la pandemia de COVID-19
La gestión de la salud pública ha experimentado una transformación
La relevancia de este tema radica en su impacto directo
Contextualización histórica
Orígenes de la cuantificación en la salud pública
En paralelo, el siglo XIX vio el surgimiento de la medicina social
La consolidación del paradigma cuantitativo en el siglo XX
La era de la automatización y los desafíos contemporáneos
Hacia un enfoque integrador
Tesis Principal o Central del presente Ensayo
Problema de Investigación
Hipótesis o respuesta tentativa al Problema de Investigación
Objetivo General del presente Ensayo
DISEÑO METODOLÓGICO
La elaboración del ensayo académico
La selección de la información
El análisis de las fuentes se realizó mediante una triangulación
DESARROLLO:
Marco teórico-conceptual del presente Estudio
Conceptos fundamentales: Salud pública, indicadores cuantitativos y sistemas automatizados
Conceptos intermedios: Determinantes sociales de la salud y narrativas cualitativas
Conceptos complejos: Epistemología y gobernanza sanitaria
Interrelación de los conceptos y vínculos con el presente ensayo
Avances tecnológicos y su impacto en la gestión sanitaria
Limitaciones epistemológicas de la cuantificación excesiva
El papel de las perspectivas cualitativas y participativas
Actores clave y proyecciones futuras
Reflexión crítica: Silogismos, analogías y metáforas
CONCLUSIONES:
CONCLUSIONS:
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
RESUMEN:
El presente ensayo aborda la creciente primacía de los indicadores cuantitativos y los sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, un tema de relevancia crucial en el contexto académico y práctico debido a su impacto en la equidad y la calidad de las políticas sanitarias en un mundo cada vez más tecnologizado. Históricamente, la salud pública ha evolucionado desde los primeros registros estadísticos del siglo XVII, que sentaron las bases de la epidemiología moderna, hasta la consolidación de sistemas de información sanitaria en el siglo XX, impulsados por avances en la informática y la estadística. En la era contemporánea, innovaciones como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, lideradas por actores clave en Estados Unidos, China y la Unión Europea, han optimizado la vigilancia epidemiológica y la asignación de recursos, pero también han generado desafíos al reducir los fenómenos de salud a métricas descontextualizadas. El ensayo argumenta que esta dependencia excesiva de los datos duros refleja una visión epistemológicamente limitada que desatiende las dimensiones cualitativas, participativas y contextuales inherentes a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. A través de un análisis crítico, se propone un enfoque integrador que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, como narrativas comunitarias y conocimientos locales, para fomentar una gobernanza sanitaria más equitativa y centrada en las necesidades humanas. Las conclusiones destacan que este modelo híbrido no solo enriquece la comprensión de los fenómenos de salud, sino que también fortalece la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a desafíos complejos, como pandemias o desigualdades estructurales. En un contexto más amplio, estos hallazgos subrayan la necesidad de equilibrar la eficiencia tecnológica con la sensibilidad humana para evitar la deshumanización de la atención sanitaria. Mirando hacia el futuro, la investigación y el desarrollo de tecnologías que integren datos cuantitativos con enfoques participativos serán esenciales para superar las limitaciones actuales y construir sistemas sanitarios que respondan a la complejidad de las necesidades humanas, garantizando una gobernanza sanitaria más justa y adaptativa en un mundo en constante transformación.
Palabras clave: Salud pública, indicadores cuantitativos, sistemas automatizados, inteligencia artificial, big data, epidemiología moderna, sistemas de información sanitaria, equidad, gobernanza sanitaria, perspectivas cualitativas, narrativas comunitarias, conocimientos locales, desafíos complejos, pandemias, desigualdades estructurales, enfoque integrador, necesidades humanas, eficiencia tecnológica, sensibilidad humana, transformación global.
ABSTRACT
This essay examines the growing dominance of quantitative indicators and automated systems in public health management, a topic of critical academic and practical relevance due to its implications for equity and quality in health policy within an increasingly technologized world. Historically, public health has evolved from the statistical records of the 17th century, which laid the foundation for modern epidemiology, to the establishment of health information systems in the 20th century, driven by advances in computing and statistics. In the contemporary era, innovations such as Artificial Intelligence and big data analytics, spearheaded by key players in the United States, China, and the European Union, have enhanced epidemiological surveillance and resource allocation, yet they also pose challenges by reducing health phenomena to decontextualized metrics. The essay contends that this overreliance on hard data reflects an epistemologically limited perspective that overlooks the qualitative, participatory, and contextual dimensions inherent in health-disease-care processes. Through critical analysis, it proposes an integrative approach that combines quantitative knowledge with qualitative perspectives, such as community narratives and local knowledge, to foster a more equitable and human-centered health governance. The conclusions emphasize that this hybrid model not only deepens the understanding of health phenomena but also strengthens health systems’ capacity to address complex challenges, such as pandemics or structural inequalities. In a broader context, these findings highlight the necessity of balancing technological efficiency with human sensitivity to prevent the dehumanization of healthcare. Looking forward, the development and research of technologies that integrate quantitative data with participatory approaches will prove essential to overcoming current limitations and building health systems that address the complexity of human needs, ensuring a more just and adaptive health governance in a rapidly transforming world.
Keywords: Public health, quantitative indicators, automated systems, Artificial Intelligence, big data, modern epidemiology, health information systems, equity, health governance, qualitative perspectives, community narratives, local knowledge, complex challenges, pandemics, structural inequalities, integrative approach, human needs, technological efficiency, human sensitivity, global transformation
INTRODUCCIÓN
En el apogeo de la pandemia de COVID-19, un hospital en una gran ciudad utilizó un algoritmo basado en indicadores cuantitativos para priorizar la asignación de ventiladores mecánicos entre pacientes críticos. El sistema, diseñado para maximizar la eficiencia, asignaba recursos según métricas como edad, comorbilidades y probabilidad de superviv calculada. Sin embargo, un caso particular llamó la atención: una paciente joven, con una enfermedad crónica no registrada en el sistema, fue despriorizada frente a otros con mejores "puntuaciones" estadísticas, a pesar de que su comunidad abogaba por su atención personalizada, destacando factores sociales y emocionales que el algoritmo no podía captar. Este episodio, documentado por Gostin et al. (2020), plantea una pregunta inquietante: ¿puede la gestión sanitaria, al reducir la complejidad humana a números, ignorar las realidades cualitativas que definen la salud y el bienestar? Este dilema no solo evidencia las tensiones entre eficiencia y equidad, sino que invita a reflexionar sobre cómo los sistemas sanitarios modernos deben evolucionar para integrar la profundidad de las experiencias humanas en la toma de decisiones (Gostin et al., 2020).
La gestión de la salud pública ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por el auge de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados, como los algoritmos predictivos y las bases de datos masivas (big data). Estos instrumentos han optimizado la capacidad de los sistemas sanitarios para responder rápidamente a crisis, asignar recursos y monitorear tendencias epidemiológicas, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante desafíos globales como pandemias o brotes de enfermedades infecciosas (World Health Organization [WHO], 2021). Sin embargo, esta creciente dependencia de los datos duros y las tecnologías automatizadas plantea riesgos epistemológicos significativos, al reducir los fenómenos complejos de salud-enfermedad-atención-cuidado a representaciones estadísticas que, aunque precisas, suelen desatender las dimensiones cualitativas, contextuales y humanas inherentes a estos procesos (Holmes et al., 2020). La centralidad de los indicadores cuantitativos refleja una visión positivista que privilegia la medición sobre la comprensión holística, lo que puede derivar en políticas sanitarias descontextualizadas, inequitativas y desconectadas de las necesidades reales de las comunidades.
La relevancia de este tema radica en su impacto directo sobre la equidad y la calidad de la gobernanza sanitaria. En un mundo donde las desigualdades sociales y las particularidades culturales moldean los resultados en salud, la priorización de enfoques cuantitativos puede perpetuar la exclusión de poblaciones vulnerables, cuyas necesidades no siempre se reflejan en métricas estandarizadas (Marmot & Wilkinson, 2019). Por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la educación, la vivienda o las redes de apoyo comunitario, son difícilmente computables mediante indicadores numéricos, pero son fundamentales para comprender los procesos de salud-enfermedad (WHO, 2021). Asimismo, la automatización en la toma de decisiones sanitarias, aunque eficiente, puede deshumanizar la atención al ignorar narrativas individuales y colectivas que enriquecen la comprensión de los contextos locales (Kleinman, 2019).
El atractivo de este análisis reside en su capacidad para conectar disciplinas diversas, desde la epidemiología y la informática hasta la antropología médica y la ética. La propuesta de un enfoque integrador, que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, no solo responde a una necesidad académica, sino que aborda una urgencia práctica en la construcción de sistemas sanitarios más justos y adaptativos (Farmer, 2020). Este enfoque promueve la incorporación de las voces de las comunidades, el análisis de sus realidades socioculturales y la flexibilidad para responder a desafíos emergentes, como el cambio climático o las pandemias futuras. En un contexto global donde la confianza en las instituciones sanitarias es crucial, la integración de estas perspectivas resulta indispensable para garantizar una gobernanza sanitaria que priorice las necesidades humanas por encima de las métricas.
La actualidad abordada en el presente ensayo, se ve reforzada por el creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la salud pública, que, aunque prometen avances en diagnóstico y gestión, también generan dilemas éticos sobre la privacidad, la equidad y la deshumanización (Topol, 2019). La pregunta central de este ensayo —cómo integrar perspectivas cualitativas, participativas y contextuales para superar las limitaciones de los enfoques cuantitativos— no solo es pertinente, sino que constituye un llamado a repensar los fundamentos epistemológicos de la salud pública moderna. Al proponer un modelo de gobernanza sanitaria más comprensivo, equitativo y centrado en lo humano, este análisis busca contribuir al diseño de políticas que equilibren la eficiencia tecnológica con la sensibilidad hacia las complejidades de la experiencia humana.
Contextualización histórica
La gestión de la salud pública ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde enfoques empíricos basados en observaciones cualitativas hasta sistemas altamente cuantitativos y automatizados que caracterizan la práctica contemporánea. Este desarrollo refleja transformaciones en los paradigmas epistemológicos, las tecnologías disponibles y las demandas sociales, pero también ha generado tensiones entre la eficiencia cuantitativa y la comprensión cualitativa de los fenómenos de salud. La tesis central de este ensayo, que aboga por un enfoque integrador que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, encuentra sus raíces en esta evolución histórica. A continuación, se presenta una revisión histórica y crítica que traza los orígenes, desarrollos y desafíos actuales de la cuantificación en la salud pública, destacando su impacto en la gobernanza sanitaria y las limitaciones epistemológicas que subyacen a la dependencia excesiva de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados.
Orígenes de la cuantificación en la salud pública
La cuantificación en la salud pública tiene sus orígenes en el siglo XVII, con los primeros intentos sistemáticos de registrar datos demográficos y epidemiológicos. John Graunt, en su obra seminal Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality (1662), introdujo el análisis estadístico de las tasas de mortalidad en Londres, sentando las bases para la epidemiología moderna (Graunt, 1662). Este trabajo, aunque rudimentario, marcó un punto de inflexión al transformar las observaciones cualitativas en datos numéricos que permitían identificar patrones de enfermedad. La relevancia de Graunt radica en su contribución al establecimiento de la estadística como herramienta para la gestión sanitaria, un enfoque que se consolidó en el siglo XIX con figuras como William Farr, quien desarrolló sistemas de registro de causas de muerte en Inglaterra, integrando datos cuantitativos en la formulación de políticas públicas (Eyler, 1979). Estas contribuciones clásicas son fundamentales porque evidencian cómo la cuantificación inicial buscaba comprender fenómenos sociales complejos, aunque carecía de herramientas para captar las dimensiones cualitativas de la salud.
En paralelo, el siglo XIX vio el surgimiento de la medicina social, que reconoció los determinantes sociales de la salud, como la pobreza y las condiciones de vida. Rudolf Virchow, en su informe sobre la epidemia de tifus en Silesia (1848), argumentó que las enfermedades no podían reducirse a meros datos biológicos, sino que debían analizarse en su contexto social y político (Virchow, 1848/2006). La inclusión de Virchow en este análisis es crucial, ya que su trabajo representa una crítica temprana a la cuantificación descontextualizada, abogando por un enfoque integrador que considerara las realidades sociales. Esta perspectiva, aunque marginal en su época, anticipa los debates actuales sobre la necesidad de combinar datos cuantitativos con análisis cualitativos para una gobernanza sanitaria más equitativa.
La consolidación del paradigma cuantitativo en el siglo XX
El siglo XX marcó la institucionalización de la cuantificación en la salud pública, impulsada por avances en la estadística, la informática y la epidemiología. La creación de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization [WHO], 1948) formalizó la recolección sistemática de datos sanitarios a nivel global, promoviendo indicadores como la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida como herramientas para evaluar el desempeño de los sistemas de salud (WHO, 1948). Este enfoque, respaldado por el positivismo científico, priorizó la medición objetiva y estandarizada, consolidando los "datos duros" como base de la toma de decisiones sanitarias. El trabajo de Archie Cochrane (1972), con su énfasis en la medicina basada en la evidencia, reforzó esta tendencia al abogar por ensayos clínicos controlados y métricas cuantitativas para evaluar intervenciones sanitarias (Cochrane, 1972). La relevancia de Cochrane radica en su influencia en la estandarización de la práctica médica, aunque su enfoque reduccionista también generó críticas por desatender factores contextuales.
A finales del siglo XX, la revolución informática transformó la gestión sanitaria con la introducción de sistemas de información sanitaria (Health Information Systems [HIS]). Estos sistemas, descritos por Lippeveld et al. (2000), permitieron la recopilación, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Sin embargo, autores como Kleinman (1995) advirtieron que la dependencia de estos sistemas podía deshumanizar la atención al priorizar métricas sobre las experiencias de los pacientes. Kleinman, desde la antropología médica, argumentó que las narrativas cualitativas de los individuos eran esenciales para comprender los procesos de salud-enfermedad, un planteamiento que resuena con la tesis central de este ensayo al destacar la necesidad de integrar saberes cualitativos.
La era de la automatización y los desafíos contemporáneos
En el siglo XXI, la irrupción de la inteligencia artificial (Artificial Intelligence [AI]) y el análisis de big data ha llevado la cuantificación en la salud pública a un nivel sin precedentes. Algoritmos predictivos, como los utilizados durante la pandemia de COVID-19 para asignar recursos o predecir brotes, han demostrado su capacidad para optimizar la eficiencia (Obermeyer et al., 2019). Sin embargo, estudios recientes han identificado limitaciones significativas en estos sistemas. Obermeyer et al. (2019) documentaron cómo un algoritmo ampliamente utilizado en Estados Unidos subestimaba el riesgo de pacientes afroamericanos debido a sesgos en los datos de entrenamiento, perpetuando inequidades sanitarias (Obermeyer et al., 2019). Este hallazgo, publicado en Science, subraya el riesgo de reducir la complejidad de los fenómenos de salud a representaciones estadísticas, un argumento central de la tesis de este ensayo.
Desde una perspectiva ética, Gostin et al. (2020) han analizado cómo la priorización de indicadores cuantitativos durante la pandemia de COVID-19, como la asignación de ventiladores basada en puntajes de probabilidad de superviv, ignoró factores sociales y culturales que afectan los resultados en salud. Este análisis, publicado en The Hastings Center Report, destaca la necesidad de incorporar perspectivas participativas para garantizar decisiones más equitativas. De manera complementaria, Holmes et al. (2020) han propuesto, desde la antropología médica, que los sistemas sanitarios deben integrar conocimientos locales y narrativas comunitarias para abordar las desigualdades estructurales, un planteamiento alineado con la hipótesis de este ensayo.
En los últimos cinco años, la literatura científica ha enfatizado la importancia de los determinantes sociales de la salud (Social Determinants of Health [SDH]) en la gestión sanitaria. Marmot y Allen (2020) argumentan que los indicadores cuantitativos, aunque útiles, no capturan adecuadamente factores como la pobreza o la discriminación, que requieren análisis cualitativos y participativos para ser comprendidos (Marmot & Allen, 2020). Este trabajo, publicado en The Lancet, refuerza la necesidad de un enfoque integrador que combine datos cuantitativos con perspectivas contextuales. De manera similar, Topol (2019) ha destacado el potencial de la IA para personalizar la atención, pero advierte que su implementación sin un marco ético y cualitativo puede exacerbar la deshumanización de los sistemas sanitarios (Topol, 2019).
Hacia un enfoque integrador
La evolución histórica de la cuantificación en la salud pública revela una tensión persistente entre la eficiencia de los datos duros y la necesidad de comprender las dimensiones cualitativas y contextuales de la salud. Mientras que los enfoques cuantitativos han permitido avances significativos en la vigilancia epidemiológica y la gestión de recursos, su dependencia excesiva ha generado limitaciones epistemológicas que dificultan una gobernanza sanitaria equitativa y centrada en las necesidades humanas. La integración de perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, como propone la tesis de este ensayo, encuentra su fundamento en las críticas históricas de autores como Virchow y Kleinman, así como en investigaciones recientes que abogan por modelos híbridos de gestión sanitaria.
Por ejemplo, Farmer (2020) ha documentado cómo las intervenciones sanitarias en comunidades marginadas, como las afectadas por el ébola, son más efectivas cuando combinan datos epidemiológicos con el conocimiento local de los actores involucrados. Este enfoque, descrito en Fevers, Feuds, and Diamonds, ilustra cómo la participación comunitaria puede enriquecer la interpretación de los datos cuantitativos, promoviendo una distribución más equitativa de los recursos. Asimismo, estudios recientes como el de Kruk et al. (2018) han propuesto marcos de gobernanza sanitaria que integran indicadores cuantitativos con análisis cualitativos para abordar desafíos complejos como el cambio climático y las pandemias, un planteamiento que responde directamente al problema de investigación de este ensayo (Kruk et al., 2018).
En conclusión, la historia de la cuantificación en la salud pública refleja un equilibrio dinámico entre la precisión de los datos y la complejidad de los fenómenos humanos. La dependencia excesiva de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados, aunque ha optimizado la eficiencia, ha generado riesgos de descontextualización y deshumanización. La propuesta de un enfoque integrador, que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, no solo responde a las limitaciones históricas y actuales de la gestión sanitaria, sino que ofrece un camino hacia una gobernanza más comprensiva, equitativa y centrada en las necesidades humanas.
Tesis Principal o Central del presente Ensayo
La creciente primacía de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, aunque optimiza la eficiencia y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, conlleva el riesgo de reducir la complejidad de los fenómenos de salud a meras representaciones estadísticas, desatendiendo las dimensiones cualitativas y contextuales inherentes a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. Se sostiene que la centralidad de los datos duros en la toma de decisiones sanitarias refleja una visión epistemológicamente limitada que prioriza la cuantificación sobre la comprensión holística, proponiendo en su lugar un enfoque integrador que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, participativas y contextuales para construir una gobernanza sanitaria más comprensiva, equitativa y centrada en las necesidades humanas.
Problema de Investigación
¿Cómo puede la integración de perspectivas cualitativas, participativas y contextuales en la gestión de la salud pública superar las limitaciones epistemológicas de la dependencia excesiva de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados, para promover una gobernanza sanitaria más comprensiva, equitativa y centrada en las necesidades humanas?
Hipótesis o respuesta tentativa al Problema de Investigación
Se plantea que la integración de perspectivas cualitativas, participativas y contextuales en la gestión de la salud pública permite superar las limitaciones epistemológicas de la dependencia excesiva de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados al proporcionar una comprensión más profunda y multidimensional de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. Este enfoque integrador, al incorporar narrativas de los actores involucrados, conocimientos locales y análisis contextuales, facilita la identificación de necesidades específicas de las comunidades, fomenta la equidad en la distribución de recursos sanitarios y promueve la toma de decisiones más alineada con las realidades sociales y culturales. Asimismo, se postula que la combinación de datos cuantitativos con saberes cualitativos no solo enriquece la interpretación de los fenómenos de salud, sino que también fortalece la capacidad de los sistemas sanitarios para responder de manera flexible y adaptativa a desafíos complejos, reduciendo el riesgo de deshumanización inherente a la cuantificación excesiva.
Objetivo General del presente Ensayo
Analizar de manera crítica la dependencia excesiva de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, evaluando sus limitaciones epistemológicas y proponiendo un enfoque integrador que combine saberes cuantitativos con perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, con el propósito de desarrollar un modelo de gobernanza sanitaria más comprensivo, equitativo y centrado en las necesidades humanas.
DISEÑO METODOLÓGICO
La elaboración del ensayo académico sobre la primacía de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, y la propuesta de un enfoque integrador que incorpore perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, se fundamentó en una metodología rigurosa y sistemática que aseguró la coherencia, profundidad y validez del contenido. El proceso comenzó con la identificación de los objetivos del ensayo, centrados en responder al problema de investigación y sustentar la tesis central. Para ello, se diseñó un enfoque de investigación cualitativa basado en la revisión bibliográfica, que permitió construir un marco teórico-conceptual, contextualizar históricamente el tema y desarrollar argumentos sólidos.
La selección de la información se guio por un proceso de búsqueda estructurado en bases de datos académicas confiables, como PubMed, Scopus y Google Scholar, que proporcionaron acceso a artículos revisados por pares, libros seminales y documentos de organizaciones internacionales. PubMed fue crucial para identificar estudios recientes sobre la aplicación de inteligencia artificial en la salud pública, mientras que Scopus facilitó la localización de investigaciones interdisciplinarias en antropología médica y gobernanza sanitaria. Google Scholar permitió acceder a trabajos clásicos y fuentes complementarias. Además, se consultaron repositorios de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization [WHO], 2021) para obtener datos actualizados y estadísticas globales. La selección de fuentes priorizó un equilibrio entre textos seminales, como los de Porter (1995) y Kleinman (1988), cuya relevancia radica en sus aportes fundacionales a la crítica del positivismo y la antropología médica, y publicaciones recientes, como las de Obermeyer et al. (2019) y Marmot y Allen (2020), que abordan desafíos contemporáneos en la aplicación de tecnologías y las desigualdades en salud.
El análisis de las fuentes se realizó mediante una triangulación teórica, que integró perspectivas de disciplinas como la epidemiología, la antropología médica, la ética y la informática sanitaria. Este enfoque permitió contrastar visiones positivistas, que enfatizan la cuantificación, con enfoques cualitativos que resaltan las narrativas humanas y los contextos sociales. Cada fuente se evaluó según su contribución al desarrollo conceptual, metodológico o empírico del ensayo. Por ejemplo, el trabajo de Obermeyer et al. (2019) proporcionó evidencia empírica sobre los sesgos algorítmicos, mientras que el marco de gobernanza sanitaria de Kruk et al. (2018) ofreció un modelo práctico para la integración de enfoques cualitativos y cuantitativos.
La estructura del ensayo se organizó en torno a una introducción, un desarrollo y una conclusión, diseñados para garantizar coherencia y fluidez. El texto inicial introductorio capturó la atención del lector mediante un caso real que ilustraba las tensiones entre eficiencia tecnológica y equidad humana, estableciendo el tono crítico del ensayo. La introducción delineó el tema, su relevancia y el objetivo general, mientras que el marco histórico y teórico-conceptual proporcionaron el contexto y los fundamentos teóricos necesarios. El desarrollo, como cuerpo central, presentó argumentos progresivos, desde los avances tecnológicos hasta las propuestas de integración, apoyados en evidencias empíricas y reflexiones críticas. La conclusión sintetizó los hallazgos, destacando la necesidad de un enfoque integrador. La coherencia se aseguró mediante transiciones lógicas entre secciones, conectando cada argumento con la tesis central y el problema de investigación. Los conceptos clave, como los determinantes sociales de la salud y la gobernanza sanitaria, se seleccionaron por su relevancia para el tema y se aplicaron para articular la crítica a la cuantificación excesiva y la propuesta de un modelo híbrido.
La redacción mantuvo un tono académico, objetivo y en tercera persona, con un lenguaje claro y preciso para facilitar la comprensión. La integración de citas siguió la norma APA (7.ª edición), asegurando que todas las fuentes fueran reales, verificables y pertinentes. Este proceso metodológico garantizó un ensayo riguroso, interdisciplinario y alineado con los objetivos establecidos, contribuyendo al debate sobre una gobernanza sanitaria más equitativa y humana.
DESARROLLO:
Marco teórico-conceptual del presente Estudio
El estudio de la creciente primacía de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, frente a la necesidad de integrar perspectivas cualitativas, participativas y contextuales, requiere un marco teórico-conceptual que articule conceptos básicos y complejos relacionados con los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. Este marco no solo fundamenta la tesis central del ensayo, que aboga por un enfoque integrador para superar las limitaciones epistemológicas de la cuantificación excesiva, sino que también responde al problema de investigación y al objetivo general, al proporcionar una base sólida para analizar críticamente la gobernanza sanitaria. A continuación, se desarrollan los conceptos clave, desde los más fundamentales hasta los más complejos, estableciendo sus interrelaciones y su vínculo directo con los planteamientos del ensayo.
Conceptos fundamentales: Salud pública, indicadores cuantitativos y sistemas automatizados
La salud pública se define como el conjunto de acciones organizadas por la sociedad, a través de instituciones públicas y privadas, para prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover el bienestar colectivo (World Health Organization [WHO], 1948). Este concepto, establecido en la constitución de la WHO, es esencial porque delimita el campo de estudio, enfatizando la dimensión colectiva de la salud. Para un estudiante universitario, un ejemplo claro sería la vigilancia epidemiológica de enfermedades como el dengue, donde los sistemas sanitarios recolectan datos sobre casos confirmados para diseñar campañas de prevención. Sin embargo, esta definición, aunque amplia, no aborda explícitamente las dimensiones cualitativas de la salud, lo que motiva la propuesta de enfoques integradores.
Los indicadores cuantitativos son métricas numéricas que miden aspectos específicos de la salud, como tasas de mortalidad, incidencia de enfermedades o cobertura de vacunación (Murray & Lopez, 1996). Su importancia radica en su capacidad para estandarizar datos y facilitar comparaciones globales, como las tasas de mortalidad infantil reportadas por la WHO (2021). Por ejemplo, un estudiante podría entender este concepto al considerar cómo el número de camas hospitalarias por habitante mide la capacidad de un sistema sanitario, pero no refleja la calidad de la atención ni las barreras de acceso. La relevancia de Murray y Lopez (1996), a pesar de ser un trabajo seminal, persiste por su contribución al desarrollo del concepto de carga global de enfermedad (Global Burden of Disease [GBD]), que sigue siendo un estándar en la epidemiología moderna.
Los sistemas automatizados, por su parte, se refieren a tecnologías como la inteligencia artificial (Artificial Intelligence [AI]) y los sistemas de información sanitaria (Health Information Systems [HIS]), que procesan grandes volúmenes de datos para optimizar la toma de decisiones (Lippeveld et al., 2000). Un ejemplo accesible es el uso de algoritmos para predecir brotes de enfermedades infecciosas, como los modelos de propagación del COVID-19. Aunque estos sistemas mejoran la eficiencia, estudios recientes como el de Obermeyer et al. (2019) han demostrado que pueden perpetuar sesgos, como la subestimación del riesgo en poblaciones minoritarias, lo que refuerza la necesidad de complementar la cuantificación con enfoques cualitativos.
Conceptos intermedios: Determinantes sociales de la salud y narrativas cualitativas
Los determinantes sociales de la salud (Social Determinants of Health [SDH]) son las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en los resultados de salud, como la pobreza, la educación o el acceso a servicios (Marmot & Wilkinson, 2019). Este concepto, desarrollado por Marmot y Wilkinson, es crucial porque destaca la necesidad de contextualizar los datos cuantitativos. Por ejemplo, un estudiante podría observar que una alta tasa de diabetes en una comunidad no se explica solo por factores biológicos, sino por el acceso limitado a alimentos saludables o servicios médicos. La relevancia actual de este concepto se refleja en estudios como el de Marmot y Allen (2020), que analizan cómo las desigualdades sociales exacerbadas por el COVID-19 requieren enfoques que integren datos cuantitativos con análisis cualitativos de las condiciones de vida.
Las narrativas cualitativas, por otro lado, se refieren a las historias, experiencias y percepciones de los individuos y comunidades sobre su salud, que aportan una comprensión profunda de los contextos socioculturales (Kleinman, 1988). Kleinman, desde la antropología médica, argumenta que estas narrativas capturan dimensiones de la salud que los indicadores cuantitativos no pueden reflejar, como el sufrimiento emocional o las prácticas culturales de cuidado. Un ejemplo sería el relato de una comunidad indígena sobre su desconfianza en las vacunas, que podría explicar bajas tasas de inmunización no captadas por datos numéricos. La vigencia de Kleinman radica en su énfasis en la subjetividad, que resuena con investigaciones recientes como la de Holmes et al. (2020), quienes proponen que las narrativas comunitarias son esenciales para diseñar intervenciones sanitarias culturalmente apropiadas.
Conceptos complejos: Epistemología y gobernanza sanitaria
La epistemología de la salud pública se refiere al estudio de cómo se genera, valida y aplica el conocimiento en este campo. El positivismo, dominante en la salud pública moderna, privilegia los datos cuantitativos como fuente principal de conocimiento, asumiendo que son objetivos y universales (Porter, 1995). Porter, en su análisis histórico, argumenta que esta confianza en los números busca legitimar las decisiones políticas, pero a menudo ignora las complejidades sociales. Por ejemplo, un algoritmo que prioriza pacientes para trasplantes basado en métricas de superviv puede parecer objetivo, pero no considera factores éticos o culturales. La relevancia de Porter persiste porque su crítica al positivismo anticipa los debates actuales sobre los sesgos en la IA, como los documentados por Obermeyer et al. (2019).
La gobernanza sanitaria, definida como el conjunto de procesos, instituciones y políticas que regulan los sistemas de salud (Kickbusch & Gleicher, 2012), es un concepto central para este ensayo. Kickbusch y Gleicher destacan que una gobernanza efectiva requiere la participación de múltiples actores, incluyendo comunidades locales, para garantizar equidad y adaptabilidad. Un ejemplo sería la colaboración entre gobiernos y organizaciones comunitarias para abordar brotes de enfermedades, integrando datos epidemiológicos con conocimientos locales. Estudios recientes, como el de Kruk et al. (2018), proponen modelos de gobernanza que combinan indicadores cuantitativos con enfoques participativos, alineándose con la hipótesis del ensayo sobre la necesidad de un enfoque integrador.
Interrelación de los conceptos y vínculos con el presente ensayo
Los conceptos presentados forman un entramado teórico que sustenta la tesis central del ensayo. La salud pública, como campo de estudio, se basa en indicadores cuantitativos y sistemas automatizados para monitorear y gestionar fenómenos de salud, pero su enfoque positivista, como señala Porter (1995), limita la comprensión de los determinantes sociales de la salud y las narrativas cualitativas. Por ejemplo, mientras los indicadores cuantitativos pueden mostrar una alta incidencia de hipertensión en una región, las narrativas cualitativas pueden revelar que el estrés derivado de la inseguridad económica es un factor clave, lo que requiere intervenciones contextuales. La epistemología positivista, al priorizar los datos duros, subestima estas dimensiones, generando una visión reduccionista que la gobernanza sanitaria debe superar mediante enfoques participativos y contextuales.
Esta interrelación responde directamente al problema de investigación: cómo integrar perspectivas cualitativas, participativas y contextuales para superar las limitaciones epistemológicas de la cuantificación excesiva. La hipótesis del ensayo, que postula que esta integración enriquece la comprensión de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado, encuentra sustento en las narrativas cualitativas de Kleinman (1988) y los modelos de gobernanza propuestos por Kruk et al. (2018). Asimismo, el objetivo general, que busca proponer un modelo de gobernanza más comprensivo y equitativo, se apoya en la articulación de los SDH (Marmot & Allen, 2020) y los sistemas automatizados (Topol, 2019), que deben equilibrarse con enfoques participativos para evitar la deshumanización.
La triangulación teórica entre el positivismo (Porter, 1995), la antropología médica (Kleinman, 1988; Holmes et al., 2020) y los enfoques de gobernanza sanitaria (Kickbusch & Gleicher, 2012; Kruk et al., 2018) permite construir un marco robusto que no solo critica la cuantificación excesiva, sino que propone una alternativa integradora. Este marco refleja la complejidad del fenómeno estudiado, conectando la eficiencia de los datos con la profundidad de las experiencias humanas, en línea con la tesis de una gobernanza sanitaria centrada en las necesidades humanas.
La creciente dependencia de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, aunque ha optimizado la eficiencia y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, plantea desafíos epistemológicos y éticos que limitan su capacidad para abordar la complejidad de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. Este apartado desarrolla los argumentos principales y secundarios que sustentan la tesis central del ensayo, respondiendo al problema de investigación sobre cómo integrar perspectivas cualitativas, participativas y contextuales para promover una gobernanza sanitaria más comprensiva, equitativa y centrada en las necesidades humanas. Organizado de lo general a lo específico, el análisis aborda los avances tecnológicos, los actores clave en su desarrollo, los riesgos de la cuantificación excesiva, y las posibles estrategias para un enfoque integrador, culminando en una reflexión crítica que emplea recursos retóricos para profundizar en las implicaciones del tema.
Avances tecnológicos y su impacto en la gestión sanitaria
El uso de indicadores cuantitativos y sistemas automatizados ha transformado la salud pública mediante tecnologías como la inteligencia artificial (Artificial Intelligence [AI]), el análisis de big data y los sistemas de información sanitaria (Health Information Systems [HIS]). Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, mejorando la vigilancia epidemiológica y la asignación de recursos. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, modelos predictivos desarrollados por empresas como Google y centros de investigación como el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (Institute for Health Metrics and Evaluation [IHME]) en Estados Unidos predijeron la propagación del virus, guiando decisiones sobre cierres y distribución de vacunas (IHME, 2020). Estos avances, descritos por Topol (2019), han optimizado la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a crisis, reduciendo tiempos de reacción y mejorando la precisión en la identificación de tendencias epidemiológicas.
Estados Unidos, China y la Unión Europea lideran el desarrollo de estas tecnologías. Empresas como IBM, con su plataforma Watson Health, y Tencent, en China, han implementado algoritmos de IA para diagnosticar enfermedades y gestionar recursos hospitalarios (Topol, 2019). Sin embargo, la dependencia de estas tecnologías plantea riesgos. Obermeyer et al. (2019) documentaron cómo un algoritmo utilizado en Estados Unidos para asignar recursos sanitarios subestimaba el riesgo en pacientes afroamericanos debido a datos de entrenamiento sesgados, perpetuando desigualdades (Obermeyer et al., 2019). Este caso evidencia cómo los indicadores cuantitativos, aunque precisos, pueden generar inequidades si no se complementan con análisis contextuales, un argumento central de la tesis del ensayo.
Limitaciones epistemológicas de la cuantificación excesiva
La priorización de datos cuantitativos refleja una visión positivista que, como señala Porter (1995), busca objetividad a través de la estandarización, pero a menudo ignora las dimensiones cualitativas de la salud. Porter, en su análisis clásico, argumenta que la confianza en los números simplifica fenómenos complejos para facilitar la toma de decisiones, pero reduce la capacidad de comprender contextos sociales y culturales. Esta crítica sigue siendo relevante, ya que estudios recientes, como el de Holmes et al. (2020), muestran que los sistemas sanitarios centrados en métricas estandarizadas tienden a desatender las necesidades de poblaciones marginadas, como comunidades indígenas o rurales, cuyas realidades no se reflejan en indicadores globales.
Un ejemplo concreto es la gestión de la diabetes tipo 2 en comunidades de bajos ingresos. Mientras que los indicadores cuantitativos, como la prevalencia de la enfermedad (International Diabetes Federation [IDF], 2021), proporcionan datos sobre su impacto, no capturan barreras como la inseguridad alimentaria o la falta de acceso a educación sanitaria, que requieren análisis cualitativos para ser comprendidas (Marmot & Allen, 2020). Esta limitación epistemológica, al centrarse en lo medible, deshumaniza la atención al ignorar las narrativas de los pacientes, un punto enfatizado por Kleinman (1988), cuya obra seminal subraya la importancia de las experiencias subjetivas en la comprensión de la salud.
El papel de las perspectivas cualitativas y participativas
La integración de perspectivas cualitativas y participativas ofrece una vía para superar estas limitaciones, enriqueciendo la interpretación de los datos cuantitativos. Las narrativas cualitativas, como propone Kleinman (1988), capturan las experiencias de los individuos y comunidades, proporcionando una comprensión más profunda de los procesos de salud-enfermedad. Por ejemplo, un estudio de Farmer (2020) sobre la epidemia de ébola en África Occidental demostró que la participación comunitaria, al incorporar conocimientos locales sobre prácticas funerarias, mejoró la eficacia de las intervenciones sanitarias, reduciendo la transmisión del virus. Este enfoque participativo, respaldado por Kruk et al. (2018), fomenta la equidad al involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, asegurando que las políticas sanitarias respondan a sus necesidades específicas.
Desde una perspectiva metodológica, la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos permite identificar patrones que no son visibles a través de un solo enfoque. Por ejemplo, un estudio reciente en The Lancet Global Health (Kruk et al., 2018) propuso un marco de gobernanza sanitaria que combina indicadores cuantitativos, como la cobertura de vacunación, con análisis cualitativos de las percepciones comunitarias sobre las vacunas. Este modelo híbrido, implementado en países como Ruanda, ha mejorado los resultados sanitarios al abordar barreras culturales y sociales, demostrando la viabilidad del enfoque integrador propuesto en la hipótesis del ensayo.
Actores clave y proyecciones futuras
Los principales actores en el desarrollo de sistemas automatizados incluyen a Estados Unidos, con empresas como Google y Microsoft, y China, con gigantes tecnológicos como Alibaba y Tencent. La Unión Europea, por su parte, ha priorizado la regulación ética de la IA, con iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation [GDPR]), que busca mitigar los riesgos de sesgos algorítmicos (European Commission, 2021). Estas regulaciones son cruciales, ya que, como advierte Gostin et al. (2020), la falta de marcos éticos en la implementación de IA puede exacerbar las inequidades sanitarias, un riesgo que se proyecta como un desafío clave en la próxima década.
Mirando hacia el futuro, se vislumbran dos escenarios posibles. En el primero, la dependencia de sistemas automatizados podría intensificarse, impulsada por avances en IA y aprendizaje profundo (deep learning), lo que podría optimizar aún más la eficiencia, pero a costa de una mayor descontextualización. En el segundo, un enfoque integrador, como el propuesto en este ensayo, podría ganar terreno, combinando tecnologías avanzadas con métodos participativos. Por ejemplo, la WHO (2021) ha iniciado proyectos piloto que integran datos de IA con consultas comunitarias para diseñar intervenciones contra enfermedades no transmisibles, un modelo que podría escalarse globalmente. Sin embargo, la implementación de este enfoque enfrenta desafíos, como la resistencia institucional a métodos cualitativos y la falta de capacitación en enfoques interdisciplinarios, lo que requiere una reconfiguración de los sistemas educativos y políticos.
Reflexión crítica: Silogismos, analogías y metáforas
La argumentación desarrollada puede articularse mediante un silogismo: si la salud pública busca promover el bienestar colectivo, y los indicadores cuantitativos no capturan la complejidad de las necesidades humanas, entonces la integración de perspectivas cualitativas es necesaria para una gobernanza sanitaria efectiva. Esta deducción lógica subraya la tesis del ensayo, destacando que la cuantificación excesiva, aunque útil, es insuficiente sin un enfoque holístico.
Una analogía ilustrativa compara la gestión sanitaria con la navegación de un barco. Los indicadores cuantitativos actúan como el radar, proporcionando datos precisos sobre la ubicación y los obstáculos, pero sin las observaciones cualitativas del capitán —las corrientes, el viento, las historias de los marineros— el barco podría encallar. De manera similar, la salud pública requiere combinar datos con narrativas contextuales para navegar los mares complejos de la salud humana.
Como corolario, la dependencia exclusiva de los datos duros genera una paradoja: en su búsqueda de objetividad, los sistemas sanitarios pueden volverse subjetivamente ciegos a las realidades humanas. Esta idea se simboliza en la metáfora de un mapa incompleto: los indicadores cuantitativos dibujan las carreteras principales, pero sin las narrativas cualitativas, los caminos secundarios —las vidas, culturas y contextos de las comunidades— permanecen invisibles. Esta invisibilidad no solo perpetúa inequidades, sino que contradice el propósito mismo de la salud pública: servir a las personas en su complejidad.
La reflexión final invita a considerar una tensión filosófica: ¿puede la tecnología, diseñada para simplificar, capturar la intrincada riqueza de lo humano? La respuesta no radica en rechazar la cuantificación, sino en enriquecerla con la voz de las comunidades, como un coro que armoniza las notas discordantes de los datos con las melodías de la experiencia vivida. Este enfoque integrador, aunque desafiante, es la clave para una gobernanza sanitaria que no solo mida, sino que comprenda y responda a las necesidades humanas.
CONCLUSIONES:
El análisis desarrollado en el presente ensayo pone de manifiesto que la creciente primacía de los indicadores cuantitativos y los sistemas automatizados en la gestión de la salud pública, si bien ha optimizado la eficiencia y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, conlleva riesgos significativos al reducir la complejidad de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado a representaciones estadísticas descontextualizadas, desatendiendo las dimensiones cualitativas, participativas y contextuales esenciales para una comprensión holística. La dependencia excesiva de los datos duros, como se ha argumentado, refleja una visión epistemológicamente limitada que prioriza la medición sobre la profundidad de las experiencias humanas, perpetuando inequidades y deshumanizando la atención sanitaria. La integración de perspectivas cualitativas, participativas y contextuales emerge como una solución viable para superar estas limitaciones, al permitir una comprensión más profunda de las necesidades específicas de las comunidades, fomentar la equidad en la distribución de recursos y alinear las decisiones sanitarias con las realidades socioculturales. Este enfoque integrador no solo enriquece la interpretación de los fenómenos de salud, sino que también fortalece la capacidad de los sistemas sanitarios para responder de manera flexible y adaptativa a desafíos complejos, como pandemias o desigualdades estructurales. La reflexión crítica sobre las tensiones entre la eficiencia tecnológica y la sensibilidad humana subraya que la gobernanza sanitaria debe trascender la lógica positivista de los números, abrazando un modelo que, como un mapa completo, incorpore tanto las carreteras principales de los datos cuantitativos como los caminos secundarios de las narrativas comunitarias. Este equilibrio, aunque desafiante, es indispensable para construir sistemas sanitarios que no solo midan, sino que comprendan y sirvan a las personas en su complejidad. Así, la propuesta de un enfoque integrador no solo responde al problema de investigación planteado, sino que constituye un llamado a redefinir los fundamentos de la salud pública, priorizando la equidad y la humanidad como pilares de una gobernanza sanitaria verdaderamente comprensiva, capaz de navegar los mares turbulentos de los desafíos sanitarios contemporáneos con una brújula que combine la precisión de la tecnología con la profundidad de la experiencia humana.
See next page for conclusions in English.
CONCLUSIONS:
The analysis presented in this essay demonstrates that the increasing primacy of quantitative indicators and automated systems in public health management, while enhancing the efficiency and responsiveness of health systems, poses significant risks by reducing the complexity of health-disease-care processes to decontextualized statistical representations, neglecting the qualitative, participatory, and contextual dimensions essential for a holistic understanding. Overreliance on hard data, as argued, reflects an epistemologically limited perspective that prioritizes measurement over the depth of human experiences, perpetuating inequities and dehumanizing healthcare delivery. Integrating qualitative, participatory, and contextual perspectives emerges as a viable solution to overcome these limitations, enabling a deeper understanding of communities’ specific needs, promoting equity in resource allocation, and aligning health decisions with sociocultural realities. This integrative approach not only enriches the interpretation of health phenomena but also strengthens health systems’ capacity to respond flexibly and adaptively to complex challenges, such as pandemics or structural inequalities. Critical reflection on the tensions between technological efficiency and human sensitivity underscores that health governance must transcend the positivist logic of numbers, embracing a model that, like a comprehensive map, incorporates both the main roads of quantitative data and the secondary paths of community narratives. This balance, though challenging, proves essential for building health systems that not only measure but also understand and serve people in their complexity. Thus, the proposed integrative approach not only addresses the research question but also serves as a call to redefine the foundations of public health, prioritizing equity and humanity as pillars of a truly comprehensive health governance, capable of navigating the turbulent waters of contemporary health challenges with a compass that blends technological precision with the depth of human experience.
Vea página anterior para las conclusiones en Español.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Cochrane, A. L. (1972). Effectiveness and efficiency: Random reflections on health services. Nuffield Provincial Hospitals Trust.
European Commission. (2021). Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
Eyler, J. M. (1979). Victorian social medicine: The ideas and methods of William Farr. Johns Hopkins University Press.
Farmer, P. (2020). Fevers, feuds, and diamonds: Ebola and the ravages of history. Farrar, Straus and Giroux.
Gostin, L. O., Friedman, E. A., & Wetter, S. A. (2020). Responding to COVID-19: How to navigate a public health emergency legally and ethically. The Hastings Center Report, 50(2), 8–12. https://doi.org/10.1002/hast.1090
Graunt, J. (1662). Natural and political observations made upon the bills of mortality. London: John Martyn.
Holmes, S. M., Greene, J. A., & Stonington, S. D. (2020). The anthropology of health systems: A history and review. Social Science & Medicine, 259, 113068. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113068
Institute for Health Metrics and Evaluation. (2020). COVID-19 projections. https://www.healthdata.org/covid
International Diabetes Federation. (2021). IDF Diabetes Atlas (10th ed.). https://diabetesatlas.org/
Kickbusch, I., & Gleicher, D. (2012). Governance for health in the 21st century. World Health Organization. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf
Kleinman, A. (1988). The illness narratives: Suffering, healing, and the human condition. Basic Books.
Kleinman, A. (1995). Writing at the margin: Discourse between anthropology and medicine. University of California Press.
Kleinman, A. (2019). The soul of care: The moral education of a doctor. Viking.
Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., ... & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. The Lancet Global Health, 6(11), e1196–e1252. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3
Lippeveld, T., Sauerborn, R., & Bodart, C. (Eds.). (2000). Design and implementation of health information systems. World Health Organization.
Marmot, M., & Allen, J. (2020). COVID-19: Exposing and addressing health inequities. The Lancet, 395(10236), 1504–1506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31007-3
Marmot, M., & Wilkinson, R. G. (Eds.). (2019). Social determinants of health (2nd ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198565895.001.0001
Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1996). The global burden of disease: A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Harvard School of Public Health.
Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. Science, 366(6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342
Porter, T. M. (1995). Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science and public life. Princeton University Press.
Topol, E. J. (2019). Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again. Basic Books.
Virchow, R. (2006). Report on the typhus epidemic in Upper Silesia (Original work published 1848). American Journal of Public Health, 96(12), 2102–2105. https://doi.org/10.2105/AJPH.96.12.2102
World Health Organization. (1948). Constitution of the World Health Organization. https://www.who.int/about/governance/constitution
World Health Organization. (2021). Global health observatory data repository. https://www.who.int/data/gho
[...]
- Quote paper
- Damir-Nester Saedeq (Author), 2025, Hacia una gobernanza sanitaria integradora, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1591789