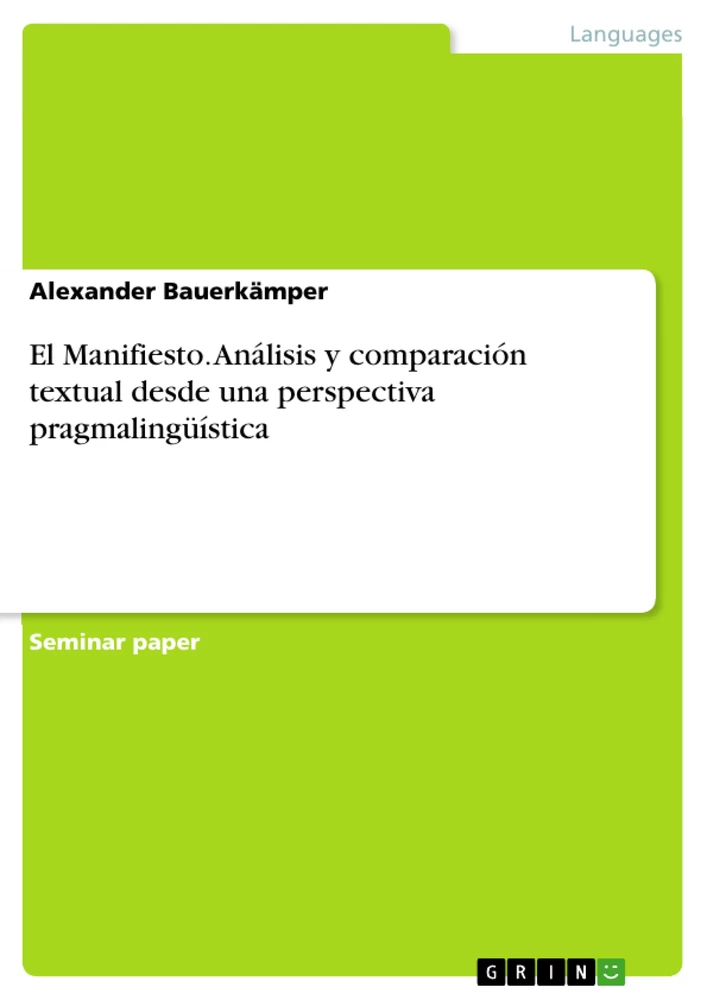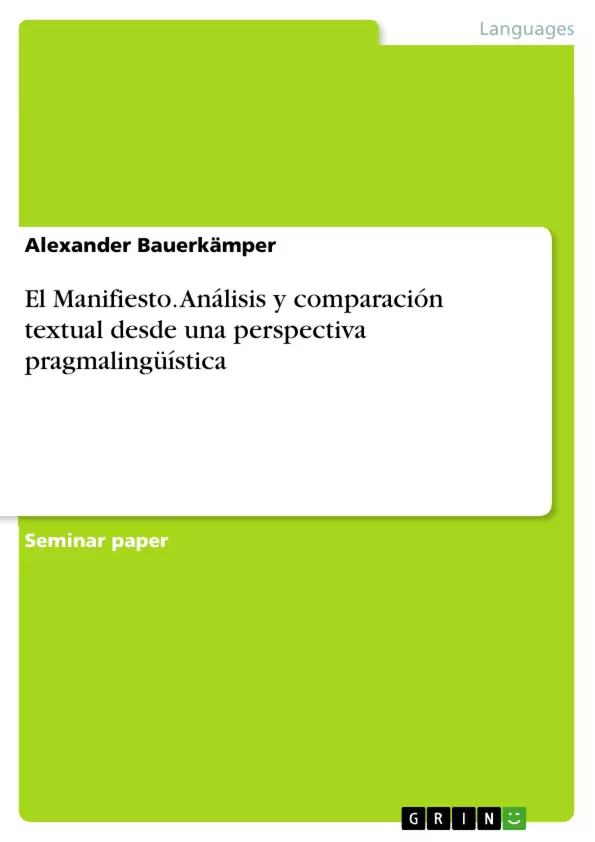En 1848 Karl Marx y Friedrich Engels formularon un llamamiento que haría tambalear las bases del panorama y de la atmósfera política en Europa y en todo el mundo: “¡Proletarios de todos los países, uníos!” (MARX/ENGELS 2005: 188).
Hoy, todavía sentimos la fuerza y el alcance humanista de estas palabras con las que los dos autores alemanes cerraron su Manifiesto del Partido Comunista. Éste se convirtió en uno de los documentos más revolucionarios e incisivos de la historia. Además el texto aportó mucho en la evolución de las expresiones (textuales o no) que hoy solemos llamar ‘manifiestos’. De tal modo que incluso se ha vuelto común referirse a dicha obra simplemente como El Manifiesto. Lo fundamental de estas observaciones para nosotros, pues, es precisamente el hecho que existan textos etiquetados como ‘manifiestos’ que pueden desarrollar un efecto excepcional en sus lectores y en la sociedad entera. Es por eso, por lo que nos llama la atención este ‘género’ discursivo. De ahí, que se nos plantea la cuestión de la clasificación y del funcionamiento de estos textos. ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿con qué estrategias tratan de conseguirlos? y ¿cómo se reflejan en su realización lingüística?
Intentaremos, entonces, acercarnos a la respuesta de tales preguntas analizando dos presuntos discursos manifestarios del último siglo: El Manifiesto del Futurismo (1909), publicado por el italiano Filippo Tommaso Marinetti, así como el prólogo de la novela El reino de este mundo (1949) del escritor cubano Alejo Carpentier.
Puesto que existe ya, una multitud de estudios sobre estos textos ocupándose de aclarar sus posturas artísticas y los discursos correspondientes, nosotros queremos tomar como base de nuestro trabajo un enfoque más lingüístico e interno. No obstante, la comprensión de que una examinación meramente lingüística (en el sentido Saussuriano) no garantizara el entendimiento profundo de un texto, nos llevará a adoptar una perspectiva que quiere considerar niveles tanto intralingüísticos como extralingüísticos, para así obtener un mayor conocimiento sobre las funciones, metas y estrategias de los textos escogidos y de los manifiestos en general.
Inhaltsverzeichnis
- Introducción
- Una aproximación teórica: el manifiesto y sus formas
- Análisis textual
- El Manifiesto del Futurismo (1909)
- El prólogo de El reino de este mundo (1949)
- Comparación y síntesis
- Conclusión
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert zwei “diskurse manifestarios” – den „Manifiesto del Futurismo“ von Filippo Tommaso Marinetti (1909) und den Prolog der Roman „El reino de este mundo“ von Alejo Carpentier (1949) – unter einer pragmalinguistischen Perspektive. Das Ziel ist es, die Funktionsweise und Struktur dieser „Manifiesto“-Texte zu verstehen, indem die spezifischen linguistischen Merkmale und Strategien untersucht werden, die verwendet werden, um ihre Ziele zu erreichen.
- Die Definition und Charakterisierung des „Manifiesto“-Genres
- Die Analyse der linguistischen Strategien und Merkmale in den beiden ausgewählten Texten
- Der Vergleich der beiden „Manifiesto“-Texte und die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Die Bedeutung des Kontextes und der Rezeption für die Interpretation von „Manifesten“
- Die pragmalinguistischen Aspekte der „Manifiesto“-Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt den Kontext der „Manifiesto“-Texte dar und erläutert die Relevanz des „Manifiesto des Partido Comunista“ als wegweisendes Dokument. Das zweite Kapitel bietet eine theoretische Annäherung an das „Manifiesto“-Genre, indem verschiedene Definitionen und Charakterisierungen diskutiert werden. Das dritte Kapitel präsentiert die textuelle Analyse der beiden ausgewählten Texte, wobei sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte berücksichtigt werden. Das vierte Kapitel vergleicht die beiden Texte und zieht Schlussfolgerungen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer linguistischen und pragmatischen Merkmale. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Bedeutung der pragmalinguistischen Perspektive für die Interpretation von „Manifiesto“-Texten hervorhebt.
Schlüsselwörter
„Manifiesto“, „Discurso manifestario“, „Pragmatik“, „Linguistik“, „Textanalyse“, „Futurismo“, „El reino de este mundo“, „Filippo Tommaso Marinetti“, „Alejo Carpentier“, „Strategien“, „Merkmale“, „Rezeption“, „Kontext“
- Quote paper
- Alexander Bauerkämper (Author), 2011, El Manifiesto. Análisis y comparación textual desde una perspectiva pragmalingüística, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306690